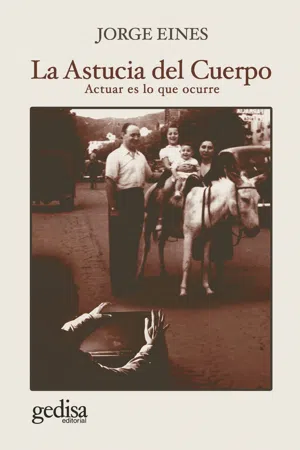![]()
Conversación número once
—Oye, Juan, ¿no te atreves a pasar una tarde con Stanislavski?
—Totalmente dispuesto. ¿Qué hacemos?
—Es fácil… Yo soy Stanislavski.
Un momento muy largo. Un momento anhelado. Recuerdo mi viaje a Moscú, mi presencia en su casa buscando los vestigios de todo aquello que ya no estaba. Ni más ni menos que un museo al servicio de la memoria. Ese hombre que determinó la historia del arte del teatro en el siglo XX dejó un hogar, un despacho, un miniteatro donde experimentaba, figurines, escenografías, cuadernos pletóricos de disquisiciones.
Una casa aprovechada ahora, mientras la revolución rusa se deshacía y el muro de Berlín se caía a pedazos, como lugar de culto para los que veníamos de Occidente.
No. Ésa no era la casa que había fantaseado pero su letra sí lo era. Me cautivó a limpieza de los trazos. Quería tocar su letra, pero no me lo permitieron.
—¿Cómo le va, maestro?
—Preocupado. No era esto lo que yo esperaba que hicieran con mi legado.
—¿No…?
—Pues no… Creo que buena parte de lo que sembré no fue bien cosechada. Rompieron demasiadas cosas que estaban creciendo.
—Usted dejó que crecieran, maestro…
—Bueno, era el comienzo de una nueva manera de entender el trabajo de los actores en los escenarios. Yo no aguantaba más tanta basura expresiva, llena de todas las conductas acumuladas en años y años de hacer obras de teatro con un solo objetivo. Que se entendiera con claridad lo que pasaba en la escena. Eso convirtió los escenarios en una acumulación de basura convencional y no lo podía permitir. Algo había que hacer con eso.
—La descripción de lo que existía me parece muy correcta, maestro, pero la forma en que usted procedió para dar el combate no sé si fue la más adecuada.
—No vamos a volver con la monserga de Meyerhold. Ya discutí bastante con él cuándo fue necesario. Su postura era clara y la mía también. Yo quise respetarlo y él también a mí, pero no pudimos. Fuimos un territorio de combates políticos que no eran los nuestros.
—No, maestro. No quiero volver a Meyerhold. Han pasado demasiadas cosas desde entonces y en ningún caso podría argumentar nada sin asumir que lo que se hizo con sus propuestas no es consecuencia de los escenarios sino de las pantallas. De las más grandes y de las más pequeñas, pero de las pantallas. De todo eso Meyerhold sabía muy poca cosa.
—Sí, es así. El cine era un misterio y la televisión no existía. Ni Meyerhold ni yo pensábamos ni escribíamos nada que tuviera que ver con esas tecnologías. El teatro era nuestro universo. Yo dirigía, pensaba y escribía para la escena.
¿Errores? Dirigí y actué mucho, escribí más. Traté de dar testimonio de una época que necesitaba del tipo de interpelación que yo promoví. Me equivoqué en muchas cosas, pero hablé y escribí de todo lo que había que hablar y escribir. Por eso ahora puede venir usted y ser crítico con mi práctica y con mis teorías.
—Yo soy de esta época, maestro, y por eso puedo plantearle algunas cosas que en aquel entonces usted no podía imaginar. Y ésa es mi voluntad en este momento. No dejarlo encerrado en la cárcel de su tiempo.
— Pues inténtelo entonces… Ábrame la puerta de esa cárcel.
— Brahms tardo más de veinte años en escribir su primera sinfonía. Y talento no le faltaba… no señor. ¿Sabe por qué? El dedo acusador se llamaba Beethoven. Se comparaba y eso lo paralizaba. Es muy difícil soportar a Beethoven mirando lo que uno hace.
—Ya lo entiendo. Yo soy Beethoven y todo el teatro del siglo XX es Brahms.
—Vamos bien, maestro…
—Más que una acusación lo que usted hace es elogiarme. A mi egocentrismo le resulta muy halagador.
—Entonces podrá entender que usted también tenía alguien detrás.
—Pienso que usted ya debe tener alguna idea al respecto.
—Marcel Duchamp.
—Eso no me lo esperaba.
—Me ha costado mucho detectarlo, pero estimo que su aterrizaje en el realismo es una consecuencia de La fuente y de cómo eso se articula con el teatro de su tiempo.
—Se refiere al orinal.
—Me refiero al orinal y a todo lo que alrededor de Duchamp se fue generando. El mundo del arte atravesado por una tendencia.
—Yo no sabía quién era Freud, pero sí sabía quién era y lo que planteaba en ese momento Duchamp.
—Usted se proponía como vanguardia y Marcel Duchamp lo era. Podemos decir que romper con las distancias entre el arte y la vida era un objetivo de la vanguardia. La distancia estética de la gente culta, tan distante del pueblo, necesitado de descubrir la utilidad inmediata de todas las cosas. En su Unión Soviética, emblema de revolución social y dictadura del proletariado, no me cabe duda que el mensaje de anular distancias era bien recibido.
—Claro que lo era, y si encima era un mensaje afrancesado lo escuchábamos casi como el equilibrio perfecto.
—Podría haber recibido el dadaísmo, pero usted acabó asumiendo el orinal. La distancia que transitó Duchamp era muy amplia. No creo que la suya fuese equivalente.
—Podemos discurrir al respecto. El dadaísmo no es para el proletariado y Francis Picabia, quien fue en un tiempo su patrocinador, tampoco; ni el surrealismo con quien estuvo coqueteando Duchamp hasta su muerte. El orinal es otra cosa. La fuente, como se llama la obra, tiene la ruptura necesaria con la distinción social y cultural que la violencia revolucionaria quiso transformar.
Si su lectura de mi postura en el teatro es deudora de las vanguardias en general, puedo decirle que lo acepto. Lo de Marcel Duchamp en particular me parece más difícil de asumir. La fuente es un atentado de extrema radicalidad contra el imperio de la vieja sensibilidad burguesa, contra una manera de entender el arte. Contra una forma de saborear la obra, que es patrimonio de las clases con alto poder adquisitivo.
Yo venía de ahí y estaba refinado por las mismas pasiones estéticas que la vanguardia criticaba. Ese momento no es ni parecido a lo que fue el tránsito del Renacimiento al Barroco, o el pasaje de lo romántico a esa otra forma de romanticismo que fue el impresionismo.
Las vanguardias en aquel momento lanzaban pedradas y yo no me enteraba de que lo era, o no estaba preparado para arrojar ninguna piedra. Mi padre, como buen millonario que era, me dejó preparado para algunos valores que la revolución rusa me obligó a revisar. Pero lo de arrojar piedras no me interesaba en lo más mínimo. Mire, caballero, yo no era revolucionario, aunque me ocupé de que por momentos lo creyeran. Y seguí vivo y haciendo el teatro que quería. No le voy a contar lo que paso con Meyerhold, con Mayacovski o con tantos otros. ¿O quiere que se lo cuente?
—No, maestro, no hace falta… Por desgracia, hemos tenido que escucharlo, y en muchos casos soportar los argumentos de aquellos que lo justificaban.
—Entonces, querido amigo, déjeme decirle que Duchamp puso unas cuantas bombas y destrozó no pocas vidrieras saturadas del añejo arte. La batalla era contra la modernidad, y por cierto que algo ocurrió con todo eso, si no, no habríamos tenido una posmodernidad superadora de aquellos atentados.
—Me sorprende. Lo veo muy inclinado a aceptar cierto tipo de responsabilidades.
—Sí, por qué no. El buen teatro me llamaba. Yo no sabía muy bien cómo era, pero algo bueno me llamaba. ¿Sabe por qué? No me gustaba lo que había. No me gustaba. ¿Me entiende?
—Perfectamente.
—Era grandilocuente y mentiroso. La pasión, eso tan proclive en la literatura rusa, se fingía. Aquello que tenía que hacernos muy grandes nos hacía muy pequeños, y yo no lo podía soportar. Los actores cada vez gritaban más fuerte y se iban más a proscenio, y yo cada vez me ocultaba más abajo de las butacas porque sufría de vergüenza ajena. ¿Cómo lo ve? ¿Va entendiendo...