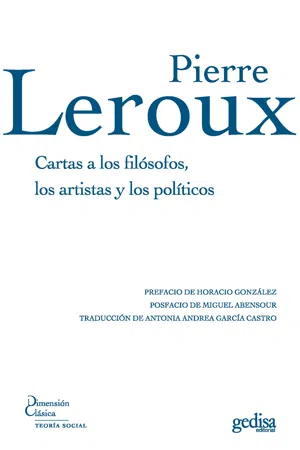![]()
Tres discursos sobre la situación actual de la sociedad y del espíritu humano
Futuram civitatem inquirimus: Buscamos la ciudad futura.
San Pablo
![]()
I
A LOS FILÓSOFOS
(septiembre de 1831-1841)
De la situación actual del espíritu humano
I
El siglo XVIII puede, bajo ciertos aspectos, resumirse en una idea. Los filósofos dijeron a los reyes, a los nobles, a los sacerdotes: «no son dignos de gobernar a los hombres; porque no son ni los más amantes, ni los más inteligentes, ni los más trabajadores». Los filósofos desarrollaron este pensamiento de mil maneras en todas sus obras. Pero ni bien los más grandes, Rousseau, Diderot, Voltaire, bajaron a la tumba, el pueblo, instruido por ellos, destruyó esos reyes, esos nobles y esos sacerdotes que le habían sido presentados como tiranos e impostores.
¿Qué sucedió? Hubo un tiempo en que se le llamaba política a la política de los reyes, a la política de los sacerdotes, a la política de los nobles, e incluso, a la política de los burgueses. Pero desde esa insurrección victoriosa de nuestros padres, no hay ya para el pensamiento humano ni reyes, ni sacerdotes, ni nobles, ni burgueses. Hay pueblo, hay ciudadanos, iguales, hombres. La política no tiene más que un principio, la igualdad, fuente del derecho; una finalidad, la libertad, es decir, la libertad de cada uno, el perfeccionamiento de cada uno, la manifestación de las facultades de cada uno; por último, un medio para lograr esa finalidad, la fraternidad. Sí, nuestros padres, al proclamar esta fórmula, Libertad, Igualdad, Fraternidad, sobre las ruinas de todos los despotismos proclamaron la verdad.
Y a pesar de esa verdad proclamada (o más bien a causa de esa verdad), todos los que desde esa época han arrojado sobre la sociedad una mirada profunda han exclamado: «La sociedad se ha vuelto polvo». Los más audaces jacobinos, llegados a la cima de su obra sangrienta, aterrados por ese mar que habían desencadenado, por esas olas que nada gobierna ni detiene, sintieron vértigo, y buscaron, pero en vano, un gobierno que pudiera ser apropiado para esta nueva sociedad liberada. Se intentó primero una falsa imitación de la antigüedad griega y romana: era volver a la infancia. ¿El despotismo de la ciudad antigua podía satisfacernos? ¿Acaso el mundo no había cambiado desde hace dos mil años? Estas formas han caído, dos mil años han pasado ¡y querían hacerlas revivir! ¡Que nos devuelvan el Politeísmo, la barbarie de las costumbres y el fanatismo de la ciudad griega o romana! Los antiguos conocieron la libertad de algunos; no conocieron la igualdad. No conocieron la fraternidad humana, para la cual el Cristianismo era necesario. ¡Es posible olvidar que los ciudadanos de Esparta, de Atenas o de Roma eran alimentados por rebaños de esclavos! ¡Es posible olvidar que la guerra era la condición de la Humanidad en esa época! ¿Qué es lo que sucedió? Esa parodia de Roma republicana abrió camino a un nuevo César. Napoleón, a su vez, recorriendo rápidamente las fases de la historia, terminó por tomar como modelo la Edad Media y Carlomagno; y, llevando a cabo en el exterior su obra de conquistador y civilizador, resguardó a Francia militarmente como se resguarda a una ciudad en estado de sitio. La Restauración vino luego, mediante un hábil convenio con nuestras ideas de 1789, a tratar de imponernos el molde roto de la vieja monarquía. El rey sería considerado sucesor de sus ancestros, amo legítimo de su pueblo; los nobles harían alarde de su nobleza y serían privilegiados abiertamente o en secreto; los sacerdotes mantendrían a la nación en la ignorancia; un pacto se establecería entre todos esos viejos escombros del Antiguo Régimen y la aristocracia de la riqueza; y sin embargo el pueblo, el pueblo inmenso, trabajaría para pagar la ociosidad, entregado hereditariamente a la inmoralidad, al embrutecimiento, a la miseria. Y eso es lo que hombres de espíritu vieron como definitivo; ¡eso es lo que adornaron con el lenguaje místico del constitucionalismo! ¡Ficciones, meras ficciones, contra las cuales tantos hombres generosos por el contrario protestaron de mil maneras, y que un gesto del pueblo hizo desvanecerse bajo el sol de julio!
Así, Francia, después de haber destruido el orden teológico y feudal, quedó librada a tres series de experiencias que no eran sino un triste e impotente retroceso, una parodia miserable de la Antigüedad, de la Edad Media y de la monarquía.
Desde hace cuarenta años, las formas políticas se suceden unas a otras como en un abismo. Sin embargo, la Esfinge de la Revolución mantiene escrito en su misteriosa banda la fórmula del problema planteado por nuestros padres: Libertad, Igualdad, Fraternidad.
En vano, las generaciones fatigadas aportan unas tras otras al poder sus tránsfugas de libertad: siempre vuelven a surgir desde el corazón del pueblo nuevos combatientes que reclaman la promesa.
Es cierto que aún hoy no falta quien quisiera levantar las ficciones de la Restauración desde los adoquines de París, devolverles sus adornos, adormecernos, encadenarnos ¡y retomar ellos mismos sus descansos y sus voluptuosidades sobre este abismo del pueblo en el que se agitan tantas miserias! Pero estas pretensiones reavivan el odio y la rabia de los hombres que creían haber terminado con el pasado, y la lucha continúa encarnizadamente.
La lucha continuará, y los políticos edificarán, como dijo un poeta, sobre lo incierto de la arena.
Hemos llegado a una de esas épocas de renovación en las que, tras la destrucción de todo un orden social, un nuevo orden social comienza.
La Revolución francesa no sólo fue una revolución política, fue también una revolución en el orden moral: sólo puede terminarse por una reorganización moral. Hombres de la libertad, aún cuando hubieran luchado sobre ruinas, éstas seguirían siendo ruinas. Hombres del poder, sus esfuerzos retrógrados son juzgados; pero aun si lograran por un tiempo la inmovilidad, ésta nunca sería el orden, sino un desorden escondido. La arena del desierto puede, bajo una atmósfera pesada y cargada de tormenta, permanecer inmóvil sin dejar de ser polvo. La sociedad se ha vuelto polvo. Y así será mientras una fe común no alumbre las inteligencias y no colme los corazones. ¡Vean! Un solo sol alumbra a todos los hombres, y al darles una misma luz, armoniza sus movimientos; pero ¿dónde está hoy, se lo pregunto, el sol moral que brille para todas nuestras conciencias?
II
No es en vano que se ha llamado Revolución a la serie de acontecimientos que comenzó en 1989, con el fin de marcar con esa palabra que nada semejante había ocurrido hasta entonces en nuestra historia, que ninguna crisis anterior había sobrepasado los límites del orden social y religioso de la Edad Media, y que, por vez primera, este orden había sido derribado.
Recorran los doce siglos de la historia de Europa desde el momento en el que la Iglesia Cristiana surge de los escombros del Imperio romano invadido por los bárbaros, hasta el momento en que la Filosofía plantea sus arduos problemas, podrán reconocer sin lugar a dudas un carácter común a toda esa época. Verán, durante esos doce siglos, el mismo espíritu humano, por así decirlo, y por consiguiente la misma constitución social, con sus accidentes, sus crisis, sus transformaciones, como todo lo que tiene vida, pero conservando siempre las mismas condiciones de existencia; siempre una, aunque diversa y cambiante en su desarrollo. Ahí, como en cualquier ser vivo, la vida es una sucesión no interrumpida de cambios; pero la infancia, la juventud, la virilidad, la vejez, forman una serie continua que termina con la muerte. Que la vida renazca de la muerte, eso es seguro; pero la muerte es un término tras el cual las condiciones de existencia son otras.
Las condiciones fundamentales de existencia no cambiaron mayormente para la sociedad durante la Edad Media; porque esa sociedad de la Edad Media, que tuvo su infancia, su juventud, su virilidad, su vejez, y que hoy está muerta, puede ser entendida, a pesar de sus diversos períodos, mediante una sola fórmula que es ésta: «La tierra, librada al mal, era considerada como lugar de pruebas y como vestíbulo de un cielo en el que el mal sería reparado». Esta creencia duró durante toda la Edad Media, y no fue definitivamente destruida sino durante el último siglo. Por ende, lo que llamo condiciones de existencia para la sociedad, prácticamente no cambió durante toda la Edad Media.
Hubo, sin embargo, durante toda esa Edad Media, un hombre, es decir el hombre, que creyó que la tierra no era sino un lugar de pruebas que llevaba, ya sea al infierno, ya sea al paraíso. Y este hombre vivió en conformidad con esa fe; y la sociedad fue la consecuencia de ese hombre así limitado; y cuando esa fe decayó, la sociedad decayó; y cuando esa fe se apagó, la sociedad se apagó.
¿No es cierto acaso que los fisiologistas, de acuerdo en esto con la concepción común, distinguen cuatro edades o períodos en la vida humana, la infancia, la juventud, la virilidad, la vejez? Se podría dividir la historia de Europa, durante los doce siglos de los que hablo, en cuatro edades que correspondan a esas edades del hombre. Primero la infancia, cuando los bárbaros se sometieron a la creencia en el paraíso y el infierno: es la edad de los monjes y del pontificado, desde el siglo VI al siglo XI. Después la juventud, cuando la sociedad laica comienza a formarse, y se pone a reflexionar, a imaginar: es la edad del feudalismo y de la escolástica, pero es también la edad de las herejías, del siglo XII al siglo XV. Luego la virilidad, cuando la sociedad produce sucesivamente el Renacimiento, la Reforma, la Filosofía: es la edad de la monarquía, pero es también la edad de los sabios, de los artistas y los filósofos; son los siglos XVI y XVII, la edad de Rafael y Lutero, de Shakespeare y Galileo, de Molière y Leibniz: arte, poesía, ciencia, filosofía, nada emerge aún de manera muy ostensible de la concepción de la tierra considerada como lugar de pruebas que conduce al infierno o al paraíso; y sin embargo ¿quién no siente que llegamos ya al límite de esa idea? Por último la vejez, en la que la sociedad abdica del pensamiento bajo el imperio del cual se elevó y vivió; ¡se ríe del infierno y del paraíso!, ¿si...