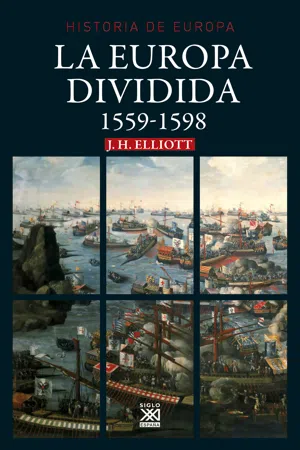
- 400 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
La Europa dividida nos introduce en una compleja época de movimientos y conflictos. La poderosa narrativa de J. H. Elliott detalla los cambios políticos, económicos y sociales y ofrece vívidos retratos de las principales personalidades de la época.
Ya consagrado como un clásico, en su segunda edición el libro estudia las duras líneas divisorias que había en la Europa de finales del siglo XVI: entre el norte protestante y el sur católico sin olvidar la brecha entre la rica y próspera economía del oeste y la cruda pobreza del este agrario. Este fue el periodo que presenció el nacimiento de la república holandesa, la derrota de la Armada Invencible, el rechazo occidental del Imperio otomano, el renacimiento del papado y un calvinismo autoritario. También fue una época de fuertes personalidades políticas, de Felipe II y la poderosa España de los Habsburgo, de la reina Isabel I y Catalina de Médicis, de Enrique IV y Montaigne.
"El volumen de Elliott es, probablemente, uno de los mejores manuales que jamás se han escrito. Estaba basado en un conocimiento extraordinariamente amplio del material publicado, tanto de las fuentes como de la literatura secundaria, lo que le permitió al autor anticipar, hasta un punto inusitado, la dirección que iba a tomar la investigación posterior. "La Europa dividida" también logra transmitir la intensa emoción que se vivió en esas décadas."
History
"En conjunto éste es un libro fascinante, moldeado desde una perspectiva individual y, al mismo tiempo, fiable en los datos que ofrece. Debe recomendarse a cualquiera que esté interesado en la historia del periodo."
Times Literary Supplement
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado
- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.
- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Sí, puedes acceder a La Europa dividida de John H. Elliott, Rafael Sánchez Mantero en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Historia y Historia europea. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
III. EL PROBLEMA DEL ESTADO
LA MONARQUÍA
La Europa del siglo XVII era esencialmente una Europa de «monarquías compuestas». Esto quiere decir que la mayoría de los estados que se encontraban bajo la soberanía de un solo gobernante estaban formados por una serie de territorios que habían sido adquiridos a lo largo del tiempo por medio de conquistas, uniones dinásticas o herencias. El mejor ejemplo de monarquía compuesta fue la monarquía española que heredó Felipe II, quien se encontró de repente como rey de una amplia variedad de tierras, cada una con sus propias leyes, instituciones y costumbres, que él mismo juró mantener y defender. Sin embargo, los Tudor también gobernaron una monarquía compuesta constituida por los reinos de Inglaterra e Irlanda y el principado de Gales; mientras que a la Francia de los Valois, a pesar de ser la más integrada de las monarquías de Europa occidental, aún le faltaba mucho para asimilar territorios de adquisición relativamente reciente como los ducados de Bretaña y Borgoña, que tenían sus propias tradiciones históricas diferenciadas y sus asambleas representativas o estados.
Sin embargo, a pesar de las limitaciones inherentes al carácter compuesto de sus monarquías, en la primera mitad del siglo XVI, en general, los monarcas de Europa occidental lograron aumentar su poder. Ejércitos más fuertes, mayores facilidades financieras, organización administrativa más eficiente y un más estrecho control sobre la iglesia nacional: todos estos factores habían hecho aumentar la autoridad personal de los reyes y la coherencia de sus estados. Mientras que los letrados desplegaban una serie de argumentos sofisticados en defensa de la prerrogativa real, no se desperdició ningún esfuerzo en acentuar la suprema majestad de los reyes como representantes de Dios, al mismo tiempo que como perfecta encarnación de las aspiraciones nacionales. El estilo y los acompañamientos de la realeza tendían, pues, a caracterizarse por un ceremonial cada vez mayor a medida que avanzaba el siglo. El título de «majestad», que había sido reservado tradicionalmente para el emperador, fue adoptado por Enrique II de Francia y Felipe II de España y utilizado con creciente frecuencia en Inglaterra, a la vez, o en lugar de «su alteza» y «su gracia». En 1548, la corte española adoptó el complicado ceremonial tradicional de la casa de Borgoña. En Francia, en la segunda mitad del siglo, el lever y el coucher se convirtieron en ceremonias oficiales para las que se requería una especial invitación. E incluso para los extranjeros acostumbrados al estilo de los Habsburgo y los Valois resultaba asombroso el complicado ceremonial de la corte isabelina.
El desarrollo de este rígido y medido ceremonial era, sin duda, un adecuado reconocimiento del creciente poder y majestad de los reyes del siglo XVI. Esto era precisamente lo que se intentaba. Aunque estos rituales grotescos –el más extraño de los cuales era seguramente la costumbre francesa de servir comidas a la efigie funeraria de un monarca muerto hasta que su sucesor fuese coronado– eran quizá tanto un signo de debilidad como de poder real. La pompa y el ceremonial, como Catalina de Médicis advirtió rápidamente, eran los medios usuales de arrogarse lo que no había sido otorgado automáticamente. Diestramente manejados, podían ser utilizados para impresionar a los súbditos inquietos con la autoridad y esplendor sin igual de la corona; y al acentuar la majestad de la institución podían contribuir a ocultar la debilidad del hombre.
Así pues, a pesar de los avances que podían haberse hecho a comienzos del siglo, la monarquía era todavía patéticamente vulnerable a los caprichos de la suerte: la suerte de la personalidad, de la incierta sucesión y, sobre todo, de la muerte repentina. En ninguna década podía haber sido esto más cierto que en la de 1550, una década que no solo contempló la muerte accidental de Enrique II de Francia, sino que extendió también una mortandad natural entre las casas gobernantes de Europa. Realmente, al final de la década apenas había un simple gobernante importante en el norte, centro u oeste de Europa que hubiese estado en su trono en su año inicial.
Nuevos advenimientos, 1550-1560 (el final del reinado aparece entre paréntesis después del nombre del gobernante)
| 1550 | Duque Alberto de Baviera (1579) |
| | Duque Christopher de Wütemburg (1568) |
| 1553 | Duque Augusto I de Sajonia (1568) |
| | María I de Inglaterra (1558) |
| | Duque Manuel Filiberto de Saboya (1580) |
| 1556 | Emperador Fernando 1(1564) |
| | Felipe II de España (1598) |
| 1557 | Sebastián de Portugal (1578) |
| 1558 | Isabel I de Inglaterra (1603) |
| 1559 | Federico II de Dinamarca (1588) |
| | Federico III, Elector del Palatinado (1576) |
| | Francisco II de Francia (1560) |
| 1560 | Eric XIV de Suecia (1568) |
| | Carlos IX de Francia (1574) |
Innumerables dudas e incertezas rodeaban a esta nueva generación de príncipes cuando se hicieron cargo de las riendas del poder. A María e Isabel de Inglaterra, y a María, reina de los escoceses, se las consideraba gravemente obstaculizadas a causa de su sexo. Sebastián de Portugal y Francisco II y Carlos IX de Francia estaban no menos obstaculizados a causa de su juventud. Carlos IX tenía diez años y medio cuando sucedió a su hermano; y solo cooperando con Antonio de Borbón, el primer príncipe de la sangre, pudo la reina madre Catalina de Médicis asegurar sus poderes de regencia que la convertirían, a una extranjera y mujer, en la figura dominante de la vida francesa durante más de veinte años. Sebastián de Portugal era mentalmente incapaz y también Eric de Suecia, aunque en su caso la incapacidad era salvada parcialmente por momentos del genio hereditario de los Vasa. Incluso en aquellos países donde el monarca demostraba ser un gobernante capaz, la inseguridad se perpetuaba con frecuencia a causa de las dudas que rodeaban a la sucesión. Hasta el nacimiento de Carlos Manuel, en 1562, no hubo heredero en Saboya. Isabel de Inglaterra no se casaría ni designaría sucesor para el caso de su muerte. El único hijo de Felipe II, don Carlos, mostraba una creciente anormalidad que lo convertía en una persona poco adecuada para el trono, y después de su muerte, en 1568, Felipe tuvo que esperar otros diez años para el nacimiento de un hijo que sobreviviera a su infancia.
Cualquier debilitamiento momentáneo del poder real, tal como podía fácilmente suceder con la accesión de un príncipe nuevo y desconocido, podía arriesgar en pocos meses el laborioso trabajo de años. El monarca del siglo XVI era, después de todo, poco más que un primus inter pares al estar su autoridad constantemente expuesta a la amenaza de los nobles, que podían muy bien considerar sus derechos al trono superiores a los de aquel. Incluso si sus derechos no eran discutidos, necesitaba la lealtad y los buenos deseos de sus magnates para que le ayudasen a mantener su poder. En Inglaterra, donde la corona había perdido prestigio desde la muerte de Enrique VIII, la suerte de Isabel dependía de la lealtad de un puñado de pares –Pembroke y Norfolk, Northumberland y Shrewsbury, quienes entre ellos mismos dominaban Gales, el este de Anglia y el siempre peligroso norte–. La Francia de Catalina de Médicis estaba dividida de hecho en dos esferas de influencia controladas por tres grandes redes familiares: los Borbones, en el sur y el oeste; los Guisas, en el este, y la unión Montmorency-Châtillon, en el centro del país. Desde que los Guisa disfrutaban virtualmente de un indiscutido control sobre las provincias orientales, cualquier movimiento de la corona que molestase al duque de Guisa y a sus amigos podía comprometer la autoridad real en un tercio de la nación. Felipe II, en general, estaba mejor situado que Isabel y Catalina, pues la cesión del gobierno central y local en manos de funcionarios reales profesionales había progresado más en Castilla que en Inglaterra y Francia. Pero incluso Felipe encontró útil buscar la ayuda de un magnate con amplia influencia local, como el andaluz duque de Medina Sidonia, y nunca se permitió olvidar las competidas reclamaciones de las grandes familias nobles para los puestos de provecho y de poder en la monarquía española.
En tales circunstancias, no puede resultar sorprendente que algunos de los nuevos gobernantes de la década de 1550 mostrasen una acentuada precaución y conservadurismo en sus primeros años. A Isabel se le recordó, sin duda bastante innecesariamente, «cuán peligroso es hacer alteraciones en religión, especialmente en los comienzos del reinado de un príncipe»[1]. Como nuevos gobernantes, Felipe, Isabel y Catalina de Médicis, aunque cediendo ocasionalmente a la tentación en asuntos de política exterior, cuidaron, por regla general, evitar riesgos innecesarios, tanto en los asuntos domésticos como en los internacionales. En conjunto, ya era suficiente –y demasiado– preservar el status quo. Para Manuel Filiberto de Saboya, heredero de un Estado quebrantado, era un asunto diferente. Aquí, con las clases dirigentes desintegradas y desmoralizadas después de medio siglo de ocupación extranjera, no había posibilidad de llevar a cabo una política de construcción radical de un Estado dirigido personalmente por un duque absolutista. Sin embargo, el Piamonte era una excepción. En cualquier otra parte era más juicioso observar y esperar. Aquellos que no la hiciesen estaban expuestos a pagar las graves consecuencias. María, reina de los escoceses, se enfrentó inevitablemente a los nobles y al pueblo a causa de su comportamiento personal y sus proclividades matrimoniales, y esta actitud la condujo a la abdicación en 1567. Eric XIV de Suecia, que albergaba una crónica sospecha contra la alta nobleza, la apartó deliberadamente por medio de su sistema de gobierno de mano dura, y pagó su precio al ser depuesto en 1568. En Escocia y en Suecia, las circunstancias eran, sin duda, excepcionalmente difíciles. En Escocia, la corona estaba enfrentada con una bien organizada revuelta protestante; en Suecia, el gran éxito de Gustavo Vasa, al aumentar el poder real, invitó a la reacción cuando fue apartada su firme mano. Pero las circunstancias excepcionales exigían excepcional habilidad. Los nobles eran objetos peligrosos que debían ser manejados con cuidado.
El poder de los magnates, ya fuese en Inglaterra, España o Francia, partía de sus posesiones territoriales y de su amplia influencia local, la cual les proporcionaba una posición dominante en el centro de la vida nacional. En lugar de la vieja estructura feudal, basada en el respeto y en el feudo, existía ahora en toda Europa occidental una complicada red de clientela, junto con los más sutiles lazos de lealtad e interés. El empobrecido caballero del campo, ansioso de colocar a su hijo, buscaría un patrón aristocrático para que le ayudase en su carrera. «De aquí –como François de La Noue creyó necesario explicar– se desprende por parte del padre y del hijo una gran obligación hacia él, que les ha hecho esa cortesía», una obligación expresada por medio de su complacencia para ser considerados como sus «criaturas» y para sostener sus intereses en aquellas comunidades donde ellos, a su vez, tenían su propia influencia y sus propios clientes.
Esta recíproca relación de obligación y favor alcanzaba desde lo más alto hasta lo más bajo de la escala social. Indudablemente, el patronazgo dio cohesión a las sociedades, profundamente divididas en estratos horizontales por el concepto de «estamentos» y firmemente asentadas en los principios de jerarquía y grados. Sin embargo, el sistema de clientela, aunque desempeñó un papel crucial en la articulación vertical de la sociedad, mostró también en ocasiones ser cruelmente decisivo. Pues potencialmente existían varios sistemas de clientela dentro de un solo estado. Los Guisa, los Montmorency, los Borbones en Francia, los Toledo y los Mendoza en España, eran clanes rivales que intentaban superarse entre sí en influencia y poder. Como cada familia tenía su propia red de clientes ampliamente esparcida por todo el país, un choque en la corte o a nivel local podía producir rápidamente repercusiones de carácter nacional.
En este punto, el poder y el carácter del monarca llegaban a ser decisivo para la cohesión de toda la comunidad. El rey era la cúspide de la pirámide nacional. Era la fuente suprema de patronazgo y favor: estaba en sus manos elevar a Montmorency o hundir al duque de Guisa. Pero a la vista del gran cortejo y de las todavía mayores esperanzas, de las casas nobles más importantes, el favorecer a una de ellas excesivamente a expensas de otra producía un desastre a escala nacional. El gobernante del siglo XVI que tenía éxito era el que utilizaba sus reservas de patronazgo y poder para moderar la eterna rivalidad de las facciones opuestas, mientras que explotaba los sistemas de clientela de estas para apoyar los intereses de la corona. Así pues, las clientelas aristocráticas eran una permanente realidad, y sin su cooperación había pocas esperanzas de que las órdenes reales fuesen obedecidas en las provincias. No había, sin embargo, posibilidad de gobernar por encima de la facción. El arte de gobierno radicaba en mandar a través de ella, como Isabel demostró en Inglaterra. «La principal nota distintiva de su reinado –señaló un contemporáneo– será que gobernó por medio de la facción y los partidos, los cuales ella misma elevó y debilitó según su gran entendimiento le dictaba»[2]. Felipe II, enfrentado a la rivalidad del duque de Alba y de Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli, utilizó la misma técnica. Lo mismo, con menos éxito, hizo Catalina de Médicis, tirando y aflojando la cuerda entre los Borbones y los Guisa.
Al desempeñar este papel de fiel de la balanza, los príncipes obtenían ventajas sustanciales, aunque muchos nunca supieron cómo explotarlas de lleno. La concesión –o la negación– del patronazgo era una poderosa arma política, que un maestro como Felipe II podía utilizar con consumada habilidad, como demostró en el manejo de la casa italiana de Farnesio. Los Farnesio habían alcanzado su encumbramiento gracias al papa Farnesio, Paulo III, quien les había cedido a perpetuidad los ducados de Parma y Piacenza, como feudos hereditarios de la sede papal. La hermanastra de Felipe, Margarita, se casó en 1538 con el nieto de Paulo III, Octavio Farnesio, de cuyo matrimonio nació en 1545 Alejandro, futuro príncipe de Parma. Como príncipe italiano potencialmente importante, era esencial atarlo con seguridad a los intereses españoles, y una disputa en 1557 entre los Farnesio y Enrique II de Francia proporcionó la ocasión. Felipe, al momento, se apresuró a otorgar su protección a la familia, a cambio de dos condiciones que iban a dominar sus vidas durante muchos años. El joven Alejandro habría de ser llevado a la corte española, donde los contemporáneos hablaron de él como d...
Índice
- Portada
- Portadilla
- Legal
- Prólogo a la segunda edición
- Prólogo
- Mapas
- Cuadros genealógicos
- PARTE I. LA EUROPA DE CATEAU-CAMBRÉSIS
- I. La escena internacional
- II. La economía europea
- III. El problema del Estado
- PARTE II. 1559-1572
- IV. Protestantismo y revuelta
- V. Catolicismo y represión
- VI. La guerra con el islam
- PARTE III. 1572-1585
- VII. Crisis en el norte: 1572
- VIII. ¿Un camino intermedio?
- IX. El crecimiento del poderío español
- PARTE IV. 1585-1598
- X. El conflicto internacional
- XI. El desconcierto de España
- XII. El continente dividido
- Bibliografía complementaria