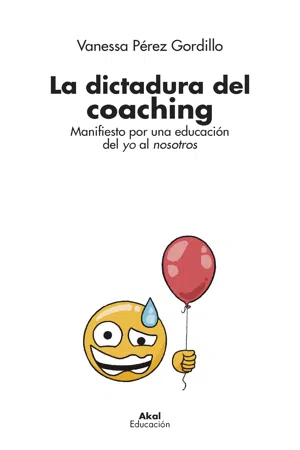![]()
1. El Yo en el marco del siglo XXI
Quienes no se mueven, no notan sus cadenas.
Rosa Luxemburg
Somos los dioses de una cúpula de placer que nosotros mismos hemos construido.
Eric G. Wilson, Contra la felicidad (2008)
Tenía veinte años recién cumplidos cuando declaré la guerra a la Justicia, la Belleza y la Verdad. Puse fin a los acostumbrados paseos con Sócrates; y aquella admiración por un Nietzsche que declaraba el mundo ausente de dios, y que rompía las ataduras de las estipulaciones, se resquebrajó. En poco tiempo, el tatuaje del imperativo kantiano, que recordaba permanentemente que el obrar de uno debe poder ser máxima de una ley universal, perdía la viveza de sus colores, y en el cosmos de mi cabeza un meteorito de extraordinarias dimensiones hacía saltar por los aires todas las arbitrariedades y todos los atardeceres acumulados. Entonces me absorbió el orden establecido, malinterpreté las esencias y distorsioné las cosas. De pronto, ese caminar que nutría la sospecha de que lo que se consideraba verdadero no era más que el olvido de una mentira quedó incrustado en esa mentira. Fascinada por el relato de buscar el tesoro en el interior, puedo decir que la conquista de la felicidad sustituyó a la vida digna. Y durante poco menos de siete años viví en un sofisma que prometía ser la Academia de Platón. Sin saberlo, había debilitado el ideal ilustrado; había puesto cincuenta y cinco kilogramos a trabajar en el lado de la balanza que alimenta la competitividad, el individualismo, el éxito, el capital. Como Durkheim, republicano laico y miembro de la Liga de los Derechos del Hombre, acabé inspirando la verticalidad, esa pirámide que nos ordena de acuerdo a qué y quiénes seamos, y que tiene en su vértice a Dios, al rey, a la Iglesia católica, a los estamentos financieros, las grandes fortunas y a la madre del cordero.
Dado que la felicidad no terminaba de mostrarse, decidí dejar de depender de ella. Un día, sin la certeza de este momento, pero con la sospecha desincrustada de ese orden establecido, abandoné eso que creí era la Academia de Platón. A los ojos de un mundo hipotecado, era una locura dejar un trabajo fijo y estable en el centro de Madrid, dirigido por una persona con liderazgo consolidado y excelente reputación. Para ella, que me fuera era un acto de cobardía. Recuerdo su enfado, su terrible decepción ante mi decisión, su análisis que sembraba dudas razonables, su orgullo. Me fui sin derecho a una despedida. Para mí, fue un dolor enorme que sólo conseguí afrontar cuando recordé que una vida sin examen no merece la pena ser vivida. ¿Por qué merecía la pena vivir? El anhelo de dignidad permite afrontar el vértigo de no tener nada y quedarte sin algo. Después de cortar los hilos, la marioneta cae precipitadamente al fondo de la cuestión, para cual ave fénix renacer críticamente de sus cenizas, asumiendo la autonomía, aceptando esa tarea de enorme responsabilidad: construir un mundo habitable entre todos.
Responsabilizarnos de lo que hacemos y de cómo lo hacemos forma parte de la vida, de la esencia del ser humano, de ese inexorable vínculo con la Humanidad que le hace saberse igual a pesar del reflejo en el espejo, de la cuenta bancaria, de la lengua, de la geografía… Nuestra actitud y nuestros actos tienen consecuencias, por insignificantes que parezcan, y, lo más importante, siempre educan. Esta pequeña verdad de formidable peso ético la ha secuestrado el mundo de la autoayuda, por eso nos encandila. El coaching, esa práctica moderna de poner la mayéutica al servicio del mercado, se hace eco del conocido «efecto mariposa» para seducirnos y anestesiarnos. Mucho antes que la teoría del caos, los filósofos de la naturaleza advierten este fenómeno. La acción individual tiene consecuencias en el conjunto. Sin embargo, ¿es legítimo extender esta verdad al hecho de que la felicidad depende al ciento por ciento de uno mismo? ¿Somos inmunes a los actos ajenos? Desconocemos si el aleteo de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del planeta, pero lo que nadie se atreverá a discutir es que un tsunami puede acabar con el aleteo de una mariposa y todas cuantas encuentre a su paso. Todavía el ser humano no dispone de medios para detener un tsunami, sin embargo, desde hace siglos disponemos de fórmulas que cambian las circunstancias. Desde la lanza al smartphone, pasando por la imprenta. Diferentes contextos y nuevas textualidades. ¿Qué consecuencias tiene el conjunto sobre la acción individual? Adquirir habilidades trae consecuencias. El coach enseña a clasificar elementos, a ordenar realidades para reconstruirlas de acuerdo a nuestro beneficio, en pos de nuestra felicidad. ¿Qué conlleva esta enseñanza? ¿Qué desencadena este ínfimo aleteo coacheano en el individuo, en el orden del mundo?
De golpe y porrazo te descubres caminando por un sendero en busca del tiempo perdido. ¿Cuántos manuales salvadores llegaste a leer? ¿Cuántas noches regresabas a casa con la mosca detrás de la oreja, con el pulpo en las narices? La armadura no se desoxida y, como Alicia, sigues cayendo por la madriguera en busca de la pócima mágica que te permita atravesar la minúscula puerta que lleva al país de las maravillas. Si lo consigues, si te sacrificas lo suficiente, podrás alcanzar la felicidad, esa que es propia de dioses. ¡Perder la Humanidad! De eso se trata, pero ¿quién lo sabe?, ¿quién lo reconoce?, ¿quién puede desobedecer?, ¿quién está dispuesto a renunciar a este falso paraíso y desnudar su condición?
El dolor se vive individualmente, y más pasada la adolescencia, donde los grupos de amistades son la catarsis perfecta. Recorrido ese periodo, no existen lugares de reunión (salvo los velatorios) donde lloremos juntas y abrazados. Quizá esa necesidad mal resuelta de contar los dolores y las penas, las tristezas y las apatías, sea lo que lleva a los canales de televisión basura a copar las listas de audiencia día tras día tras día, y a llenar las sillas de los cursos de coaching, inteligencia emocional, autoayuda y mindfulness. Válvulas de escape a todo un tinglado que se construye, reestructura y mantiene sobre la base de un orden incuestionable que deshumaniza, que manipula la verdad hasta hacerla ausente. Como un axioma indubitable, el tinglado es instalado como sistema operativo y, si entrevé la menor resistencia, el programa se bloquea y no te deja avanzar. La sospecha desencadena un error en el programa. Error de la aplicación xi0001fgh0000, consulta a tu coach. Eres un espíritu inquieto, desobediente, difícilmente alcances la felicidad. Esta sentencia consigue disuadir a algunos, pero actualizan el programa para los espíritus inquietos y revoltosos. Desbloquean algunas puertas y amplían el horizonte de percepción para los que siguen por naturaleza deseando conocer. Cuando sentimos el vacío, esa congoja que va de la punta de los dedos de las manos a la de los pies, en vez de explicarnos que es consecuencia del «olvido del ser», de mantener en standby la actitud ilustrada –es decir, de la cada vez mayor distancia que nos separa del espacio ético que nos hace a todas libres, fraternas e iguales, permitiéndonos construir una vida digna–, nos diagnostican deprimidos, angustiados, infelices. En vez de explicarnos que el problema es de carácter estructural, nos dicen que es una cuestión de autoestima y de confianza, psicologizando e individualizando el problema. Lo estructural lo convierten en trastorno mental, y nos dejan –como tenían predestinado– flotando en el interés del mercado, entre la importancia de tener un coach que nos asesore y una televisión que entretenga hasta a los espíritus más inquietos.
Aquella academia que sacrifiqué, con el tiempo encontró un nuevo nombre que unificaba dos palabras: Humanidades y Negocios. Una escuela que hace, parafraseo, que la expresión de tus ideas a través de la palabra sea un acto seguro, consciente y motivador; que interviene en tu comunicación no verbal; que mejora tus ventas, te acerca a tus clientes y habla con tus equipos; que ofrece «acompañamiento para el desarrollo profesional y personal de los directivos y mandos intermedios de las organizaciones»; que afirma que «el primer objetivo de cualquier proceso de cambio es concienciar a las personas de la necesidad del cambio mismo». Hoy todo esto me parece un instrumento educativo y cultural del proyecto de modernización. Pura antiilustración. Por supuesto, lo separo de la cuestión emocional, pues hay lazos de amor imborrables, cuestiones afectivas de hondo alcance que traspasan los límites del razonamiento, los bordes de lo ideológico. Algo que, en cambio, no me impide denunciar esta industria de la felicidad y la prosperidad por sus actos y sus consecuencias. Invito a que nos cuestionemos si las enseñanzas del pensamiento positivo concretadas en el coaching –nueva cara del asesoramiento– son compatibles con la tarea emancipadora de la Humanidad y la construcción de la vida digna –vieja cara de las humanidades.
Si nos preguntasen en qué mundo nos gustaría vivir, todos –salvo excepciones– diremos que queremos vivir en un mundo justo donde nadie tenga hambre, donde nadie sienta frío, donde los derechos y deberes sean respetados y respeten. Sin embargo, no estamos dispuestas a afrontar el reto que va de la teoría a la praxis, de la pasividad a la acción. Nos gustaría vivir en un mundo diferente, pero hemos sido impregnados con el aroma del logro y nos gusta vivir bien, o al menos intentarlo. ¿Quién quiere un cambio que implique perder privilegios?
MUNDO FELIZ
En Europa, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, la generación de los hijos vivirá peor que la generación de sus padres.
Esta es la primera generación de posguerra que se enfrenta a la perspectiva de una movilidad descendiente. Sus mayores fueron educados para esperar, de modo realista, que sus hijos apuntaran más alto que ellos y que alcanzaran metas más elevadas de las que ellos se atrevieron a buscar y que consiguieron: esperaban que la «reproducción del éxito» intergeneracional siguiera funcionando y batiendo sus propios récords con la misma facilidad con que ellos consiguieron superar los logros de sus padres. Generaciones de padres estaban acostumbrados a esperar que a sus hijos se les ofreciera un espectro de elecciones incluso más amplio del que ellos habían tenido. Y que cada una de estas elecciones fuera más atractiva que la otra. Iban a estar mejor educados, iban a subir más alto en la jerarquía del aprendizaje y de la excelencia profesional, iban a ser más ricos y a sentirse incluso más seguros. Su propio punto de llegada, o eso es lo que creían, sería el punto del que sus hijos partirían; un punto de salida a partir del cual frente a ellos se extenderían muchas más rutas, todas ellas dirigidas hacia las cumbres.
Los jóvenes de la generación que ahora está entrando, o se está preparando para entrar, en el llamado «mercado laboral» han sido bien pertrechados y adiestrados para creer que la tarea que deben cumplir en su vida es sobrepasar y dejar atrás los éxitos de sus padres. Y esta tarea (que sólo un golpe cruel del destino o alguna incompetencia propia, importante pero remediable, podría impedirles llevar a cabo) casa de pleno con sus capacidades. Por muy lejos que hayan llegado sus padres, ellos irán aún más lejos. En todo caso, han sido adoctrinados y entrenados en esta creencia. Y nada los ha preparado para la llegada de un nuevo mundo duro, inhóspito y poco acogedor, en el que las recalificaciones van a la baja, los méritos conseguidos se devalúan y las puertas se cierran.
La realidad contradice la creencia en las capacidades. La selva capital...