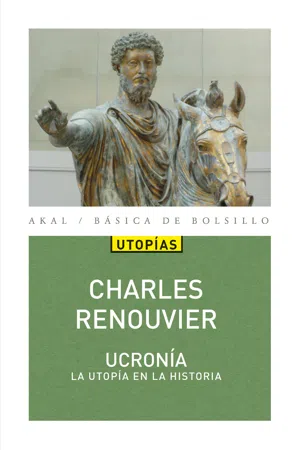![]()
Cuadro quinto
Las naciones occidentales. – Las constituciones políticas. – Evolución de las religiones en Occidente. – La gran cruzada y la federación europea. – El siglo de los descubrimientos. – El protestantismo germano. – Estado de las religiones de Occidente y de Oriente. – La cuestión de la propiedad. – Las guerras sociales. – El porvenir del mundo
La constitución del Imperio romano, tal como la había promulgado Albino en 977, se fundaba en el sistema de las adopciones, que durante los reinados de los Antoninos tanto había facilitado la transición del principado a la república restaurada. Hablamos todavía del Imperio, a causa de la dominación que conservaba Roma sobre las provincias, incluso las orientales, en la época a la que ahora debemos remontarnos. Pero era un Imperio sin emperador. El nombre de emperador había sido asociado por la execración popular, mucho más que por decreto del Senado y de los tribunos provinciales, al de rey, sobre el que pesaban ya casi mil años de maldiciones ininterrumpidas. A los generales les estaba prohibido llevarlo, aunque su primera y antigua acepción fuese exclusivamente militar. El consulado era único y vitalicio. Todo cónsul, al tomar posesión del cargo, tenía que designar libremente, pero a condición de que el Senado y los tribunos provinciales se lo aceptaran, un vicecónsul que sería a la vez su suplente y su sucesor. Toda consanguinidad entre el cónsul y el vicecónsul estaba prohibida. Los tribunos, inviolables como los de la antigua República, eran cuatrienales y nombrados por el Senado, pero el pueblo de Roma no tardó en levantarse para lograr nombrar directamente el suyo, y las provincias imitaron ese movimiento, aunque estuviesen representadas en el Senado de un modo que parecía serio.
Ese último cuerpo, la gran asamblea del Imperio, se componía, en primer lugar, de los representantes de las viejas familias romanas, a las cuales se debía la conservación de los principios de la libertad y del derrocamiento del principado. A los senadores de esa categoría poco numerosa se les permitía reunirse ellos solos todos los años y designar, con objeto de sortear el descenso numérico del antiguo patriciado, dos nuevos miembros, hereditarios como ellos, escogidos entre hombres de todas las provincias que se hubiesen distinguido por un mérito eminente o por servicios prestados al Estado. La segunda clase de los senadores no tenía más que título vitalicio, pero que, en los primeros tiempos, con frecuencia, resultó ser hereditario de hecho. Las cuatro provincias, Italia, Grecia, Galia e Hispania, y la ciudad de Roma –la cual, con sus alrededores, equivalía entonces a una provincia– los nombraban de un modo indirecto bastante complicado, pero en el que cualquier orden de ciudadanos podía creerse competente para influir. Eran, en efecto, las asambleas generales de las provincias quienes los designaban, a cada vacante del cargo, y estas también dimanaban de asambleas locales multitudinarias, en las que todos los oficios y profesiones tenían delegados amovibles, al menos en principio. No hablamos aquí de las provincias orientales, porque eran semejantes a Estados administrados y tributarios, más que a partes autónomas del Imperio, por su probada falta de aptitud para las costumbres de la libertad. Y permanecieron, pues, bajo el régimen del proconsulado y de la alta vigilancia del Senado.
Los cónsules vitalicios gozaban más o menos de las atribuciones administrativas de los emperadores, pero sin título religioso ni tribunicio; y debían obtener el consentimiento del Senado para la guerra y la paz, para el establecimiento de los impuestos y para todas las disposiciones que tuvieran fuerza de leyes del Imperio. El veto de los cinco tribunos constituía otro límite a su autoridad, pues esos funcionarios ostentaban, por la duración de sus poderes y la propia naturaleza de sus funciones, una independencia real con respecto a la asamblea que los nombraba, y cuya acción podían bloquear cuando eran unánimes, así como el cónsul, al ratificar su nombramiento, sin duda podía asegurarse una conformidad general de la política de estos con la suya, pero no una connivencia implícita para todos sus propósitos. A pesar de los límites opuestos sistemáticamente al poder de los cónsules, estos magistrados poseyeron durante el periodo de la constitución albiniana una influencia considerable y verdaderamente dirigente a causa de la continuidad de sus miras, mantenida por las adopciones sucesivas, y del origen de su poder, que nada le debía al Senado, así como de la infinidad de empleos de los que sólo ellos disponían en la administración. Es a ellos ciertamente, más que a los tribunos, y a los esfuerzos constantes del sector estoico del Senado, a los que hay que atribuir el triunfo definitivo de la gran reforma romana, pues el partido oligárquico de Italia y de las provincias, una vez pasados el primer impulso y el primer entusiasmo, no había dejado de actuar con el fin de recuperar los privilegios perdidos, y la mayoría de la asamblea fue a menudo difícil de manejar para los cónsules. Graves conflictos de autoridad pusieron más de una vez en peligro la constitución.
En suma, el funcionamiento de los asuntos se fue volviendo retrógrado poco a poco, como con frecuencia ocurre después de las revoluciones. A pesar de los esfuerzos de los cónsules que, abordando los problemas con altitud de miras, por encima de las pasiones de los propietarios y de los plutócratas del Senado, siempre fijaban la mirada en los dos grandes objetivos de Casio y Pertinax –repoblar el Imperio y fortalecer las costumbres de la libertad–, el Senado suprimió cuanto pudo los derechos concedidos a los libertos y agravó por todos los medios de interpretación y con pleitos las cargas que pesaban sobre los arrendatarios enfitéuticos de los particulares y del Estado; y los tribunos también adoptaron a menudo la política del Senado. Los censos pagados a la antigua propiedad parecían tanto más onerosos cuanto que el tiempo transcurrido hacía olvidar la justicia de los contratos: la balanza parecía cada vez más desequilibrada entre los hombres que trabajaban de padres a hijos, y no disfrutaban más que de una mínima parte de los frutos del trabajo, y los que cobraban la renta libre de impuestos sin otro título, en general, que el de una antigua usurpación. En el preciso momento en el que la carga parecía más pesada y menos equitativa, era cuando el partido oligárquico trabajaba para agravarla. Ese partido echaba de menos en el fondo la antigua condición de la propiedad, el monopolio, aunque reemplazado en sus manos por la renta de las tierras y el fruto de la usura comercial. Sin embargo, se había enriquecido y no empobrecido. Y, en efecto, el producto de los bienes raíces no había cesado de decrecer y la cultura servil de hacerse más ruinosa hacia finales del antiguo régimen, mientras que, en aquellos momentos, las rentas fijas de los arrendamientos, unidas a los intereses elevados del dinero prestado para grandes proyectos, sin hablar de la ruin pequeña usura urbana al 12 por 100 anual, colocaban a la clase ociosa en una situación de prosperidad poco común antaño.
Pero un fenómeno inverso se produjo al mismo tiempo. No sólo aumentó la población, como estaba previsto, no sólo se formó una clase importante y enteramente nueva de libertos rurales, sino que también en las propias ciudades, y sobre todo en Roma, apareció lo que no se había visto desde hacía tres siglos o más, en la época de los antiguos plebeyos: un partido político y social vinculado a las formas de gobierno democrático, que pretendía hacerlas servir para la introducción de la justicia en las leyes. Este partido se componía, en primer lugar, de la masa de libertos que poseían amplios derechos y aprendían a ejercerlos. La mayor parte de ellos pagaban tributos a sus antiguos dueños, sobre el producto de las industrias o profesiones, a menudo liberales, que habían adoptado, y no siempre llegaban fácilmente a redimirlos. Se sumaba a ellos una numerosa juventud proveniente de todos los estados, a la que se enseñaba, en las múltiples escuelas gratuitas del nuevo régimen, las letras latinas y, a continuación, griegas y, con las letras, necesariamente, la filosofía (el estoicismo, de donde se extraía casi toda la moral propia de la instrucción pública), las tradiciones republicanas, el culto de los grandes hombres y de las gestas del pasado. Por último, había familias de libertos rurales que habían alcanzado la riqueza por el mérito de sus jefes, por el éxito de sus explotaciones agrícolas y comerciales bien administradas. Sus jóvenes afluían desde todas las provincias a Roma, con miras ambiciosas, y venían a adherirse ordinariamente al partido democrático, al que los asociaban de forma natural su origen y la educación liberal que habían recibido.
La lucha entre el partido oligárquico, egoísta y ciego, y el partido popular, que se fue haciendo progresivamente violento a causa de las invasiones o de las resistencias de sus enemigos, desembocó, como de costumbre, en una de esas crisis en las que la cuestión, depende del azar de las circunstancias y del talento de los hombres, de saber si un dictador, un déspota cualquiera, destruirá todas las libertades so pretexto de vengar o de servir al pueblo o de salvar los intereses amenazados de los ricos y los poderosos. Afortunadamente, el peligro más terrible que existir pueda en esa clase de enfrentamientos había sido eliminado por las reformas militares de Pertinax. No había nada que temer ni de los generales elevados al consulado, de los vencedores, de los triunfadores dotados de todos los títulos que preparan a los tiranos, ni de las cohortes de pretorianos u otros soldados profesionales, sin patria real y sin otra idea política que el salario y el ascenso. Habiendo acabado las grandes guerras, habiendo sido repudiado el espíritu de conquista, habiendo llegado a ser enteramente defensiva la actitud del Imperio –incluso en lo que respectaba a sus propias provincias de Oriente incesantemente carcomidas por el gusano religioso– y estando las milicias, en gran parte locales, destinadas a la protección de los territorios en los que se reclutaban, para un hombre político de cualquier rango y de cualquier partido al que perteneciese, era imposible emplear legiones en pro o en contra del gobierno o sus opositores y cambiar violentamente la constitución. En cambio, el Senado y el propio cónsul se veían sin fuerza para resistir si, con el apoyo secreto de algunos tribunos y senadores influyentes, se producía una de esas grandes revueltas populares que se habían dejado de afrontar mucho tiempo atrás.
En el momento en que las empresas reaccionarias de la oligarquía y la creciente animosidad de la burguesía romana y de los contribuyentes de los tributos se aproximaban a una crisis inminente, en el año 1068, el consulado estaba en manos Flavio Valerio Constancio, apodado Cloro, ilirio de vieja extracción militar, sucesor por adopción del dálmata Aurelio Diocleciano. Este último había sucedido, a su vez, a cónsules de un eminente mérito civil, de costumbres y educación enteramente estoicas. Su nombramiento, grave error del cónsul que lo adoptó, había estado motivado por un plan de política extranjera entonces en boga, el cual consistía en elevar a rango de gran provincia occidental del Imperio los países situados desde el este del mar Adriático hasta Macedonia, a fin de crearle a Italia una defensa más segura en esta parte, en previsión de nuevas incursiones de bárbaros, más temibles que las que tenían que combatirse diariamente en los confines de Germania. Pero para eso había que contar con los asentamientos de godos, suevos y vándalos que habían sido autorizados en ciertos puntos y entrar en guerra con la secta intolerante que sus tribus habían traído a este país. Para encargarse de ese proyecto (que debía ser emprendido y reemprendido después y dar lugar a muchas guerras) se vieron obligados a confiar los primeros puestos de la República a hombres apasionados por él, pero cuyo apego a las nuevas instituciones del Estado era tanto menor cuanto que se sentían más gustosamente inclinados a las empresas de conquista. En efecto, Diocleciano y Constancio se aliaron estrechamente con el partido oligárquico en el Senado. Por otro lado, hicieron revocar la ley que prohibía salir de Italia a los cónsules y se pasaron treinta años guerreando contra toda clase de tribus nómadas desde Aquilea y Salona hasta el fondo de Tracia y más allá, sin lograr restablecer la seguridad y suficientes colonias civiles en regiones desiertas en sus tres cuartas partes. En compensación por un fracaso definitivo compuesto de cien éxitos diversos, Diocleciano esperaba formarse su propio ejército, con el que podría, llegado el momento, pasar a Italia y restablecer el orden perturbado (así se lo mencionaba) por la insaciable ambición de estos esclavos de ayer. Constaba en gran parte dicho ejército de voluntarios extranjeros, de todas las variedades de razas, y el Senado no le regateaba demasiado los fondos necesarios. Pero ese cónsul, a pesar de sus cualidades de administrador y de general, no consumó el organizar la especie de Imperio de Oriente con el que confiaba en hacerse un pedestal seguro para el relevo del trono de Roma. Su sucesor, Cloro, con pretensiones análogas, acaso menos personales y más modestas, actuó con menos disimulo y talento a la vez, y se hizo más impopular. La mayoría del Senado, minada desde años atrás por la corrupción y la intriga, estaba a favor de la idea de un retorno moderado al antiguo régimen; algunas votaciones recientes daban prueba de ello, y muy pronto fue sabido en todo el orbe que sólo se esperaba una ocasión favorable para derogar la constitución albiniana. El Senado era proclive a ello en ese momento, máxime cuando pensaba poder prevenir una completa usurpación por parte de un cónsul del carácter de Cloro, y seguir siendo dueño del Estado. Suelen hacerse tales ilusiones en estos casos.
El pretexto elegido fue el triunfo otorgado por un voto del Senado a Cloro por el conjunto de sus éxitos y los de su padre adoptivo en Oriente. Contra todas las leyes y toda prudencia, como si la asamblea no las hubiera traicionado, se autorizó al triunfador a conducir su ejército a Italia y a la propia Roma. Pero los conspiradores temieron, por una parte, dejar entrar tantos bárbaros en la ciudad y otorgarle tanta fuerza al cónsul y, por otra parte, se creyeron suficientemente dueños de la situación si disponían de una o dos legiones de elite; pues únicamente temían una de esas revueltas populares de las que da cuenta fácilmente cualquier fuerza regular. Cometieron, así, el error de no admitir en Roma más que diez mil legionarios escogidos por su general. Bajo la protección de ese reducido ejército, más extranjero que romano, y cuya entrada indispuso no solamente al pueblo sino también a las milicias italianas, la mayoría del Senado, por iniciativa de Cloro y la misma víspera del día fijado para su triunfo, votó por aclamación una serie de medidas cuya sola propuesta implicaba arriesgarse a la pena de muerte en los términos de la constitución, cuya derogación representaban. Se decretó que la aplicación de la ley de los latifundia sería suspendida; que, allí donde todavía no estaban concretados los reglamentos y los contratos definitivos, los bienes respecto a los cuales no se hubiesen cumplido rigurosamente los compromisos adoptados por los arrendatarios y libertos serían devueltos a sus antiguos propietarios, y que, finalmente, los cánones serían aumentados, a menos que el arrendatario prefiriera la anulación de su contrato, en todo lugar donde una investigación revelara la existencia de beneficios demasiado elevados. Además, se atentaba contra el estado de las personas, y el propio acto legislativo hacía presagiar cambios en el modo de reclutamiento del Senado y en otras leyes fundamentales.
El levantamiento fue inmediato en Roma, en una gran parte de Italia y en otros puntos de las provincias occidentales. La minoría del Senado abandonó protestando la asamblea y luego, con ayuda de las milicias urbanas que se sublevaron, se apoderó de improviso del Capitolio, donde, por un resto de respeto a la ley, se había evitado introducir a los soldados de Cloro. La mayoría dispersada ya no consiguió volver a reunirse, y en una inmensa ciudad totalmente insurrecta, llena de hombres que conocían el uso de las armas gracias a la ley del servicio militar de Pertinax, las dos legiones de Cloro se encontraron paralizadas, bloqueadas y muy pronto obligadas a rendirse y a entregar a su general. Volvieron a cruzar el Adriático, y Cloro fue condenado a muerte por el Senado, en parte por los mismos hombres que lo habían impulsado a su empresa. Sin embargo, el incidente no quedó así, pues las legiones, que regresaron a Iliria con sentimientos de venganza, comunicaron a todo el ejército el espíritu que las animaba. Constantino, hijo de Cloro, fue proclamado emperador en el campo y puso la República en peligro. Estaba a la cabeza de fuerzas considerables, algunos años más tarde (1072), cuando el viejo Galerio, antiguo lugarteniente de Diocleciano, pero dedicado a la política occidental, pudo marchar a su encuentro con un ejército formado solamente por los contingentes militares de Italia, Galia e Hispania, pues Grecia y Macedonia tenían que defenderse contra los bárbaros que Constantino había reclutado o movilizado para su causa. Este joven emperador era hábil y no dejaba de emplear en su propio interés el instrumento del fanatismo. Deslumbraba a los cristianos de Moesia, Iliria y Tracia con la esperanza de ver a su religión conquistar tanto Occidente como Oriente y convertirse en la religión del Imperio y en dueña de perseguir a todas las demás. Se contaba que, durante una gran revista militar, se le había aparecido por los aires una gran cruz luminosa, lo que era un presagio de victoria bajo ese signo; e incluso, con su consentimiento, la cruz había sustituido al águila en la punta de...