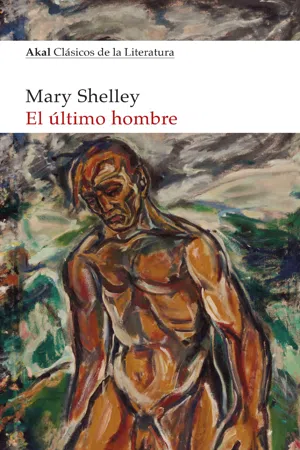![]()
EL ÚLTIMO HOMBRE
![]()
VOLUMEN I
![]()
INTRODUCCIÓN
Visité Nápoles en el año 1818. El 8 de diciembre de ese año, mi compañero y yo cruzamos la Bahía para visitar las antigüedades dispersas por las costas de Bayas. Las traslúcidas y brillantes aguas del tranquilo mar cubrían fragmentos de antiguas villas romanas, que estaban entrelazadas por algas y recibían tintes diamantinos del damero creado por los rayos del sol; el azul y cristalino elemento era tal que hasta Galatea podría haberlo sobrevolado en su carruaje de nácar, o Cleopatra, más acertadamente que el Nilo, haberlo elegido como la ruta de su barco mágico. A pesar de que era invierno, la atmósfera resultaba más propia del inicio de la primavera y su agradable calor contribuía a inspirar aquellas sensaciones de plácido deleite, que son lo que todo viajero rezagado se lleva con él, reacio a abandonar las tranquilas bahías y radiantes promontorios de Bayas.
Visitamos los denominados Campos Elíseos y el Averno, y deambulamos por varios templos, baños y lugares clásicos en ruinas. Al fin, entramos en la lúgubre caverna de la Sibila de Cumas. Nuestros Lazzeroni portaban antorchas encendidas que alumbraban con luz rojiza, y casi crepuscular, los tenebrosos pasadizos subterráneos, cuya oscuridad, que con tanta avidez los rodeaba, parecía deseosa de embeber más y más del elemento de la luz. Pasamos por una arcada natural que llevaba a una segunda galería, y preguntamos si no podíamos entrar ahí también. Los guías señalaron el reflejo de sus antorchas en el agua que inundaba su suelo, permitiendo que sacáramos nuestra propia conclusión; aunque añadieron que era una lástima, ya que llevaba a la Cueva de la Sibila. Nuestra curiosidad y entusiasmo se vieron exaltados por semejantes circunstancias, e insistimos en intentar el paso. Como suele suceder en la persecución de tales empresas, las dificultades disminuyeron al examinarlas. Descubrimos, a ambos lados del húmedo camino, «tierra seca donde sentar la planta de su pie».
Al fin llegamos a una gran caverna oscura y desierta que los Lazzeroni aseguraban era la Cueva de la Sibila. Nos defraudó bastante. Aun así, la examinamos con detenimiento, como si sus rocosas y vacías paredes todavía pudieran albergar un rastro de la visitante celestial. En un lado había una pequeña apertura. ¿A dónde lleva esto? Preguntamos: ¿podemos entrar aquí?
—Questo poi, no –dijo el montaraz de aires salvajes que sostenía la antorcha–, solo pueden avanzar un tramo corto, y nadie lo visita.
—Aun así, lo intentaré –dijo mi acompañante–. Tal vez lleve a la cueva real. ¿He de ir solo o me acompañarás?
Mostré mi disposición para proseguir, pero nuestros guías protestaron contra esta decisión. Con gran locuacidad, en su dialecto napolitano nativo, con el que no estábamos muy familiarizados, nos dijeron que había espectros, que el techo cedería, que era demasiado estrecho para que cupiésemos, que en su interior había un profundo agujero lleno de agua, y que nos podíamos ahogar. Mi amigo interrumpió la arenga arrebatándole la antorcha al hombre, y continuamos el camino solos.
El pasadizo, en el que al principio apenas cabíamos, se hacía cada vez más angosto y más bajo. Íbamos casi a gatas, pero, aun así, insistimos en abrirnos camino. Al fin, entramos en un espacio más amplio y el techo ganaba altura. Pero, mientras nos felicitábamos por este cambio, nuestra antorcha se extinguió con una corriente de aire y nos quedamos en la más absoluta oscuridad. Los guías llevaban con ellos material para encenderla de nuevo, pero nosotros no; nuestra única salida era regresar por donde habíamos venido. A tientas, buscamos en el amplio espacio la entrada y, tras un tiempo, creímos haber tenido éxito. Esto resultó ser un segundo pasadizo, que sin duda ascendía. Terminaba como el anterior; pero algo parecido a un rayo, que no sabíamos de dónde provenía, derramaba un atisbo de luz crepuscular sobre el lugar. Gradualmente, nuestros ojos se acostumbraron a esta penumbra y percibimos que no había ningún pasadizo directo que nos llevara más allá, pero que era posible escalar un lado de la cueva hacia un pequeño arco en lo alto, que auguraba un camino más sencillo y del que, como descubrimos en ese momento, procedía aquella luz. Con bastante dificultad, trepamos y llegamos a otro pasadizo con todavía más iluminación y que llevaba a otro ascenso como el anterior.
Tras una sucesión de estos, que solo nuestra resolución nos permitió remontar, llegamos a una amplia caverna con una bóveda arqueada. Una apertura en el centro dejaba entrar la luz del cielo, pero estaba recubierta de zarzas y sotobosque que actuaban como un velo, oscureciendo el día y confiriendo a la sala un solemne aire religioso. Era espaciosa y casi circular, con un asiento alzado de piedra, del tamaño de un kline en uno de sus lados. La única señal de que ahí hubo vida era el perfecto y níveo esqueleto de una cabra, que probablemente no percibió el agujero mientras pacía en lo alto de la colina, y se había precipitado dentro. Tal vez habían pasado siglos desde esta catástrofe, y los daños que hubiera causado los habría reparado la vegetación que había crecido durante muchos cientos de veranos.
El resto del mobiliario de la caverna consistía en montones de hojas, fragmentos de corteza de árbol y una sustancia blanca y lechosa, parecida a la parte interior de las hojas verdes que albergan el grano, aún inmaduro, del maíz criollo. Estábamos fatigados tras el esfuerzo realizado para alcanzar este lugar y nos sentamos en el sillón de piedra, mientras que nos llegaba desde arriba el sonido del tintineo de los cencerros de las ovejas y el grito del zagal.
Finalmente, mi amigo, que había cogido algunas de las hojas que estaban esparcidas alrededor, exclamó:
—Esta es la Cueva de la Sibila, estas son las hojas sibilinas.
Al examinarlas, descubrimos que todas las hojas, la corteza, y otras sustancias, estaban marcadas con caracteres escritos. Lo que más nos asombró fue que estas escrituras estaban en distintas lenguas: algunas desconocidas para mi compañero, caldeo antiguo y jeroglíficos egipcios, tan viejos como las pirámides. Lo que era aún más extraño, algunas estaban escritas en dialectos modernos, inglés e italiano. Podíamos descifrar poco bajo la tenue luz, pero parecían contener profecías, detalladas relaciones de acontecimientos que habían ocurrido hacía poco, nombres muy conocidos actualmente, pero con fechas modernas y, a menudo, exclamaciones de exultación o pesar, de victoria o derrota, escritas sobre las estériles y delgadas páginas. Sin duda, esta era la Cueva de la Sibila; no es exactamente como Virgilio la describe, pero esta tierra al completo se ha visto sometida a tantas convulsiones de terremotos y volcanes que el cambio no es tan sorprendente, a pesar de que los restos del desastre se hayan borrado con el tiempo; y probablemente le debamos la preservación de estas hojas al accidente que cerró la boca de la cueva y al rápido crecimiento de la vegetación, que había vuelto impermeable a la lluvia su única apertura. Hicimos una rápida selección de algunas de las hojas, cuya escritura al menos uno de nosotros pudiera entender, y después, cargados con nuestro tesoro, dijimos adieu a la tenue y descubierta caverna y, tras muchas dificultades, conseguimos reunirnos con nuestros guías.
Durante nuestra estancia en Nápoles, volvimos a menudo a esta cueva, a veces solos, surcando el mar bañado por el sol, y cada vez añadíamos hojas a nuestras existencias. Desde esa época, siempre que las circunstancias del mundo, o el temperamento de mi mente, no me lo han impedido, me he empleado en descifrar estos restos sagrados. Su significado, asombroso y elocuente, a menudo ha recompensado mi esfuerzo, reconfortándome en las penas y excitando mi imaginación en temerarios vuelos a través de la inmensidad de la naturaleza y la mente del hombre. Durante un tiempo, mi trabajo no fue solitario; pero ese tiempo ya ha pasado, y con la desaparición de mi elegido e inigualable compañero de fatigas, su mayor recompensa también se ha perdido para mí.
Di mie tenere frondi altro lavoro
Credea mostrarte; e qual fero pianeta
Ne’ nvidio insieme, o mio nobil tesoro?
Presento al público mis últimos descubrimientos sobre las escasas hojas sibilinas. Dispersas e inconexas como estaban, me he visto obligada a añadir vínculos y modelar el trabajo para que tuviera una forma coherente. Pero su sustancia principal se encuentra en las verdades contenidas en estas poéticas rapsodias y en la intuición divina que la damisela cumana obtenía del cielo.
A menudo me he preguntado por el tema de sus versos, y por el atuendo inglés del poeta latino. A veces he pensado que, oscuros y caóticos como son, me deben a mí su forma presente, su descodificadora. Como si le diéramos a otro artista los fragmentos pintados de una copia del mosaico de La transfiguración de san Pedro de Rafael, él los juntaría de un modo que estaría moldeado a su manera por su peculiar mente y talento. Sin duda, las Hojas de la Sibila de Cumas han sufrido distorsiones y han menguado en interés al pasar por mis manos. Mi única excusa para su transformación es que resultaban ininteligibles en su inmaculada condición.
Mi trabajo ha animado mis largas horas de soledad y me ha sacado de un mundo que ha desviado su otrora benigno rostro para llevarme a otro iluminado por destellos de imaginación y poder. ¿Se preguntarán mis lectores cómo he podido encontrar consuelo en la narración de miserias y pesarosos cambios? Este es uno de los misterios de nuestra naturaleza que se ha apoderado de mí por completo y de cuya influencia no puedo escapar. Lo confieso: no he permanecido impasible en el desarrollo del relato y he estado deprimida, o, mejor dicho, agonizando, en algunas partes del recital, que he transcrito fielmente de los materiales recogidos. Pero tal es la naturaleza humana que la excitación mental me complacía y la imaginación, pintora de tempestades y terremotos, o, peor aún, de las ruinosas y frágiles pasiones de los hombres, aliviaban mis penas reales e interminables lamentos, al recubrir las ficticias con ese idealismo que suprime la mortal punzada del dolor.
Apenas sé si esta disculpa es necesaria. Los méritos de mi adaptación y traducción servirán para valorar si no he malgastado mi tiempo y mis imperfectas dotes dando forma y sustancia a las frágiles y escasas Hojas de la Sibila.
![]()
CAPÍTULO I
Soy el nativo de un recoveco rodeado por el mar, una tierra ensombrecida por las nubes, con su océano sin orilla y sus continentes sin senderos, que aparece solo como una desdeñable mota en la inmensidad del todo, y que, sin embargo, cuando se equilibra en la balanza del poder mental, supera con creces el peso de países de mayor extensión y población más numerosa. Pues cierto es que la mente humana fue la única creadora de todo lo bueno y lo grande para el hombre, y que la Naturaleza por sí misma era solo su primera ministra. Inglaterra, aposentada muy al norte en el turbio mar, ahora visita mis sueños con la apariencia de un vasto y bien comandado barco, que dominaba los vientos y navegaba orgulloso sobre las olas. En mi infancia, ella era el universo para mí. Cuando me alzaba en pie en las colinas de mi país natal y veía las llanuras y las montañas que se perdían más allá de los límites de mi visión, salpicadas por las casas de mis paisanos, cuyas tierras habían hecho fértiles con su trabajo, el mismo centro de la tierra estaba anclado en aquel lugar para mí y el resto de su orbe era como una fábula, cuyo olvido no me habría costado ni imaginación ni la realización de un esfuerzo.
Mis fortunas han sido, desde el inicio, una ejemplificación del poder que la mutabilidad puede ejercer sobre los diversos significados de la vida del hombre. En mi caso, esto me viene dado casi por herencia. Mi padre era uno de esos hombres a los que la naturaleza concede con prodigalidad los dones del ingenio y la imaginación, para dejar luego que esos vientos empujen la barca de la vida, sin añadir razón al timón, ni juicio al piloto, para la travesía. Su origen era oscuro, pero las circunstancias lo arrastraron pronto a una vida pública, y su pequeño patrimonio paterno no tardó en disiparse ante el espléndido mundo de la moda y el lujo en el que él era un actor. Durante los pocos años de juventud irreflexiva, era adorado por los tipos frívolos de alta alcurnia de la época y no menos por el joven monarca, quien escapaba de las intrigas de palacio y de las arduas tareas de su oficio real para encontrar diversión inagotable y alborozo del alma en su compañía. Los impulsos de mi padre, jamás bajo su control, lo metían siempre en dificultades de las que únicamente su ingenuidad podían salvarlo, y la acumulación de deudas de honor y comerciales, que habrían doblegado a cualquiera sobre la tierra, las soportaba con ligereza de espíritu e indomable hilaridad. Pero su compañía era tan necesaria en las mesas y reuniones de los ricos que sus negligencias eran consideradas veniales y él mismo las recibía como embriagadores elogios.
Este tipo de popularidad, como cualquier otra, es evanescente, y las dificultades de todo tipo con las que tenía que lidiar aumentaron a un ritmo preocupante en comparación con sus escasos medios para liberarse. En tales momentos, el rey, en su entusiasmo por él, acudía a su rescate y amablemente ponía a su amigo a su disposición. Mi padre hacía sus mejores promesas de enmendarse, pero su tendencia social, el ansia por su ración habitual de admiración y, sobre todo, el vicio por el juego, que lo poseía por completo, convertían sus buenas intenciones en transitorias, en vanas sus promesas. Con la rápida sensibilidad propia de su temperamento percibió que su poder en el brillante círculo empezaba a decaer. El rey se casó, y la altiva princesa de Austria, que se convirtió, como reina de Inglaterra, en referente de la moda, miraba con malos ojos sus defectos y con desprecio el afecto que su regio marido le profesaba. Mi padre sentía que su caída estaba cerca, pero, lejos de...