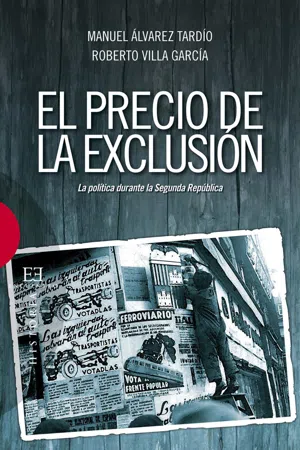![]()
1. LA EXCLUSIÓN DE LOS MODERADOS
Cuando se constituyeron las terceras Cortes de la Segunda República, tras las elecciones generales celebradas el 16 de febrero de 1936, había en la cámara dos grandes grupos republicanos: la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio y la Izquierda Republicana de Manuel Azaña. El nuevo régimen estaba a punto de cumplir cinco años de vida. Sólo cinco, pero el mapa de los partidos republicanos se había vuelto irreconocible si se compara con los tiempos en que, allá por 1930, unos y otros se afanaban en preparar la huelga revolucionaria y el pronunciamiento militar que acabara con la Monarquía de Alfonso XIII. En todo ese tiempo los grupos republicanos de centro-derecha habían perdido la batalla por el control de las instituciones y la integración de los conservadores católicos parecía ya imposible.
El principal partido republicano de las Cortes Constituyentes elegidas en junio de 1931, el Radical, se había dividido en 1934, separándose de su disciplina un pequeño sector liderado por Martínez Barrio. Sometido luego a una fuerte tensión interna tras varios episodios de corrupción conocidos en el otoño de 1935, el viejo partido de Alejandro Lerroux, el Emperador del Paralelo, quedó en estado de coma tras las elecciones de febrero del 36, por debajo de los diez escaños. El segundo grupo republicano por número de actas en las Constituyentes, el primero en el ámbito de la izquierda, los radical-socialistas de Alvaro de Albornoz, Marcelino Domingo, Félix Gordón Ordás, Eduardo Ortega y Gasset o Victoria Kent, había tenido una vida todavía más efímera, dividiéndose en el verano de 1933 y experimentando un estrepitoso fracaso electoral a finales de ese mismo año.
En cuanto al pequeño partido de Acción Republicana, el que lideraba pero apenas dirigía Manuel Azaña, también había sido humillado en los comicios de noviembre de 1933. La derrota había sido contundente, especialmente en Madrid, donde Azaña había quedado miles de votos por detrás de socialistas o conservadores. De este modo, la izquierda republicana apenas había sobrevivido dos años tras aprobar una Constitución que era hechura de sus ideas; y eso, además, habiendo controlado en aquel tiempo el gobierno de la nación. El siempre celebrado bienio «reformista» se había vuelto contra ellos. Huérfanos del apoyo de los socialistas, que estaban cada vez más radicalizados tras haber tenido que abandonar el gobierno en septiembre de 1933, los integrantes de la izquierda republicana fueron incapaces de comprender que sus políticas y su coalición con el PSOE entre 1931 y 1933 habían animado una intensa movilización de centro y centro-derecha. Se habían empeñado en levantar una República a su imagen y semejanza. Seguros de sí mismos y convencidos de contar con un gran respaldo popular, el mismo que había tumbado la Monarquía sin violencia, en la izquierda republicana no se había querido ni oír hablar de políticas de conciliación, de formas de atraer a los antiguos monárquicos al sistema o de acuerdos con los católicos y su Iglesia. La intransigencia era un valor de peso para políticos como Azaña o Albornoz; los dos dejaron buena muestra de ello en los debates parlamentarios y en sus políticas al frente de ministerios tan importantes como el de Guerra o el de Justicia. Pero las urnas los devolvieron a la realidad. La consulta celebrada entre el 19 de noviembre y el 3 de diciembre de 1933 arrojó sobre ellos un jarro de agua fría. Se escudaron en todo tipo de excusas, que luego muchos historiadores han reproducido sin demasiada discusión, para disculpar su derrota: el voto de la mujer controlado por la Iglesia, la abstención promovida por los anarquistas o la decisión de los socialistas de no concurrir a los comicios en candidaturas conjuntas con la izquierda republicana. Pero no hicieron lo que en verdad era fundamental: no se interrogaron por las causas profundas de aquella movilización conservadora que desmontó de la noche a la mañana el mito de una nación republicana progresista. No lo hicieron porque para ellos era inconcebible que el electorado les diera la espalda, salvo como resultado del caciquismo o de la violencia. La hipótesis del fracaso de sus políticas sociales, educativas y religiosas no podía ser objeto de análisis; al contrario, concluyeron que no habían sido suficientemente contundentes y rápidos en el desarrollo de la revolución política y cultural. Ni una sola palabra entre la izquierda republicana se dedicó a plantear la posibilidad de que hubieran fallado por no haberse esforzado en integrar a sectores conservadores en el nuevo régimen. Castigados con contundencia en las urnas, tanto radical-socialistas como azañistas tuvieron que reestructurarse y fusionarse; así nacieron las nuevas agrupaciones de Izquierda Republicana y Unión Republicana que en 1936 acordarían el pacto del Frente Popular con socialistas y comunistas.
A la par que la izquierda republicana pagaba un alto precio por sus políticas de exclusión, el centro-derecha republicano, representado por el Partido Radical de Lerroux, se disponía a centrar la República tras cosechar unos buenos resultados electorales en las generales de 1933. Quería hacerlo mediante una nueva forma de aplicar la Constitución y una política de concesiones a la derecha católica posibilista integrada en la CEDA, el grupo que lideraba José María Gil Robles, que había logrado casi el veinticinco por ciento de los escaños. Los socialistas y la izquierda republicana entendieron que la victoria conservadora en las urnas era una amenaza para la República y empezaron a obrar en consecuencia. Los primeros lanzándose a preparar la revolución violenta y los segundos negando su apoyo a la colaboración republicano-conservadora y solicitando al presidente de la República que no consintiera la entrada de ministros cedistas en el gobierno. Durante varios meses la República, lejos de estar en peligro, como tantas veces se ha dicho, tuvo una oportunidad de haber emprendido un camino que permitiera reformar la Constitución para hacerla más incluyente. Los socialistas y la izquierda republicana catalana no lo entendieron así y respondieron con las armas a la entrada de la derecha católica en el gobierno a comienzos de octubre de 1934. «Ya está consumada la felonía», sentenció el órgano de prensa de la Esquerra catalana. La República había caído en «manos de sus enemigos». Y como había advertido Azaña meses atrás, eso significaba un punto y final a «nuestra solidaridad republicana», a «nuestro respeto» y a «nuestra adhesión a la institución»2.
Los insurrectos fracasaron, pero el hecho de que la izquierda republicana no condenara sin ambages ese comportamiento y se negara a admitir que la República pudiera ser gobernada por quienes no compartían la política de las izquierdas, dificultó un acercamiento entre los moderados para fortalecer al régimen frente a la derecha autoritaria y la izquierda revolucionaria.
El único partido fuerte en el centro republicano, los radicales de Lerroux, fueron víctimas de una creciente polarización tras la revolución de octubre de 1934. Quedaron atrapados entre dos fuegos: de un lado, una derecha posibilista a la que no se dejó gobernar y que desconfiaba de una República en la que los católicos eran ciudadanos de segunda categoría; de otro, una izquierda socialista cada vez más radicalizada, empeñada en mantener abierta la puerta de la violencia como respuesta a sus fracasos electorales. A finales de 1935, poco antes de que el presidente de la República, el conservador Niceto Alcalá-Zamora, tomara la decisión de disolver el parlamento y convocar elecciones, el centro-derecha republicano estaba en fase terminal. En ese momento, la izquierda republicana, lejos de moderar su discurso y exigir a los socialistas que se comprometieran con la democracia y renunciaran a la violencia, se había rearmado. Pero lo había hecho, por desgracia para la consolidación de la democracia, abandonando el centro y defendiendo el legado de sus políticas del primer bienio sin asomo alguno de autocrítica.
En cuanto a los grupos de la derecha republicana, la inestabilidad y discontinuidad no fueron menores en esos cinco años. El primer partido formado por Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, la Derecha Liberal Republicana, con el que se habían comprometido inicialmente Joaquín Chapaprieta, Carlos Blanco, Federico Fernández Castillejo o Juan Castrillo Santos, se escindió al poco de echar a andar el régimen y fue aislado por sus socios revolucionarios en las elecciones constituyentes de junio de 1931. Se evitó así la formación de un grupo parlamentario conservador que pudiera impedir la elaboración de una Constitución de izquierdas. Años después, en la primavera de 1936, apenas quedaban una decena de diputados de esa significación republicano-conservadora. Habían sido barridos por la imponente movilización lograda por la derecha católica no republicana. Cercanos a ellos, en una posición no extrema, estaban también los antiguos reformistas del asturiano Melquíades Álvarez. Este sector, formado por republicanos que en los últimos años de la Monarquía se habían vuelto accidentalistas y conocidos bajo la República como liberal-demócratas, tampoco habían tenido una buena trayectoria. El vendaval de las elecciones de 1936 certificó su irrelevancia.
Por lo tanto, en apenas cinco años de democracia republicana, lo único que parecía haberse clarificado en el sistema de partidos era la presencia de dos grandes grupos en la derecha y en la izquierda del sistema: el Partido Socialista y la Confederación Española de Derechas Autónomas o CEDA. Los dos habían hecho méritos para ser los más fuertes, aunque la normativa electoral mayoritaria, que favorecía las grandes coaliciones, también tuvo algo que ver en eso. Ambos habían tenido buenos resultados en 1933 —aunque con desigual fortuna en el reparto de escaños— y ambos consolidarían o mejorarían su fortaleza electoral en 1936. Pero ninguno era un partido netamente republicano, por lo que no era lógico esperar que fueran ellos quienes impulsaran un gran acuerdo entre los moderados para estabilizar el régimen. Mientras el PSOE se había mostrado claramente desleal con la democracia desde finales de 1933, negándose a aceptar su derrota electoral —prácticamente sólo Julián Beaterio o Andrés Saborit sostuvieron un criterio diferente—, la CEDA había mantenido una ambigüedad doctrinal y un accidentalismo que dificultaban su compromiso con la República y animaban a sus enemigos a verla como un grupo antirrepublicano. Como explicara Juan José Linz, uno de los más finos analistas que ha tenido la quiebra de la democracia en entreguerras, ambos partidos, y particularmente el PSOE después de 1933, «estaban divididos internamente entre aquellos que deseaban trabajar legalmente para la reforma del sistema, y los maximalistas que no creían que el sistema mereciera su lealtad y eran partidarios de colaborar con la oposición desleal». Estaban, por tanto, atrapados en una ambivalencia que llegaría a ser mortal para la CEDA, en la medida en que sus enemigos se excusaron en ella para impedirle formar gobierno a finales de 1935. Y esa ambigüedad impidió, entre otras cosas, que pudiera demostrar si en verdad estaba dispuesta a llegar a un entendimiento con el centro-derecha republicano para reformar la Constitución y hacer viable otro tipo de República menos escorado a la izquierda3.
Al lado de estos dos grandes partidos, el centro-izquierda y el centro-derecha republicanos no lograron organizar grupos fuertes y candidaturas electorales sólidas que no dependieran de los extremos. A decir verdad, un quinquenio de competencia democrática había sido poco tiempo para poner en marcha una clarificación del mapa de partidos republicanos, con el asombroso y catastrófico derrumbamiento del centro, los radicales, a comienzos de 1936. Tampoco el sistema electoral les había beneficiado, aunque lo habían diseñado ellos mismos —léase las izquierdas — y con no pocas esperanzas de que les ayudara a perpetuarse en el poder. Ideadas para facilitar la victoria de una coalición republicano-socialista en 1933, las normas electorales castigaban fuertemente a los partidos medianos que no lograran presentarse en una candidatura más amplia4.
Todo eso no hizo sino demostrar que los republicanos no habían sido capaces de organizar partidos nacionales fuertes, preparados para competir y movilizar al electorado sin pagar el precio que imponía la colaboración con la izquierda revolucionaria o la derecha no republicana. Quienes se habían hartado de repetir que la República acabaría con el caciquismo y traería la democracia y la modernización de las costumbres políticas de los españoles, ni siquiera consiguieron superar sus propios vicios, tales como la división interna, la profunda desconfianza entre sus líderes o la incapacidad para organizar partidos de masas. A decir verdad, la fabulosa movilización republicana que acabó con la Monarquía de Alfonso XIII no había sido tal. La unidad de acción de los republicanos lograda en 1930, la misma a la que se suele atribuir la movilización del electorado contra la Corona, había sido frágil y meramente táctica. No hubo un debate medianamente serio sobre el futuro modelo de democracia republicana. Por eso, entre otras razones, una vez materializado el sueño de la República y llegada la hora de competir en las urnas, las dificultades para delimitar y consolidar dos centros republicanos fuertes, que pivotaran sobre un mismo concepto de democracia en torno al que diseñar la nueva Constitución, fueron casi insuperables. Pero sin ellos difícilmente se podía cimentar y asegurar la estabilidad del nuevo régimen, siendo entonces un tiempo en el que la democracia tenía que hacerse sitio a codazos entre quienes preferían la revolución social y quienes sólo confiaban ya en la contrarrevolución. Se ha idealizado demasiado la unidad republicana anterior a la caída de la Monarquía. Sin embargo, es más cierto lo contrario. Como vamos a explicar, la debilidad de la estrategia de los centros republicanos y la intransigencia que caracterizó a la izquierda republicana e impidió la elaboración de una Constitución integradora venían de lejos.
Cómo traer a nuestro lado gente nueva
Los últimos años de la Monarquía constitucional no habían sido especialmente fructíferos para el republicanismo español. En el sector más importante, el ocupado por los Radicales, Lerroux había protagonizado una evolución imprecisa hacia posiciones más conservadoras, pero ni con ésas había logrado que su grupo se implantara como un gran partido republicano nacional. En Valencia, los blasquistas habían obtenido grandes triunfos en el ámbito local, controlando importantes ayuntamientos y montando una importante estructura de partido; pero habían quedado paralizados por las limitaciones de su estrategia, esperando que mientras hacían «la revolución de Valencia» llegara la revolución a toda España5. En cuanto a los reformistas de Melquíades Álvarez, el accidentalismo que propugnaban habían sido inicialmente atractivo para un importante núcleo de los intelectuales, pero no les había dado muy buenos resultados. Así, en plena crisis de la Restauración, ni los republicanos ni los reformistas habían logrado impulsar una movilización con la que disputar el poder a los partidos del sistema y contribuir a que la competencia fuera haciendo de las elecciones el árbitro de la política española. En realidad, su fracaso no había sido tanto el resultado del caciquismo como de su propia ineptitud.
A partir de septiembre de 1923, durante los primeros años de la dictadura de Miguel Primo de Rivera la situación del republicanismo, lejos de clarificarse, se había oscurecido. Influyó en esto la relativa tranquilidad con que la sociedad española parecía haber aceptado el pronunciamiento militar y la curiosa colaboración que una parte del mundo obrero, el de los socialistas, iba a proporcionar a la dictadura para que impusiera un nuevo modelo de corporativismo en las relaciones laborales y acabara con la influencia del anarquismo. Hubo que esperar al ecuador de la dictadura, momento en el que surgieron señales de agotamiento en las expectativas levantadas por el cirujano de hierro y su capacidad regeneradora, para que algo empezara a moverse dentro de las filas republicanas. El 11 de febrero de 1926, cumplidos ya más de cincuenta años de la única experiencia republicana en la España contemporánea, la de 1873, los diferentes grupos que competían por representar a la opinión republicana lograron un acuerdo de mínimos. Se formó entonces la Alianza Republicana. No era un nuevo partido y no iba a resolver el problema de la división histórica del campo republicano, pero al menos indicaba una cierta voluntad de unir las pocas fuerzas disponibles. El manifiesto fundacional de la Alianza lo firmaron los principales representantes del republicanismo: por los más antiguos estaba Alejandro Lerroux de los Radicales; por los más jóvenes aparecía Manuel Azaña y el Grupo de Acción Republicana; les acompañaban Marcelino Domingo por el Partido Republicano Catalán, Hilario Ayuso, por los Federales, Roberto Castrovido, personaje representativo de la prensa republicana, y otros tantos nombres de catedráticos, escritores y políticos, entre los que destacaban Vicente Blasco Ibáñez, Leopoldo Alas, Luis Bello, Luis Jiménez de Asúa, José Nakens, Juan Negrín, Ramón Pérez de Ayala, Eduardo Ortega y Gasset, Miguel Unamuno...
A pesar de la buena voluntad de los firmantes y del empeño puesto en lograr la unidad de acción contra la dictadura, ni los republicanos parecían contar con la fuerza de que presumían en el manifiesto ni su aproximación pasaba de ser puramente táctica. No tardaron en brotar importantes contradicciones entre el contenido de ese texto y la actuación de los diferentes sectores de la Alianza. Esas contradicciones revelan algo más que una simple divergencia en los procedimientos. Ponen de manifiesto algo que ha pasado muy desapercibido entre los historiadores, esto es, una significativa división ideológica que habría de estar en la base, años después, de la diferente manera en que unos y otros pensarían la democracia republicana. No es un aspecto de importancia menor, sino todo lo contrario: es esa división la que nos va a ayudar a desentrañar las causas que impidieron la conciliación entre los moderados en los primeros compases de la República y pusieron en manos de las izquierdas el diseño de las nuevas reglas del juego.
El manifiesto fundacional de la Alianza sorprende por lo que tiene de transaccional en un discurso como el republicano, siempre impregnado de un regeneracionismo inmisericorde para con la experiencia liberal española. Hay en él una renuncia expresa a aspectos claves del programa máximo del republicanismo. De hecho, no se dice nada de la futura relación entre la Iglesia y el Estado, omisión que en ningún caso era fortuita. Hay, además, un empeño evidente en atraer hacia el ideal republicano a lo que se considera como una opinión de clases medias hastiadas con la dictadura. La exigencia primera y central es la convocatoria de unas Cortes constituyentes. Aunque acompañada de otras demandas sobre la organización «federativa» del Estado, la construcción de escuelas públicas o la reforma de la propiedad agraria, los firmantes declaran ser conscientes de los límites «que la realidad nos impone». En una decidida apuesta por el gradualismo, aseguran que no desean prometer más de lo que puedan realizar y que se contentarán con realizar «lo que, dado el espíritu público, consideremos posible». Pues hoy, advierten, todavía puede entenderse que una acción «más fundamentalmente revolucionaria será aquella que más claramente señale y garantice dónde puede detenerse». Gradualismo, por tanto, y empeño en desligar la nueva ilusión republicana de los vicios pasados: «No venimos a perturbar el país», añaden. «No somos promotores del desorden, sino sacerdotes del orden, de un orden que se estatuye en la ley y no en la fuerza; en la colaboración de todos y no en el dominio de unos sobre otros; de un orden que, siendo garantía de todos los intereses legítimos, consienta a éstos desenvolverse confiadamente»6.
Con esas palabras presentes, resulta sorprendente, sin embargo, la facilidad con que algunos promotores de la Alianza se lanzaron de inmediato a lo que seguían considerando como la mejor vía para terminar con la dictadura: el uso de la violencia. ¿No habían concluido que el nuevo republicanismo no llegaba para promover el desorden? Para ellos, sin embargo, la idea de cambiar el rumbo de la política española con el concurso de los militares no era incompatible con el manifiesto. Había una larga tradición en el progresismo español, heredada por los republicanos, que concebía la llegada de la democracia como resultado de la acción conjunta del Ejército y el pueblo. Así, de todas las conspiraciones de aquellos años casi ninguna se realizó sin que faltara una representación republicana, por pequeña que fuera. Y el primero de todos, Lerroux, quien, sin embargo, podía sentirse satisfecho con el gradualismo y la madurez que dejaba entrever el manifiesto citado. Por el momento, el antiguo Emperador del Paralelo no veía incoherencia alguna entre lo dicho en el texto y las negociaciones destinadas a apoyar un golpe de fuerza encabezado por monárquicos y militares deseosos de derribar al dictador.
El gubernamentalismo del manifiesto recuerda al prodigado por el centro republicano francés tras la experiencia de la Comuna de París en 1871, una opción que había sido clave para lograr la llamada convergencia de centros entre aquéllos y los monárquicos orleanistas, convergencia que p...