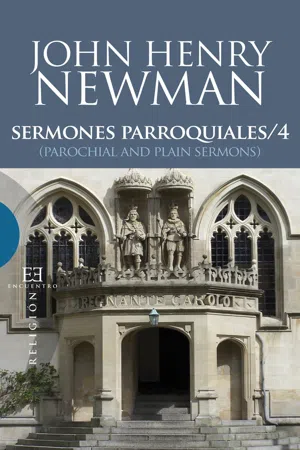![]()
Sermón 1
EL RIGOR DE LA LEY DE CRISTO
[n. 473 | 9 de julio de 1837]
«Y, liberados del pecado, os hicisteis siervos de la justicia» (Rm 6,18)
En el pasaje del que estas palabras forman parte, san Pablo insiste otra vez en la enorme verdad que declaran estas palabras: que los cristianos no nos pertenecemos, sino que hemos sido comprados a precio, y al serlo, hemos pasado a ser siervos o, más bien, esclavos de Dios y de su justicia. Antes, además, habíamos sido rescatados del estado de mera naturaleza. El gran apóstol no se contenta con decir la verdad a medias; no dice solo que hemos sido liberados de la miseria y de la culpa, sino que añade que nos hemos convertido en siervos de Cristo. En realidad, usa una palabra que propiamente significa «esclavos». Los esclavos se compran y se venden; nosotros éramos, por nacimiento, esclavos de Satanás y del pecado. La sangre de Cristo nos compra, pero no por eso dejamos de ser esclavos. Ya no pertenecemos a nuestro antiguo amo, es verdad. Pero seguimos teniendo un amo porque los esclavos no pasan a ser libertos cuando alguien los compra. Seguimos siendo esclavos, pero de un amo nuevo y ese amo es Cristo. Él no nos ha comprado y luego nos ha dejado sueltos en el mundo sino que ha hecho por nosotros lo único que podía culminar su primer beneficio: comprarnos para que seamos siervos o esclavos suyos. Nos ha dado una libertad que es la única verdadera libertad: entrar a su servicio, porque si Él no nos acogiera, recaeríamos sin remedio en la esclavitud cruel de la que Él nos rescató. En cualquier caso, cualesquiera que sean las consecuencias, cualquiera que sea el beneficio o las pruebas, no dejamos de ser esclavos al quedar libres de Satanás; quedamos sujetos a un nuevo amo, el que nos compró.
Hay que insistir en esto. Porque abundan las personas dispuestas a admitir su naturaleza de esclavos pero que, por un motivo u otro, llegan a la conclusión de que, ahora que Cristo los ha liberado, no tienen obligación de prestar servicio alguno en absoluto. Si por «esclavitud» entendemos un estado cruel y miserable de sufrimiento, como suelen infligir los amos de la tierra a sus esclavos, desde luego que, en ese sentido, los cristianos no son esclavos y es impropio aplicarles esa palabra. Pero si por esclavos entendemos que no podemos sacudirnos nuestra condición de siervos, que no podemos cambiar de lugar y hacer cuanto deseemos, en ese sentido es literalmente verdad que somos más que siervos de Cristo. Somos —y esa palabra emplea el texto— esclavos. La gente habla como si el colmo de la humana felicidad consistiera en la capacidad de hacer o no hacer, elegir o rechazar. Ahora bien, nosotros tenemos esa capacidad, por supuesto, en lo que toca a esto: que si no nos decidimos a ser siervos de Cristo, podemos recaer en el antiguo vínculo del que nos rescató y ser de nuevo esclavos de las fuerzas del mal. Tenemos libertad para empeorar nuestro estado, pero no la tenemos para no tener amo o dependencia de cualquier tipo. No es propio de la naturaleza del hombre carecer de toda servidumbre o depender por completo de sí mismo. Podemos escoger a nuestro señor, pero ese señor nuestro será o bien Dios o bien Mammón. No es posible quedarse en un terreno neutral o intermedio. Semejante terreno no existe. Si no somos siervos de Cristo, pasamos inmediatamente a serlo de Satanás. Y Cristo nos libra de Satanás solo haciéndonos siervos suyos. El reino de Satanás apenas tiene trato con el de Cristo, el mundo casi no tiene trato con la Iglesia, y perteneciendo a Cristo dejamos de pertenecer a Satán. No podemos estar sin amo, esa es la ley de nuestra naturaleza. Sin embargo, ya lo he dicho, hay personas que pasan esto por alto y piensan que su libertad cristiana consiste en carecer de toda ley, incluida la ley de Dios. Semejante error parece haberse dado ya en tiempos de san Pablo, y se alude a él en el capítulo que consideramos. La gente parece haber pensado que, como la ley del pecado fue anulada y eliminados los terrores de la ley de la naturaleza, ya no estaba sometida a ningún tipo de ley; que su propia voluntad era su ley y que la fe sustituía a la obediencia. Para contrarrestar este error tremendo, san Pablo recuerda a sus hermanos en el texto citado que al ser «liberados del pecado, os hicisteis siervos de la justicia». Y también: «que el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la Ley», esto es, la Ley de la naturaleza, «sino bajo la gracia» (Rm 6,14) o, como dice en otro lugar, «la ley de la fe» o «la ley del Espíritu de Vida». No es que no tuvieran señor sino que ese señor suyo era bondadoso y generoso.
Lo mismo dice en otras epístolas. Por ejemplo: «el que siendo siervo fue llamado en el Señor [...] es siervo de Cristo» o esclavo (1 Cor 7,22). «Habéis sido comprados mediante un precio; no os hagáis esclavos de los hombres» (1 Cor 7,23). O sea: sedlo de Cristo. Y también, tras decir «siervos: obedeced en todo a vuestros amos de la tierra» (Col 3,22), añade «porque sois esclavos de Cristo, el Señor» (Col 3,24). En otro momento habla de sí mismo como «Pablo, siervo de Jesucristo» (Rm 1,1), palabra que en realidad significa esclavo; y también dice «no estoy fuera de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo» (1 Cor 9,21).
Así pues, la religión es necesariamente un servicio. Desde luego, es también un privilegio, pero lo es más y más en la medida en que más nos ejercitamos en él. El perfecto estado cristiano es aquel en que coinciden el deber y la inclinación, cuando lo recto y lo verdadero nos resultan naturales, cuando el «servicio de Dios es la libertad perfecta»1. Y ese es el estado hacia el que tienden todos los verdaderos cristianos. Es el estado permanente de los ángeles: su felicidad es la perfecta sujeción a Dios de pensamiento y de obra; la plenitud de su alegría y vida eterna es la completa y absoluta cautividad de su voluntad en la voluntad de Dios. Pero eso no es así con los santos más que en parte. Por supuesto, después del Bautismo, tenemos en nosotros una semilla de verdad y felicidad, y en nuestra naturaleza hay implantada una nueva ley, pero todavía tenemos que someter esa antigua naturaleza, «el hombre viejo, que se corrompe conforme a su concupiscencia seductora» (Ef 4,22). En suma: tenemos que luchar, tenemos una guerra que dura toda la vida. Tenemos que convertirnos en señores de todo lo que hacemos, de lo que somos, echando fuera todo desorden y rebeldía, enseñando e imprimiendo en todo nuestro ser, alma y cuerpo, el lugar y el deber que le corresponde, hasta que seamos tan completamente de Cristo en voluntad, afectos y razón, como decimos serlo. En palabras de san Pablo, «deshacemos sofismas y toda altanería que se levanta contra la ciencia de Dios, y sometemos a la obediencia de Cristo, como a un prisionero, a todo entendimiento» (2 Cor 10,5).
Acaso no he dicho más que lo que confiesa todo el mundo. Sin embargo, entre los que se dicen cristianos, lo normal es no compartir en la práctica la doctrina de que estamos sometidos a una ley. Nada más raro que la obediencia estricta, el sometimiento sin reservas a la voluntad de Dios, la dedicación constante al cumplimiento del deber —como lo mostrarán unos cuantos ejemplos.
La mayoría de los cristianos admitirán en general que sí, que están sometidos a una ley, pero lo admitirán con esta reserva: la posibilidad de dispensarse de esa ley. Lo que digo es del todo independiente de la pregunta acerca de cuál es la medida de la obediencia que cada uno se propone a sí mismo. Unos ponen más alto que otros su nivel de exigencia en el deber; los hay que lo limitan a mera moralidad personal; otros lo reducen a las obligaciones sociales, otros lo regulan según las convenciones propias de determinados círculos o clases sociales, otros incluyen las obligaciones religiosas. Pero tanto si se considera en mucho o en poco la ley de la conciencia, tanto si esta se toma por lo ancho o por lo estrecho, pocos son los que hacen del deber su regla de conducta, pocos los que convierten su idea del deber —cualquiera que esta sea— en algo que les obliga, pocos hay que profesen guiarse por ella de forma constante y coherente. Preguntad por ahí a la gente y veréis que a todos y cada uno les parece aceptable situarse a veces por encima de la ley —incluso según su propia medida de lo que es ley-, hacer excepciones y reservas, como si ellos fueran soberanos de su conciencia y tuvieran poder para otorgar dispensas.
¿Qué tipo de persona es la que el mundo considera respetable y religiosa, tanto entre los distinguidos como entre los sencillos? Como mucho tiene estos rasgos: presenta una serie de buenas cualidades de carácter, pero algunas las tiene por nacimiento, y las que ha adquirido con esfuerzo, bien proceden de que las circunstancias le han obligado a adquirirlas, bien de que por temperamento posee algún principio de acción —de un tipo u otro— que se pone en marcha, somete otras tendencias y prevalece en su carácter. Ha adquirido cierto autodominio porque nadie es respetado si no lo tiene. Se ha visto obligado a adquirir la costumbre de ser puntual, diligente, exacto y honrado. Es cortés y amable, y ha aprendido a no decir todo lo que piensa y siente, o a no hacer todo lo que quiere, en según qué ocasiones. La gran masa de la gente, por supuesto, está lejos de poseer virtudes tan loables como estas. Pero estoy suponiendo lo mejor, y por tanto doy por supuesto que el carácter y posición de un individuo son tales que solo en ocasiones se encontrará con que sus inclinaciones o intereses van contra su deber. Pues bien, esas ocasiones son justamente su prueba. Nada le impide servir a Dios en los momentos normales pero la garantía de su sinceridad estriba en cómo afronta esas ocasiones extraordinarias. Y es aquí adonde quiero llevar vuestra atención porque precisamente estas ocasiones, que son las únicas que suponen una prueba, son también los momentos en que se sentirá tentado de dispensarse de la ley. Se dispensa de la ley justo en aquellos casos en que se trata solo de la ley de Dios, y no de la ley del propio yo ni de la del mundo. Hace lo que es justo mientras el camino de la religión corre paralelo al camino del mundo; cuando los caminos se separan, escoge el del mundo y a esa elección suya la llama excepción. Hace lo correcto 99 días pero en el centésimo obra el mal a sabiendas y deliberadamente y, si no se justifica, al menos se absuelve de lo que ha hecho.
Por ejemplo: normalmente va a la iglesia, es su costumbre. Pero si algún negocio urgente le aprieta en un determinado momento o le tienta otro plan apetecible, entonces ya no va. Sabe que eso está mal, y lo dice, pero como es solo una vez... Otro caso: es de una honradez extrema y dice la verdad —esto es, su regla es decir la verdad. Pero si se le aprieta a fondo, resulta que de vez en cuando se permite alguna mentira, sobre todo si es una mentirijilla. Sabe que no debe mentir, y así lo confiesa, pero también cree que no se puede evitar; las circunstancias le fuerzan porque es la única manera de evitarse algún problema serio. En ese caso, se dice a sí mismo, se puede admitir, y así se resuelve el problema —o sea, el problema de desobedecer a Dios o acarrearse algún perjuicio temporal.
Otro caso. Ha aprendido a domar la lengua y el carácter, pero ante alguna provocación desusada, una y otro le salen tan fuertes como solían. Se enfada, dice lo que no debe, y hasta maldice y suelta juramentos. ¿No estamos todos sujetos a un ataque de mal carácter o a la ira? Sí, pero no se trata de eso. Se trata de que luego esa persona no se arrepiente, no cree haber hecho algo que merece perdón. Al contrario, se defiende ante sí mismo alegando que semejante reacción es cosa muy rara en él. No se da cuenta de que está sometido a una ley y que no puede ponerse por encima de ella, que no puede dispensarse de ella.
Otro: en general es sobrio y moderado, pero se une a un grupo de amigos para pasarlo bien. Siente la tentación de excederse. Al día siguiente piensa que hacía mucho tiempo que no le ocurría semejante cosa; esa no es su costumbre, en general, apenas toca el vino o el alcohol. Porque lo ha hecho solo una vez, no entiende que ha cometido un pecado y que debe arrepentirse.
Supongo que se entiende lo que quiero decir y no es necesario explicarlo más. Esas personas, siendo indulgentes consigo mismas, lo son también unos con otros. Se hacen concesiones unos a otros. Donde alegremente las dan, allí las toman. Este es el secreto de hacerse amigos del mundo: que se toma parte y afecto a sus pecados. Los que son exigentes consigo mismos lo son también con el mundo, pero cuando la gente se permite alguna desobediencia, luego, cuando se trata de los demás, no marca la raya con mucha nitidez. Conscientes de lo que podrían decir de ellos, se guardan muy bien de decir nada de los otros, y se ven y se tratan dando por supuesta una tolerancia mutua. Se acostumbran a decir que los hábitos privados de sus vecinos no son asunto suyo. Y se tratan con ellos solo en lo que concierne a materias profesionales o como miembros de la sociedad o como clientes, y no como seres responsables que tienen alma inmortal. No quieren ver ni saber nada más que la superficie, y a la trayectoria personal de una persona, siendo como es pecaminosa, la consideran sagrada, intocable. A sus ojos, la única obligación que les une a sus vecinos es no ofenderles. Cuál sea su moral o su credo no les importa. Así son en la madurez y en la edad avanzada; en la juventud son acomodaticios e indulgentes, y con facilidad se ajustan a los usos mundanos a medida que los van conociendo. Son, y se ufanan de serlo, agradables, de buen carácter, amistosos. No tienen malos principios ni son malévolos, ni observan tampoco una mala conducta, pero son laxos. En ningún sentido viven bajo una norma. Son gente animada y con todo el atractivo que da la juventud, y en general hacen lo correcto; pero como no tienen raíz en sí mismos, cualquier accidente externo o interno, una pasión que se levanta o la incitación de un amigo, les lleva a dar un bandazo. Dan el bandazo, les entra luego un poco de arrepentimiento; lo olvidan. Se alejan de la noción de que están bajo una ley y piensan que la religión es algo lúgubre por imponerla. Les gusta su propio camino y, sin hacer alardes de pecado o al menos sin hábitos pecaminosos, lo siguen. Hacen vida ordenada y se comportan bien cuando se encuentran con gente que se comporta bien —en casa, por ejemplo. Pero cuando están fuera y la tentación se presenta, se dejan ir. Tienen el mundo a la mano, son libres. ¡Triste libertad!, pero, en cierto sentido, lo es. Una persona religiosa retira sus ojos de las cosas que inflaman su corazón, recordando la advertencia del Salvador. Pero el hombre mundano piensa que no hay daño en mirar lo que no debe, si luego no va más allá. Una persona religiosa mide sus palabras; el otro suelta cuanto el corazón le dicta y se excusa por usar un lenguaje profano porque no quiere decir nada con esas palabras. Una persona religiosa pondera bien con quién se relaciona; el otro toma parte en bromas y excesos, y aunque las condena al tiempo que toma parte en ellas, no se condena a sí mismo por tomar parte y sí condena y desprecia a sus colegas de bambochada. Él «ve mundo» —así lo llaman. Se junta con cualquiera porque no se lo estorban escrúpulos sociales ni normas de tipo religioso. Acaso haga un viaje al extranjero y se sienta como disfrazado durante un tiempo, persona desconocida en país desconocido, que se permite incurrir en todo tipo de cosas, buenas y malas, según vienen. O las circunstancias hacen que, sea cual sea su posición social, se vea metido en política y entonces piensa que aunque la religión y la verdad están por encima de todo y son lo más importante, no obstante, el mundo no podría funcionar, los asuntos públicos se estancarían, los partidos políticos no podrían actuar, todo lo que de verdad anhela y respeta quedaría postergado, si la religión se negara siempre a ceder un poco. Un hombre religioso ajusta su conducta diaria a su religión; pero la gente laxa hace en privado muchas cosas que no les gustará que se sepan. Cometerían excesos si pudieran hacerlo sin ruido. Romperán promesas hechas a subordinados. O, si les sobra tiempo, serán curiosos y entrometidos. Hablarán mal de los demás y divulgarán escándalos. Fisgarán en asuntos que no conciernen a su posición social. Escucharán lo que no tienen derecho a escuchar, leerán lo que no tienen derecho a leer. O se permitirán pequeños robos con la excusa de que esas cosillas nadie las va a echar de menos. Y, en asuntos de comercio, piensan que un cierto nivel de doblez es cosa aceptable y no falta de honradez. Y se hacen a sí mismos tales razonamientos que se diría que no es obligación de ellos ser justos y veraces, sino la de los demás descubrirles; como si el dolo y el engaño no implicaran pecado de su parte sino poca agudeza en la otra. Si se trata de gente modesta, no ven mal alguno en aparentar una posición más alta o decir cosas que no son estrictamente verdad si con ello pueden ganar algo; o «adornar» una historia o fingir ser más religiosos de lo que son, o en materia religiosa dar a entender que están de acuerdo con personas de las que esperan algo, o adoptar una religión si con eso sacan provecho. O profesan dos o tres religiones a la vez, si hay limosnas u otros beneficios de por medio.
He aquí, entre muchos, algunos rasgos que caracterizan la religión fácil, la religión del mundo; la cual daría por tierra con la verdad cristiana si no fuera esta una verdad muy rigurosa; la del mundo se opone a la verdad y sus defensores, no porque sea esta buena y justa sino por ser tan inflexible; porque no se ajusta a los tiempos y a las emergencias, a los gustos personales y ocasionales, a las apetencias de cada uno. Esta es la clase de religión contra la que san Pablo nos pone en guardia cuando nos habla tan a menudo del Evangelio como ley y servidumbre. Desde luego, él se gloría en que lo sea porque puesto que la felicidad de las criaturas consiste en que cumplan bien el papel que Dios les ha dado, así el bien más alto de los hombres consiste en obedecer la ley de Dios e imitar la perfección divina. Pero el apóstol sabía que el mundo no piensa así, y por eso insiste. Insiste en la necesidad de que «la justicia de la Ley se cumpla en nosotros» (Rm 8,4); se cumpla porque mientras no aspiremos a una obediencia completa y sin reservas en todo, no somos realmente cristianos. Por eso dice Santiago «quien observa toda la Ley, pero falta en un solo mandamiento, se hace reo de todos» (St 2,10). Y nuestro Señor nos asegura: «el que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, y enseñe a los hombres a hacer lo mismo, será el más pequeño en el Reino de los Cielos»; y «si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de los Cielos» (Mt 5,19-20). Y cuando se le acerca el joven rico diciendo que ha guardado todos lo mandamientos y le pregunta qué le falta, le señala «lo único» que le faltaba; y cuando se niega a completar su obediencia con esa «única cosa» y se marcha triste, entonces, como si todo el resto de su obediencia en las demás cosas no valiera para nada, Jesús añade: «¡qué difícilmente entrarán en el Reino de Dios los que tienen riquezas!» (Mc 10,23). No nos engañemos, pues. Lo que Dios nos pide es que cumplamos su ley o, al menos, que nos esforcemos por cumplirla, que no nos contentemos con nada que no sea una obediencia absoluta, que lo intentemos todo, que nos aprovechemos de la ayuda que Él nos ofrece, y que nos arrojemos en sus brazos misericordiosos, pero no antes de nuestros fallos sino después. Lo sé: a primera vista, esta es una doctrina sorprendente y de tal manera se resiste el corazón a ella que hay gente que la considera anticristiana. Un expediente desesperado, cuando podemos acudir a la Biblia y a sus afirmaciones acerca de la puerta estrecha y el camino angosto. A pesar de todo, de buena gana aprovecharían los hombres ese expediente, si pudieran. Dicen que todo mandamiento de la religión como servicio u obligación —lo que llaman «legalismo»— es un error; que ninguna observancia es correcta sino lo que sale por su propio impulso o procede de lo que ellos llaman el corazón. Con gusto querrían probar que la ley no nos obliga porque Cristo la haya cumplido, o porque la fe sería aceptable en lugar de la obediencia, como en el caso de los niños que mueren sin haber tenido tiempo de haber empezado a cumplirla.
Esas personas se acogen a la Escritura, y con la Escritura hay que refutarlos, cosa en absoluto difícil; pero la mayoría de la gente no se toma la molestia de hacerlo. En lugar de ponerse a descubrir lo que Dios ha dicho, adoptan lo que ellos llaman una posición «de sentido común», sensata. Mantienen que es imposible que, en el plan divino, la religión tenga que ser tan estricta. Condenan semejante idea por lúgubre y forzada. Declaran admirar y gozar de la religión en conjunto pero piensan que no hay que insistir en detalles innecesarios o, como dicen ellos, llevar las cosas demasiado lejos. Se quejan solo del «detallismo» de la religión, si puedo llamarlo así, o de su escasa consideración e indulgencia en las cosas pequeñas. En otras palabras: la religión les gusta antes de tener experiencia alguna de ella; de lejos, a distancia, hasta que llega el momento en que toca ser religioso. Les gusta hablar de religión, ver que la gente es religiosa; les parece recomendable y muy importante pero en el momento en que la religión les afecta a ellos en puntos concretos del tipo que sea, entonces ya no les gusta. Les basta con haberla visto en otros y haberla alabado. La perciben como un peso en el mismo momento en que la perciben, cuando les reclama hacer cosas que de otra manera jamás harían. En una palabra, la situación de la mayoría de la gente es esta: el corazón les va por mal camino y, si son sinceros consigo mismos, verán que su auténtica pelea con la religión no es que sea rigurosa, que les absorba o sea perentoria, no es que vaya demasiado lejos, es que es religión. Es la religión misma lo que a todos nos desagrada por naturaleza, no solo sus «excesos». La naturaleza tiende a la tierra y Dios está en el cielo. Si yo quiero viajar hacia el norte y todos los caminos me llevan hacia el este, por supuesto, me quejaré de los caminos. No encontraré más que obstáculos. Tendré que subir y bajar muros, cruzar ríos e ir dando vueltas, y al final no llegaré adonde yo quiero. Eso les pasa a quienes no se atreven a dejar de lado la religión por completo pero quieren servir al mundo. Pretenden llegar a Babilonia por caminos que llevan al Monte Sión. ¿No veis que por fuerza tendrán que topar con impedimentos, molestias, decepciones y fracasos? Avanzan milla tras milla, esperando en vano ver los torreones del castillo de la Vanidad porque van por el camino equivocado, y como no quieren reconocer lo que de verdad andan buscando, echan la culpa al camino por dar rodeos y ser tan fatigoso. Acusan a la religión de interferir con lo que consideran sus inocentes placeres y deseos. Pero la religión solo es cadena para aquellos que no tienen el coraje de gustarla, o no se ajustan al troquel o al modelo que la religión imprime. Por eso, en el versículo anterior a nuestro texto, san Pablo da gracias a Dios de que sus hermanos «obedecieron de corazón a aquel modelo de doctrina al que fueron confiados». A nosotros los cristianos se nos acuña en un troquel, con una determinada forma. En la medida en que nos mantenemos dentro de él, no nos damos cuenta de que es un molde, de qu...