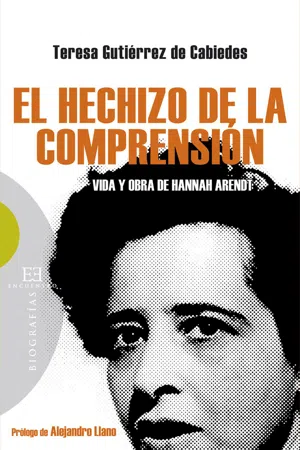![]()
IV. SOMBRA Y LUZ DE UN AUTORRETRATO
Crepúsculo en la república
El esfuerzo por pensar en alto, al que la sometía el trabajo académico, se multiplicó cuando el huracán de la Historia parecía arrasar Estados Unidos. Una concatenación de acontecimientos hicieron que Arendt se estremeciera intuyendo la descomposición de la república.
En una carta a Mary McCarthy manifestaba así su desazón: «Por aquí va todo de mal en peor. Diríase el fin de la República, aunque no necesariamente del país»713. Era su respuesta a una intuición que aquella amiga le había manifestado tiempo atrás: «Nuestra época comienza a parecerse a una de esas horribles películas en cinemascope sobre los últimos emperadores, sus Mesalinas y sus Popeas. La piscina de Bobby Kennedy representaría el baño con leche de burra»714, parodiaba la escritora. Pese a todo, Arendt estaba entrenada ya en el arte de no desesperar, y quería luchar hasta el final por la salvación política de la república. Su actitud de centinela había quedado también recogida en una anotación del diario, escrita precisamente en inglés americano: «El ejemplo del hombre en la torre de vigilancia. El anuncia: el enemigo se acerca, todos los ciudadanos deberían guarnecer las murallas de la ciudad. Y el último en correr es él mismo»715.
Una década antes, Arendt había anotado sintéticamente en su diario: «Tradición-religión-autoridad. Son una trinidad que no puede separarse. Los tres pilares del mundo occidental, las tres acuñadas por Roma, las tres juntas dinamitadas al mismo tiempo»716. Y en aquella etapa de su vida, estaba asistiendo a la representación histórica de sus palabras. Primero fue la era del senador McCarthy, que pretendía fumigar el país hasta terminar con cualquier resquicio de ideología comunista. Arendt temió estar asistiendo a los preludios de otra etapa totalitaria aunque, o precisamente porque, se justificara la caza de brujas en aras a la supervivencia de la democracia. Luego vino el asesinato del presidente J.F. Kennedy y el turbio esclarecimiento de lo sucedido. También tuvo lugar la interminable campaña del Vietnam, en la que cayeron heridos de guerra multitud de soldados estadounidenses, junto con pilares básicos de la democracia: la información como cuarto poder, el deber de una política basada en verdades y, con ello, la posibilidad del ciudadano de ejercer sus derechos y libertades públicas.
Se intuía el ocaso del imperio. No una caída estrepitosa, pero sí los barruntos de una corrupción que iría pudriendo la esencia de esa república que tanto admiraba hasta consumirla completamente. Parecía un drama actualizado de la vieja Roma que en ocasiones había inspirado la teoría política de Arendt: dar muerte al César, el foro de diálogo en el que el pueblo propone y delega sustituido por un gobierno de patricios que impone la ley, el desvarío de un gobierno contagiado por la tendencia a ver enemigos fuera de casa sin afrontar los problemas morales internos, guerras lejanas desangrando la moral nacional, tretas políticas para justificar lo insostenible; una espiral de decadencia, en fin, reconvertida en farsa de cara a la opinión pública. Arendt temió la posibilidad de presenciar la consumación de ese ocaso, aunque sabía que hacía falta mucho tiempo para erosionar del todo un imperio. Además se agarró como clavo ardiendo a sus resortes de esperanza, confiando en que sólo fuera un crepúsculo. En cualquier caso, volvía a vivir tiempos de oscuridad o al menos de penumbra política.
Cada acontecimiento histórico que arrojaba un haz de decadencia fue analizado por Arendt, que no renunció a construir el futuro con todas las armas, especialmente con sus preferidas: la palabra y la acción política presente. Quizás a esto se refería cuando le manifestaba a Jaspers en una carta fechada en 1964: «Escribo unos artículos terribles»717. Su caudal de pensamientos fue conformando ensayos y artículos periodísticos, sobre la falsilla de largos diálogos epistolares con Mary McCarthy. Por eso quiso dedicarle su ensayo Sobre la violencia, que después aparecería, precisamente bajo el título Crisis de la república, junto con otros tres artículos sobre La mentira en política, Desobediencia civil y Pensamientos sobre política y revolución. Arendt sabía que la esperanza verdadera residía, una vez más, en la capacidad humana de pensar, en la posibilidad cívica de actuar, en la sólida proyección del diálogo, pero topaba con un gobierno que había mentido a su pueblo para justificar una guerra. Después de estudiar detenidamente el informe sobre los Papeles del Pentágono, concluía: «Si la función del ámbito público consiste en iluminar los asuntos de los hombres ofreciendo un espacio a las apariciones donde pueden mostrar en actos y palabras, para bien y para mal, quiénes son y qué pueden hacer, entonces la oscuridad se extiende en el momento en el que esta luz se extingue por las ‘lagunas en la credibilidad’ y un ‘gobierno invisible’, por un discurso que no descubre las cosas como son, sino que las esconde debajo de la alfombra mediante exhortaciones de tipo moral y otras que, con el pretexto de defender antiguas verdades, degradan toda la verdad a trivialidades carentes de significado»718.
Arendt temblaba ante la mentira, porque sólo la verdad posibilita una acción cabal. Pero, fundamentalmente, se sentía frustrada al percibir que «el punto crucial no es sólo que esa política de mentiras casi nunca estuviera orientada hacia el enemigo, sino que se hallaba destinada principal, si no exclusivamente, al uso doméstico, a la propaganda en el interior del país y especialmente formulada para engañar al Congreso»719. Peor aún, aquello denotaba «el obsesionante miedo al impacto de la derrota, no sobre el bienestar de la nación sino ‘en la reputación de los Estados Unidos y de su presidente’»720. Ese miedo, vinculado a la aplicación del espíritu militar para resolver la política nacional, había terminado por justificar cualquier medio para convencer a la ciudadanía de que el gobierno estaba actuando siempre bien. Arendt había parafraseado muchas veces una antigua formulación: «La polis no sin razón se ha llamado el más charlatán de todos los cuerpos políticos»721. Pero, por otra parte, sabía que el diálogo y la mentira son incompatibles, y que sin diálogo no cabe el espacio público, ni la comprensión, ni su capacidad consiguiente de acción individual o comunitaria. Como sintetiza bien Habermas: «Hannah Arendt entiende el poder como la capacidad para ponerse de acuerdo, en una comunicación sin coacciones, sobre una acción en común»722. Esto, mejor que ningún otro razonamiento, explica el origen y el calado de la impotencia que sentía aquella adalid de la política.
La autora de las reflexiones sobre La mentira en política se planteó también si, ante un gobierno que corrompe el poder que se le confió vicariamente, el ciudadano podía defenderse con la desobediencia civil: especialmente en los casos manifiestos de «un matrimonio no siempre feliz de la moralidad y la legalidad, la conciencia y la ley»723. En el sistema político de Estados Unidos, con su dualismo entre jurisprudencia y leyes positivas, Arendt encontró admirable la posibilidad de transgresión para poner a prueba la constitucionalidad de una medida. En último término el acta fundacional de la república, que dotaba de sentido a todo el marco político y social, estaba garantizada y salvaguarda por la Constitución, una suerte de reina que velaba por encima de las leyes particulares de cada momento histórico.
La posibilidad de aprender de la tradición democrática la llenaba de esperanza: «Esta república se diferencia de otros países en que, a pesar de la barahúnda del cambio y de las crisis que atraviesa en el momento actual, puede aún seguir en posesión de sus instrumentos tradicionales para enfrentarse al futuro con algún grado de confianza»724, diría en ...