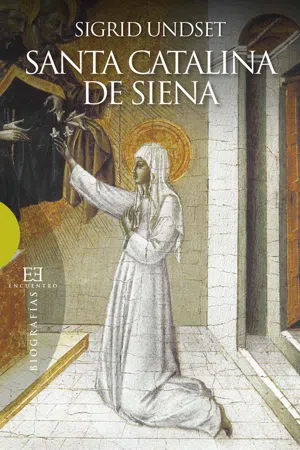![]()
XV
Parece ser que Catalina se ganó enseguida a las monjas de Montepulciano, pues ella escribe contando la dicha que siente entre las monjas contemplativas de aquel convento, cuya paz y silencio solamente se veían interrumpidos por el servicio divino y el canto del coro en la iglesia. Pero no llevaba muchos días de descanso cuando los acontecimientos de este mundo y las indómitas pasiones humanas exigieron sus servicios.
El Gobierno de los Riformati, de Siena, mandó por ella, alegando que necesitaba verla allí. A juzgar por la carta con que le contestó Catalina, parece ser que, por los comentarios, que siempre les despertaron sus acciones, habían interpretado esta estancia de ella en una ciudad extraña como una infidelidad para con su ciudad natal. Catalina se defiende contra esta interpretación y les dice a los señores de Siena que los hombres que han de gobernar a los demás tienen antes que saber gobernarse a sí mismos. «Cómo puede un ciego guiar a otro ciego o un cadáver enterrar a un cadáver», dice ella, confirmando el viejo proverbio. «Porque yo he visto que ustedes no han sido suficientemente ilustrados, y ahora veo también que ustedes castigan a los inocentes y dejan sin castigo a los culpables». Su consejo es siempre el mismo: «Romped las cadenas del pecado, purificaos con la confesión, reconciliaos con Dios: veréis entonces cómo os convertiréis en verdaderos gobernantes, pues ¿quién de verdad puede ser señor si no es señor de sí mismo, si la razón no gobierna sus sentidos?». Ella cita un caso concreto: la persecución de un abad digno, y ello después de que el Gobierno se ha quejado fuertemente de los religiosos indignos. ¿Es eso juicio? Con respecto a su viaje de regreso les dice que todavía tiene cosas que arreglar en Montepulciano y que, por consiguiente, de momento, no hay viaje. Ella se lamenta de que ellos hayan prestado oído a acusaciones falsas. Ella los ama y pide con dolor y lágrimas que la Justicia Divina no nos mande los castigos que todos nosotros merecemos por nuestra ingratitud, y que la verdad nos haga libres. «Que todos hagan el trabajo que Dios les ha encomendado y no entierren su talento, pues si lo hacemos merecemos un gran castigo. Es necesario trabajar siempre y en todas partes por todas las criaturas. Dios no se dejó frenar por lugares ni criaturas. Él mira nuestro anhelo sincero y santo, que es con el que tenemos que trabajar».
A finales del año 1374 había regresado, sin embargo, Catalina a Siena. Aquí recibió la visita de Alfonso de Vadaterra, un español que había sido en otros tiempos obispo de Jaén, pero entonces era agustino recoleto. Él había sido confesor de santa Brígida de Suecia y muy buen amigo de ella. Y ahora el Papa lo había mandado para que desde Aviñón le trajese a Catalina la bendición papal y solicitase de ella que apoyase los planes pontificios rezando por la santa Iglesia y por Gregorio.
Uno de los planes del Pontífice era convocar a todos los príncipes cristianos para una nueva cruzada. Pero casi iban a cumplirse entonces dos años desde su primera llamada y los príncipes cristianos todavía seguían envueltos en lucha los unos con los otros. Poseídos de mutua desconfianza, y deseosos de aumentar su propio poder y disminuir el del vecino que podía convertirse en un posible peligro, no tenían más que disculpas y evasivas para contestar al intento del Papa de llamarlos a las armas contra el enemigo común, el Islam. Para Catalina esta cruzada se convirtió ahora en una cosa que constituyó la obsesión de su vida. Para ella significaba la liberación de los cristianos que entonces gemían bajo el yugo de señores infieles, la reconquista de los santos lugares donde Cristo viviera y padeciera la muerte, y donde los apóstoles y los mártires de la antigüedad habían trabajado y sufrido la muerte. El día menos pensado una ola de señores orientales podía inundar los países donde los cristianos todavía podían adorar a Aquel a quien Catalina se complacía en llamar la Verdad misma, donde ninguna otra cosa podía impedir a la santa Iglesia dar a sus hijos las gracias de los sacramentos más que el demonio, el mundo y nosotros mismos. Una cruzada pondría también fin a las guerras fratricidas que asolaban todo el mundo que Catalina conocía. Si los señores ansiosos de guerra y los pueblos se armasen humildemente para luchar por la honra de Dios en vez de hacerlo por su propia ansia de honores..., esto quizá trajese también grandes bienes a las almas de los cruzados. Desde entonces salió de la pobre celda de Catalina una riada de cartas dirigidas a los reyes de los países de alrededor, a hombres de Estado y a caudillos célebres. Les aconseja que por el bien de sus almas se conviertan al verdadero amor de Dios y se armen para santa causa, la cruzada. La popolana de Siena escribe a los poderosos de este mundo como aquel que tiene autoridad, segura de que ella es, ni más ni menos, un instrumento en la mano de su Señor Jesucristo. Y por lo que respecta a la gloria de este mundo, Catalina no creía en ella; la consideraba únicamente como una chispa que brilla un momento antes de extinguirse en la nada. Sin embargo, su juicio en los asuntos temporales es con frecuencia agudo, y los consejos que da a las personas a quienes escribe están llenos de cordura y sensatez. Pero eran demasiado sinceros y honrados para gente que ponía su confianza en la astucia e intrigas, y por eso esta gente no los siguió.
Por este tiempo escribió Catalina por primera vez al papa Gregorio XI, pidiéndole por el amor de la sangre de Cristo que «nos permita dar a nuestros cuerpos todas las penas posibles». Catalina habla de martirio al Papa cuya piedad y ardiente corazón se vieron burlados por la molicie y el amor exagerado a su propia familia y a la bella tierra francesa de sus padres, de tal manera que su voluntad de dar los pasos necesarios que podían poner fin a la corrupción dentro de la Iglesia se frustraba y jamás hacía nada práctico para impedir que los corderos cuyo pastor él era se extraviasen. «El martirio —afirma Catalina— es el único medio de devolver a la Esposa de Cristo la belleza juvenil». Pronto demostraría la sinceridad con que hablaba su corazón.
Al ir a Pisa, en febrero de 1375, llevaba también el deseo de conseguir que los gobernantes apoyasen la causa del Papa. Bernabé Visconti tenía un interés enorme en lograr una alianza con las repúblicas toscanas: Pisa, Lucca, Siena, Florencia y Arezzo. La adhesión de éstas al Papa, es decir, al Papa como príncipe temporal del Estado papal, estaba en la balanza; bastaba un poquito más para que se inclinase del lado de la locura, tanto más cuanto que los legados franceses seguían provocando a los italianos. Catalina y todos los demás hijos fidelísimos de la Iglesia no veían otro remedio para la desgracia de su país que el regreso del Papa a Roma. Pero aún no había llegado Catalina al punto de consagrar a esta causa toda la fuerza de su ardiente naturaleza. Sin embargo, se metió por el camino que había de llevarla allí al recibir la invitación de los pisanos para que fuese huésped de su ciudad. Su estancia allí pudo reforzar por cierto tiempo la fidelidad de los pisanos a la causa del Papa.
Con ella iban Aleja, Lisa y varias mantellate más. Una de ellas era su madre, Lapa. Hacía algún tiempo que ésta había tomado el hábito de las Hermanas penitentes, de tal manera que ahora también ella pertenecía a la «familia espiritual» de su hija. Los «hijos» de Catalina la llamaban nonna (abuela). Es una lástima que los primeros biógrafos de Catalina no hayan visto que valía la pena contar algo más sobre la conversión de Lapa. Uno solamente puede imaginarse la soledad que esta vieja madre tenía que sentir; ella, que había perdido a tantos hijos, veía que su hija más querida, su amada Catalina, llevaba una vida tan extraña e incómoda. Por eso se decidió valientemente a probar la manera de vivir de Catalina, a ver si podía comprender algo de lo que sucedía en torno suyo y estar más cerca de su propia hija. Se agarró a Catalina; quería estar con ella en dondequiera que fuese, desesperándose cada vez que Catalina no podía llevarla consigo.
Fray Raimundo, fray Bartolomé de Dominici y fray Tomás della Fonte figuraban también entre las personas de su séquito. Había entonces tantos que se convertían por la labor misionera de Catalina, que el Papa había decidido que hubiese siempre tres sacerdotes con ella, a fin de poder confesar y dar la absolución.
En Pisa fue recibida la Hermana de Siena tal como la gente de la Edad Media recibía a un huésped que era tenido por santo. El gobernador de Pisa, el arzobispo y un gran número de personalidades salieron a recibirla, mientras que las masas gritaban vitoreándola como siempre hacen las masas con sus héroes favoritos, ya sean generales victoriosos, caudillos famosos, campeones de fútbol o estrellas de cine de fama mundial. Pero en la Edad Media los santos eran los héroes favoritos, incluso para la gente alejada de la santidad, y sin el menor deseo de tenerla, ya que todos sabían que la santidad presupone heroísmo, pero un heroísmo completamente extraordinario, fatigoso y austero.
Catalina y sus acompañantes se hospedaron en casa de Gerardo Buonconti, un señor de muchísima importancia en la ciudad. Al lado de la casa había una iglesia dedicada a santa Cristina. Allí iba diariamente Catalina a oír misa.
Le llevaban a los enfermos y éstos se retiraban de su lado curados por sus oraciones y sus consejos de que confesasen sus pecados y obtuviesen el perdón de ellos. Pero acudían también a ella otras personas. Fue en Pisa donde Raimundo vio por vez primera que ella dejaba que los visitantes le besasen la mano. A Raimundo no le gustó esto y se lo dijo, pero ella le contestó que había obtenido el don de poder ver el alma de una persona y que por eso no se fijaba apenas en el aspecto de la gente ni en lo que ésta hiciese.
Pero el gran acontecimiento de la vida de Catalina durante su estancia en Siena fue la reproducción en su cuerpo de las cinco llagas de Jesús crucificado. Raimundo lo cuenta tal como él lo vio.
El domingo de Ramos había celebrado la misa en Santa Cristina y había dado la santa comunión a Catalina. Ésta, después de la comunión, permaneció mucho tiempo inclinada sobre su rostro; sin moverse. Raimundo y los amigos esperaron pacientemente; tenían la esperanza de que, al despertarse de su éxtasis, quizá trajese un mensaje de labios de su Esposo. De pronto, pareció que aquella figura rígidamente estirada se levantaba del suelo. Ella estaba arrodillada, con los ojos cerrados y la cara iluminada por una felicidad sobrenatural. Extendió los brazos con las palmas vueltas hacia arriba, rígida e inmóvil; luego se desplomó como el que cae mortalmente herido. Poco después recobró el sentido y la conciencia.
Al poco rato llamó aparte a Raimundo y le susurró: «Padre, sepa que por la bondad de mi Señor Jesús llevo yo ahora en mi cuerpo sus llagas». Raimundo se lo había supuesto por los movimientos que ella hacía, pero le rogó que le contase cómo se le había concedido aquella gracia. «Yo vi que Nuestro Salvador crucificado venía hacia mí rodeado de un gran resplandor. Y como mi alma se esforzase por lanzarse al encuentro de su Creador, obligó a mi cuerpo a levantarse. Entonces vi cómo cinco rayos de sangre saltaban de las cinco heridas y se dirigían a mi pobre cuerpo. Yo grité: ¡Oh Dios y Redentor mío, yo te ruego que no sean visibles las llagas de mi cuerpo! Mientras estaba hablando, los rayos cambiaron su color de sangre en una luz deslumbradora, y como rayos de luz hirieron mis manos y pies, y mi corazón».
A preguntas de él, confesó Catalina que el dolor de las heridas, especialmente la del costado, era tan fuerte que le parecía imposible poder vivir y sufrir un dolor semejante si Dios no hacía un nuevo milagro. Tan pronto como regresó a casa de Buonconti tuvo que acostarse, permaneciendo una semana entera sin poder moverse. Daba la sensación de estar muerta. Raimundo y los amigos que estaban alrededor de su lecho lloraban y se lamentaban. Y pedían a Dios que no les dejase sin madre, porque ¿qué sería de ellos en este mundo si Él les quitaba a su madre y maestra, a quien debían todo lo que sabían acerca del santo camino de la virtud? Suplicaron a Catalina:
—Madre, sabemos que anhelas a Cristo, tu Amado; pero tú estás segura de tu recompensa y, por tanto, tienes que tener misericordia de los que volverán a estar sin ti en medio de las tormentas y las olas, y que tan débiles son aún. Te rogamos que pidas a Él que nos permita tenerte un poco más tiempo con nosotros.
Catalina lloraba, pero contestó:
—Con todo mi corazón deseo que todos vosotros seáis felices por toda la eternidad; pero yo sé que Él, que es Redentor vuestro y mío, sabe muy bien cómo seréis dirigidos. Hágase su voluntad.
Estas palabras parecieron terribles a todos los que la amaban, pues las consideraban como el adiós. Y se echaron a llorar con más amargura, suplicando a Dios que les dejase a su madre.
Así pasó una semana, pero entonces comprendieron sus hijos que no la perderían. El domingo de Pascua estaba Catalina tan fresca que pudo levantarse e ir a misa y recibir la comunión en la iglesia de Santa Cristina. Se veía que su cuerpo había recobrado nuevas fuerzas y energías. Y al preguntarle Raimundo: «Madre, ¿le duelen todavía las heridas de su cuerpo?», le contestó que sí, pero que milagrosamente aquellos dolores parecían darle fuerza y mantenerla de pie. Mientras vivió fueron invisibles las marcas de las heridas, tal como ella había pedido a su Señor. Pero en su cadáver aparecieron claramente.
Fue también en Pisa donde tuvo lugar un nuevo prodigio con un barril de vino. Catalina estaba muy débil, y como no pudiese tomar absolutamente nada, Raimundo dio en pensar que quizá se reanimase bañándole las muñecas con un vino blanco especial. Buonconti no tenía este vino, pero creía que se podría conseguir de un vecino. Éste, sin embargo, lo sintió mucho, pues había tenido una barrica de tal vino, pero hacía tiempo que se había acabado. Y para demostrarlo sacó el tapón. Y entonces salió tal chorro de vino, que los tres hombres quedaron empapados. Cuando la noticia de este notable acontecimiento se extendió por la ciudad, tal fue la polvareda que levantó, que Catalina lo sintió mucho y rogó que cesase la corriente de vino. Y los que fueron a buscar un poco de vino maravilloso tuvieron que regresar con las ganas. En el fondo de la barrica no había más que un poco de poso espeso.
En el mar de Livorno, puerto de Pisa, hay una isla llamada Gorgona. En la isla había un convento de cartujos, y el prior y los monjes enviaron una invitación a Catalina para que los visitase. La cosa terminó en que ella tuvo que decir sí, y en Livorno, Catalina y sus amigos tomaron una nave para ir a Gorgona. Era su primer viaje por mar; ciertamente la primera vez que ella vio el mar. Uno quisiera saber qué sintió ella al verlo, pues en su fantasía el mar había tenido un papel muy importante. ¡Tantas veces había ella utilizado imágenes tales como la del pez en el agua y del agua en el pez, o de una cosa que está sumergida en el mar y se la ve a través del agua, para explicar experiencias espirituales!
Fue recibida en el muelle por el prior y algunos monjes. Catalina y las mujeres que la acompañaban fueron conducidas a un albergue que había a cierta distancia del convento, mientras que los hombres se dirigieron al convento, donde vivirían. A la mañana siguiente vinieron el prior y algunos cartujos a saludar a Catalina, rogándole el prior que les hablase de cosas espirituales. Al principio, les pidió Catalina que la dejasen, pero, al fin, tuvo que ceder ante los ruegos, y entonces pronunció una charla sobre las tentaciones y las victorias sobre las tentaciones «como el Espíritu Santo le dio a entender». El prior dijo después a Raimundo: «Yo soy el confesor de todos mis hijos. Pero si Catalina hubiese oído las confesiones de todos, nos hablaría con más claridad y realidad. Cuando ella hablaba sobre las dificultades y peligros del convento, cada uno de mis monjes oyó exactamente aquello de que tenía necesidad. No cabe duda de que es una vidente y está guiada por el Espíritu Santo».
Antes de regresar, llamó aparte Catalina al prior y le advirtió: «El demonio intentará provocar disgustos aquí en el convento; pero no tema, que no se saldrá con la suya». A ruego del prior, regaló a éste su manto. Y algunos días después, como un monje tuviese un ataque de desesperación y quisiese suicidarse, el prior lo curó poniéndole sobre los hombros el manto de Catalina. «Yo sé que ella ruega por mí —dijo él después a su hermano—. Sin sus oraciones estaría perdido a estas horas».
La estancia de Catalina en Pisa no fue ni mucho menos una vacación. A pesar de las visiones que conmovían su alma hasta el fondo, a pesar del exceso a que tenía sometido su cuerpo trabajando sin descanso, empleó su influencia con Pier Gambacorti y su consejo en robustecer los lazos entre Pisa y la Santa Sede. Escribió cartas a la reina de Hungría y a la reina Juana de Nápoles para ganarlas para la proyectada cruzada. También en Pisa fueron los desconfiados a intentar si podían cogerla en herejía o engaño; pero se dejaron vencer por la sabiduría y sentido común de Catalina. Un poeta de Florencia le escribió para prevenirla contra las alucinaciones; sobre todo temía él que ella fuese víctima del engaño del demonio cuando intentaba vivir sin comer. Catalina le contestó muy humildemente dándole las gracias por la preocupación que le mostraba por su salvación —ella temía constantemente los lazos del demonio—, y con respecto a que ella no podía comer, le rogaba que pidiera por sí para que fuese en este aspecto como los demás seres humanos; pero parecía que Dios la había probado con esta maravillosa situación corporal. Pero que, por tanto, ella le rogaba que pidiera por ella para verse libre de aquel estado.
Ocurrió entonces algo que cayó en toda Italia como un rayo. El 16 de junio llegó a caballo, a Pisa, un correo del cardenal Noëllet, vicario del Papa en Italia, con el mensaje de que el Papa acababa de concertar en Bolonia una tregua de un año con Bernabé Visconti.
El mensajero traía en la mano una rama de olivo. Para los pisanos tuvo que parecerles aquello una burla cruel. Ellos veían en esta tregua el primer paso hacia una nueva conjuración contra la libertad de las repúblicas toscanas. Ahora se les abría el camino hacia estas pequeñas ciudades-Estado tanto a los ejércitos del Papa como a las tropas de Bernabé Visconti. (Los toscanos no se fiaban de ninguno de los dos). Y el condotiero inglés sir John Hawkwood, con sus mesnadas de guerreros depravados, estaba entonces ocioso; había estado a sueldo del Papa contra Visconti. Y ahora tenía que buscar botín para poder pagar a sus hombres, y lo más probable era que se lanzase contra las pequeñas y ricas repúblicas y la fértil Toscana. Estas repúblicas eran ya entonces el ejemplo de las ventajas y defectos que siguen siempre y por todas partes a la democracia. La libertad había hecho a los ciudadanos de estas repúblicas ricos, cultos, inteligentes; sus mejores hombres sentían un amor ardiente a la patria y tomaban muy en serio su responsabilidad frente a sus paisanos. Pero estos ciudadanos estaban metidos en un sinfín de luchas privadas y rivalidades políticas. Unas veces la enemistad se debía a una vanidad infantil o a pequeños egoísmos; otras, a conflictos serios entre ideales y puntos de vista que conducían a una diversidad de opiniones sobre lo que debía ser un gobierno bueno y justo. Incesantemente había choques entre hombres que cínicamente buscaban su propio beneficio o creían ciegamente en su indefectible sabiduría. El pueblo se ponía de parte de éste o de aquél, unas veces por convencimiento y otras por beneficiarse. La libertad había vaciado su cuerno de la abundancia sobre la bella Toscana, derramando sobre ella sus bienes y sus males...
Para acabar de ensombrecer el cuadro, había prohibido el legado toda exportación de grano del Estado papal, y al mismo tiempo pidió a los florentinos un empréstito de sesenta mil ducados a fin de librarse de sir John Hawkwood. Si no se le prestaban, declinaba toda responsabilidad de lo que el condotiero pudiera hacer. Los florentinos, antes de prestar este dinero a Noëllet, prefirieron alquilar ellos mismos los servicios de Hawkwood y sus mercenarios. El condotiero sacó a los florentinos todo el dinero que pudo y se fue luego a hacer lo mismo con las demás repúblicas. Todavía no se había declarado la guerra abierta, pero Florencia, que estaba segura de ser la primera víctima si se daba el ataque, dio el poder a los gibelinos y se preparó para la guerra. Se formó un Gobierno de ocho consejeros, llamados los Otti della Guerra. Por tanto, no podía dudarse de lo que era la política de Florencia. Al ser descubierta una conjuración en Prato, ciudad perteneciente a la república florentina —se dijo que tenía por objeto entregar la ciudad al cardenal—, los conjurados, entre los cuales figuraba un sacerdote, fueron llevados a Florencia, donde fueron pasados a cuchillo por las enfurecidas multitudes, que los hizo picadillo y echaron sus carnes a los perros. Poca esperanza quedaba, pues, de que se salvase la paz; por otra parte, los florentinos ardían en deseos de luchar por la independencia de su ciudad. Como primer paso para preparar la inminente guerra contra el legado papal, concertaron una tregua de cinco años con Bernabé Visconti.
Mientras tanto, sir John Hawkwood, con unos cuantos batallones de sus mercenarios —hombres desesperados procedentes de varias naciones, carentes de ideales tales como humanidad y moral—, se dirigió a Pisa, estableciendo el campamento no lejos de la ciudad. Y de ...