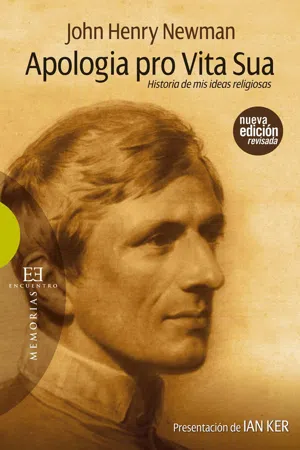![]()
Capítulo IV
HISTORIA DE MIS IDEAS RELIGIOSAS DESDE 1841 HASTA 1845
I
Desde finales del 1841, yo me encontraba en el lecho de muerte de mi Anglicanismo aunque entonces sólo poco a poco me iba dando cuenta de ello. Y con este comentario anticipo ya el carácter general de esta parte de mi Relato. Poca historia tiene un lecho de muerte; no es más que un cansino ir cayendo, con momentos de recuperación y momentos de recaída. Y, puesto que el desenlace es ya conocido —es sólo cuestión de tiempo— tiene poco interés para el lector, sobre todo si es persona de corazón. Es más, es el momento en que se cierran las puertas, se corren las cortinas y al enfermo ni le importa ni es capaz de hacer recuento de las distintas etapas de su dolencia. Tales fueron las circunstancias en que yo me encontré, con la diferencia de que a mí no me dejaron morir en paz. Y con la diferencia, también, de que algunos amigos, que tenían pleno derecho a visitarme y ocuparse de mí, difundieron una especie de historia de esos últimos cuatro años míos, cosa que también hizo la opinión pública, quien, en cambio, no tenía el menor derecho a ninguna de las dos cosas. En consecuencia, puesto que no puedo apoyarme sólo en la memoria más que para algunos detalles particulares, mi relato será documental en buena medida. Han llegado a mis manos cartas que escribí a amigos, ya muertos; otras me las han prestado amablemente para esta ocasión, y tengo algunos borradores y notas de otras cartas, aunque propiamente carezco de una agenda o registro continuo de asuntos personales al que acudir y, desgraciadamente, he traspapelado algunos papeles valiosos.
Lo primero, en cuanto a mi punto de vista sobre mis deberes, debo decir: 1. En mi carta al Obispo de Oxford la primavera de 1841, yo había abandonado formalmente el Movimiento; pero 2. yo no podía abandonar los compromisos morales que tenía con las personas que, más de cerca o de lejos, llevé al Movimiento; 3. yo contaba, más o menos conscientemente, con abandonar mi estado clerical y seguir como laico en la Iglesia; 4. jamás contemplé la posibilidad de abandonar la Iglesia de Inglaterra; 5. no podía desempeñar oficio alguno en ella si no se me permitía interpretar en sentido católico los Artículos; 6. tampoco podía ir a Roma mientras los católicos romanos dieran a la Santísima Virgen y a los Santos un culto que en mi conciencia tenía yo por incompatible con la Suprema e Incompartible Gloria del Único Dios Eterno e Infinito; 7. yo aspiraba a una unión condicionada con Roma, de Iglesia a Iglesia; 8. llamé a Littlemore mi Torres Vedras1, y pensé que algún día podríamos hacer progresos dentro de la Iglesia de Inglaterra, lo mismo que nos obligaban ahora a retroceder; 9. retuve con todas mis fuerzas a cuantos estaban dispuestos a pasarse a Roma.
Y los retuve por varias razones: 1. Lo que yo, en conciencia, no estaba dispuesto a hacer, no podía dejar que lo hicieran otros; 2. me parecía que, en algunos casos, actuaban con un exceso de entusiasmo; 3. tenía obligaciones con respecto a mi obispo y la Iglesia Anglicana; 4. en ciertos casos, tenía un encargo expreso sobre ellos recibido de sus padres o superiores, que eran anglicanos.
Éste era mi punto de vista y el panorama de mis obligaciones desde finales de 1841 hasta mi dimisión de St Mary’s en otoño de 1843. Paso ahora a contar cuál era mi punto de vista en esa etapa sobre las controversias entre las dos Iglesias.
En cuanto percibí el punto flaco del esquema anglicano en aquel verano de estudio en 1839, empecé a buscar por todas partes los puntos de apoyo que mi posición necesitaba. El punto flaco en cuestión había hecho mella en mi punto de vista tanto de la Antigüedad como de la Catolicidad. La historia de san León mostraba que el acuerdo formal del gran cuerpo de la Iglesia ratificaba como verdad revelada la decisión que se tomara sobre una doctrina. Pero también mostraba que la regla de la Antigüedad no se infringía si una doctrina era reconocida públicamente siglos después de muertos los apóstoles. Así pues, mientras que el Credo afirma que la Iglesia es Una, Santa, Católica y Apostólica, yo no podía probar que la Iglesia Anglicana era parte de esa Única Iglesia, apoyándome en que dice ser Apostólica o Católica, sin dar la razón también a lo que normalmente llamamos «corrupciones romanas». No podía defender nuestra separación de Roma y de su Fe sin emplear argumentos que destrozaban la doctrina sobre nuestro Señor, que son el fundamento mismo del Cristianismo. La Via Media era un imposible, un «mantenerse sobre un solo pie»; si pretendía seguir adelante con mi camino intelectual, no había más remedio que ir hasta el final en uno u otro sentido.
Así pues, dejé a un lado esa argumentación basada en la Antigüedad y tomé otro punto de apoyo. Expresamente abandoné el viejo principio anglicano como algo insostenible, aunque no de golpe sino poco a poco, según me iba convenciendo de la situación. El asunto del Obispado en Jerusalén condenó definitivamente la vieja teoría de la Via Media; como mínimo, hizo añicos el carácter sagrado de nuestro episcopado. Si Inglaterra podía estar en Palestina, Roma podía estar en Inglaterra. El modo de tratar este delicado punto era mucho más de fondo que el aspecto técnico del tema. Desde ese momento, para mí, la Iglesia Anglicana o bien no era una parte de esa Única Iglesia a la que Dios había hecho sus promesas, o se encontraba en una situación anormal. Desde ese momento empecé a decir abiertamente —lo hice en mi Protesta y se adivinaba en mi carta al Obispo de Oxford— que la Iglesia de Inglaterra sólo tenía derechos sobre mí si era parte de la Única Comunión, y que tal condición se traducía en hechos concretos que debían probarse con todo rigor. No hay contradicción entre esto y lo que antes he dicho de que no pensaba en abandonar la Iglesia Anglicana, por la sencilla razón de que mis prejuicios contra Roma seguían siendo tan fuertes como antes. No tenía derecho, no podía actuar contra mi conciencia. Ésa era una regla más alta que cualquier discusión sobre las Notas de la Iglesia.
Buscando protección me volví entonces hacia la Nota de la Santidad con la intención de mostrar que teníamos al menos una de las Notas tan plenamente como la Iglesia de Roma; o, si no, que la teníamos en medida suficiente para explicar nuestra situación y dar razón de nuestros actos. Teníamos la Nota de la Vida, y no una vida cualquiera, la natural, sino la Vida Cristiana sobrenatural que sólo puede venir de lo Alto. Por eso en el artículo del British Critic de enero de 1840 (antes del Tracto 90) dije de la Iglesia Anglicana que «tiene la nota de ser libre respecto de partidos, la de la vida (vida fuerte y llena de vigor), antecedentes muy remotos e ininterrumpidos, acuerdo en la doctrina con la Iglesia Antigua». Sigo hablando de santidad: «Aunque ahora los católicos romanos no se cansan de llamarnos cismáticos, no podrían resistirnos si la Comunión Anglicana tuviera esta nota de la Iglesia: la santidad. La Iglesia del momento [siglo IV] nada pudo hacer frente a Melecio2; su mansedumbre y su santidad vencieron a sus enemigos, hasta los más enconados, que se derretían ante él». Y seguía yo: «Casi nos conformaríamos con decirles a los romanistas: no nos consideréis una rama de la Iglesia Católica, aunque lo seamos, hasta que efectivamente no lo parezcamos, pero a condición de que cuando lleguemos a parecerlo, nos reconozcáis como tal rama»3.
Y así, en ese artículo me lanzaba a una dura embestida contra los católicos ingleses por todas las deficiencias que presentan en cuanto a santidad y que he citado ya en otro sitio. Hablo ahí del gran escándalo que sentí por su conducta en materias políticas, sociales y en el modo de polemizar; y éste fue otro motivo por el que volví sobre la nota de la santidad, porque me ahorraba la necesidad de atacar las doctrinas de la Iglesia Romana y sus creencias populares. Me llevó además a un terreno en el cual yo creía que no cometería ningún error, porque tanto en lo especulativo como en lo práctico, ¿qué mejor guía que la conciencia de lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, ese sentir lo que es noble y coherente, que nuestro Creador ha hecho parte de nuestra misma naturaleza? Esto es, yo no podía sentir que hacía mal al atacar lo que imaginaba ser un hecho cierto: la falta de escrúpulos, la superchería y el espíritu intrigante de los agentes y representantes de Roma.
Esta referencia a la Santidad como prueba cierta de la Iglesia la tuve bien presente cuando redacté el Tracto 90. En la Introducción decía: «El autor nunca debe inmiscuirse en que una escuela acepte las ideas de otra; los cambios en religión deben ser resultado del cambio de todo el cuerpo. Ningún bien puede venir de cambios que no sean desarrollo de sentimientos que surgen libre y espontáneamente del interior mismo de ese cuerpo. Todo cambio en religión debe ir acompañado ‘de un profundo arrepentimiento; los cambios’ deben ‘criarse en el amor mutuo; no es posible que estemos de acuerdo sin una ayuda sobrenatural’. Debemos ‘ir juntos a Dios para que haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos’». En mi carta al obispo decía: «El asunto nos concierne a nosotros solos: ser más santos, más abnegados, más sencillos, más dignos de nuestra vocación de cristianos. Estar ansiosos por eliminar las diferencias es empezar por el final. Los acuerdos ‘políticos’ son puramente externos, vacíos y engañosos; hasta que los católicos romanos no dejen a un lado sus empeños políticos y empiecen a manifestar en sus actuaciones públicas la luz de la Santidad y la Verdad, nuestro único futuro es la guerra sin tregua»4.
Según esta teoría, un cuerpo es parte de la Única Iglesia Santa y Apostólica si tiene su Credo y la Sucesión Apostólica, además de la santidad de vida, punto de vista fácilmente aceptable por el sentido común y las costumbres de un inglés. Sin embargo, a raíz de lo ocurrido con el Tracto 90, llevé mi teoría hasta un nivel más bajo. ¿Cómo defenderme cuando los Obispos y los miembros de mi Iglesia no sólo no toleraban sino que rechazaban expresamente lo que era doctrina católica primitiva, y expulsaban de su comunión a todo el que mantuviera esas ideas? ¿Defenderme después de las condenas de los Obispos?, ¿tras la «abominación» de Jerusalén (Mt 24,15)? Esto podía decirse, y sin embargo éramos algo más que nada, alguna vez habíamos sido una Iglesia; éramos «Samaria»5. Éste es el nivel bajo en que entonces me situé (yo y los que conmigo estaban) a finales de 1841.
A exponer este punto de vista dediqué los Cuatro sermones predicados en Santa María, de diciembre de ese año6. Hasta entonces no había llevado al púlpito los palpitantes temas del momento; esa vez lo hice7. Y lo hice porque era urgente; como consecuencia de esos mismos hechos que me habían inquietado a mí, había una enorme inquietud e incertidumbre entre nosotros. Hay algo muy evidente que me rondaba la cabeza y me causaba ansiedad: «Lo que es bueno para unos puede ser mortal para otros»8. Del Tracto 90 yo había llegado a decir: «Lo escribí pensando en una serie de personas concretas, y lo han usado y comentado otras». Lo que escribía para ayudar a los que yo sabía que se encontraban con dudas lo tomaban mis oponentes como pretexto para levantar sospechas y calumniarme; a los que no sentían dudas les causaba sorpresa y decepción. Por ese motivo, al publicar los Cuatro sermones a finales de 1843 hice al comienzo una advertencia de que no los leyera nadie que no los necesitara. Lo cierto es que la condena virtual del Tracto 90 —con el que creíamos haber resuelto todas las dificultades— fue un golpe y una decepción tremendos; por otro lado, para muchos, mi protesta por el Obispado en Jerusalén era un punto de inevitable malestar, aunque el mismo hecho de haber protestado yo les servía de alivio a su indignación conmigo. Con los Cuatro sermones ocurrió igual: aunque reconocían lo escandalosa que resultaba la reciente actuación de los Obispos, estaban dispuestos a encajar las muchas deficiencias y despropósitos de la Iglesia Anglicana como parte de la economía divina, justificándolos intelectualmente como fruto de un gran principio para uso de temperamentos insatisfechos con la Iglesia; principio que les mostrará su propia solidez, les hará sentirse seguros, eliminará muchos resquemores, diferencias personales, celos, riñas, y les inspirará sentimientos de humildad, paz y gratitud. Desde luego ése fue el efecto que a mí me produjo.
Los temas de esos Sermones eran que a pesar de la rigidez de la Ley judía, de la fuerza literal y moral de sus preceptos y del evidente cisma —y más que cisma— de las Diez Tribus, a pesar de todo, Dios Misericordioso seguía considerándolas como Su Pueblo; también decía que les fueron enviados grandes profetas como Elías y Eliseo para predicarles y recuperarlos para Dios, aunque sin la menor insinuación de que debían volver a la línea sucesoria de David y el Sacerdocio de Aarón o ir a Jerusalén para dar culto. No estaban en la Iglesia, pero tenían la gracia y la esperanza de que su Creador no los iba a rechazar.
La aplicación de todo esto a la Iglesia Anglicana era cosa inmediata. No estaba claro si, en determinadas circunstancias, un hombre podía o no ejercer el ministerio sacerdotal —aunque, como es sabido, Inglaterra tenía el Sacerdocio Apostólico e Israel no— pero lo que sí estaba claro era que para un anglicano no existía una perentoria llamada a dejar su Iglesia por la de Roma, aunque supiera que su Iglesia no era parte de la Única Iglesia. El motivo era claro: el Reino de Israel estaba completamente desgajado del Templo de Jerusalén y, no obstante, a pesar de que vieron milagros, no se les mandó a sus súbditos romper con su pueblo y someterse a Judá, ni en masa ni individualmente; tampoco a las multitudes del Monte Carmelo9 ni a la Sunanita y toda su casa10.
Una teoría como ésta —si la vida y presencia divinas en la Iglesia Anglicana no bastaban para probar que se mantenía plenamente dentro de la Alianza, probaban, al menos, que recibía gracias extraordinarias a las que no tenía derecho— tenía pocas posibilidades desde el punto de vista de la controversia religiosa; eso es obvio. Su misma novedad la hacía sospechosa y faltaban garantías de que el proceso de hundimiento no fuera a continuar hasta desaparecer bajo tierra. Además, para muchos, afirmar que Inglaterra estaba equivocada equivalía a afirmar que Roma estaba en lo cierto, y ningún razonamiento, ya fuera ético o de casos concretos, podía vencer sus argumentos, puramente autoritarios y perentorios. A esta objeción sólo podía responder con que yo no era responsable de mis circunstancias. Reconocía absolutamente la fuerza de la auténtica teoría anglicana y que era todo menos una prueba contra los que se oponían a Roma; pero también reconocía que, como Aquiles, tenía un punto débil que san León me había hecho ver y que no encontraba modo de refutar. Si no fuera por la cuestión del hecho, la teoría sería realmente perfecta; sería ir...