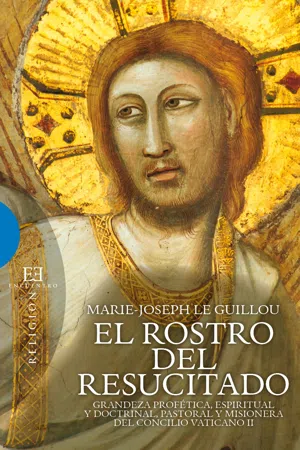Capítulo décimo séptimo
En comunión con el Espíritu de unidad
«Por institución divina», la Iglesia, comunidad profética que vive de la fe en la Palabra de Dios encarnado, comunidad sacerdotal del culto «en espíritu y en verdad» (Jn 4,23) y comunidad real de caridad irradiante, está organizada y dirigida en función de una maravillosa variedad.
Pues, así como nuestro cuerpo, en su unidad, posee muchos miembros, y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros (Rm 12,4-5) (LG 7).
I.- Un pueblo, uno y diverso
«Casa de Dios» (1 Tm 3,15), «santuario de Dios vivo» (2 Cor 6,16; 1 Cor 3,16 s.), la Iglesia es una comunión de fieles que viven en el Espíritu la unanimidad de un sola fe, de una sola esperanza y de un solo amor por su único Señor.
Los cristianos, «discípulos del Señor, hechos partícipes de su reino por la gracia de Dios que llama» (PO 9), «miembros de un mismo Cuerpo de Cristo, cuya edificación se exige a todos» (PO 9), están llamados a tener una misma vocación de transformación a imagen del Hijo para glorificar al Padre celestial y para servir a los hermanos en el mundo (LG 7).
Por tanto, el Pueblo de Dios, por Él elegido, es uno: “un Señor, una fe, un bautismo” (Ef 4,5). Es común la dignidad de los miembros, que deriva de su regeneración en Cristo; común la gracia de la filiación; común la llamada a la perfección: una sola salvación, única la esperanza e indivisa la caridad. No hay, de consiguiente, en Cristo y en la Iglesia ninguna desigualdad por razón de la raza o de la nacionalidad, de la condición social o del sexo, porque “no hay judío ni griego, no hay siervo o libre, no hay varón ni mujer. Pues todos vosotros sois “uno en Cristo Jesús” (Ga 3,28 gr.; cf. Col 3,11) (LG 32).
Aunque la Iglesia tenga necesidad de expresarse visiblemente a través de una diversidad de ministerios, es ante todo un pueblo de hermanos que el Espíritu ha llamado para una misma misión, la de manifestar juntos al mundo el Rostro de Cristo.
Aun cuando algunos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos doctores, dispensadores de los misterios y pastores para los demás, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo. Pues la distinción que el Señor estableció entre los sagrados ministros y el resto del Pueblo de Dios lleva consigo la solidaridad, ya que los Pastores y los demás fieles están vinculados entre sí por recíproca necesidad. Los Pastores de la Iglesia, siguiendo el ejemplo del Señor, pónganse al servicio los unos de los otros y al de los restantes fieles; éstos, a su vez, asocien gozosamente su trabajo al de los Pastores y doctores. De esta manera, todos rendirán un múltiple testimonio de admirable unidad en el Cuerpo de Cristo. Pues la misma diversidad de gracias, servicio y funciones congrega en la unidad a los hijos de Dios, porque “todas... estas cosas son obra del único e idéntico Espíritu” (1 Cor 12,11).
Los laicos, del mismo modo que por la benevolencia divina tienen como hermano a Cristo, quien, siendo Señor de todo, no vino a ser servido, sino a servir (cf. Mt 20,28), también tienen por hermanos a los que, constituidos en el sagrado ministerio, enseñando, santificando y gobernando con la autoridad de Cristo, apacientan a la familia de Dios, de tal suerte que sea cumplido por todos el nuevo mandamiento de la caridad. A cuyo propósito dice bellamente san Agustín: “Si me asusta lo que soy para vosotros, también me consuela lo que soy con vosotros. Para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. Aquel nombre expresa un deber, éste una gracia; aquel indica un peligro, éste la salvación” (LG 32).
La visión bíblica del pueblo de Dios en el que «hay variedad de ministerios, pero unidad de misión» (AA 2) es espléndida. Y para servir esta misión el Señor otorga una gran variedad de dones particulares.
Para ejercer este apostolado, el Espíritu Santo, que produce la santificación del pueblo de Dios por el ministerio y por los Sacramentos, concede también dones peculiares a los fieles (cf. 1 Cor 12,7) “distribuyéndolos a cada uno según quiere” (1 Cor 12,11), para que “cada uno, según la gracia recibida, poniéndola al servicio de los otros”, sean también ellos “administradores de la multiforme gracia de Dios” (1 P 4,10), para edificación de todo el cuerpo en la caridad (cf. Ef 4,16) (AA 3).
La Iglesia, comunión con el amor que el Señor tiene por su Padre y con la obediencia que manifiesta en la obra que le ha sido confiada, sigue siendo una fraternidad, hasta en los servicios que promueven su construcción.
En verdad, la unidad del misterio de la Iglesia, que se deja colmar por Cristo, su cabeza, de la energía del Espíritu, y la diversidad de ministerios reflejan la unidad trinitaria en la que encuentran su fuente:
«...un solo Dios y Padre»,
«Un solo Señor»,
«...un solo Espíritu» (Ef 4,4-6).
Una concepción tan clara de la fraternidad cristiana, de la diversidad de ministerios y de carismas en la unidad de una vocación y de una misión comunes, destruye de raíz cualquier concepción clerical de la Iglesia, tal y como lo muestra la cita de san Agustín en el texto conciliar: «Con vosotros soy cristiano». En efecto, el ministerio jerárquico tiene una especificidad muy marcada y un valor irreductible a cualquier otro, pero porque es una carisma más entre otros, gana con estar situado en el interior del conjunto de los dones complementarios, unos de otros, que el Señor concede a su Iglesia.
II.- El ministerio glorioso del Espíritu (cf. 2 Cor 3,8-9; LG 21)
En numerosas ocasiones hemos citado el gran texto que abre el decreto sobre la vida y el ministerio de los sacerdotes en el que se dice que el Señor Jesús, «a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo» (Jn 10,36), hace partícipe a todo su cuerpo místico de la unción del Espíritu que ha recibido y que ha hecho de su pueblo un sacerdocio santo y real. Pero todavía no hemos citado el texto en su totalidad:
Mas el mismo Señor, para que los fieles se fundieran en un solo cuerpo, en que “no todos los miembros tienen la misma función” (Rm 12,4), entre ellos constituyó a algunos ministros que, ostentando la potestad sagrada en la sociedad de los fieles, tuvieran el poder sagrado del Orden, para ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados, y desempeñar públicamente, en nombre de Cristo, la función sacerdotal en favor de los hombres. Así, pues, enviados los apóstoles, como Él había sido enviado por el Padre, Cristo hizo partícipes de su consagración y de su misión, por medio de los mismos apóstoles, a los sucesores de éstos, los obispos, cuya función ministerial fue confiada a los presbíteros, en grado subordinado, con el fin de que, constituidos en el Orden del presbiterado, fueran cooperadores del Orden episcopal, para el puntual cumplimiento de la misión apostólica que Cristo les confió (PO 2).
O también:
Cristo Señor, Hijo de Dios vivo, que vino a salvar del pecado a su pueblo y a santificar a todos los hombres, como Él fue enviado por el Padre, así también envió a sus Apóstoles, a quienes santificó, comunicándoles el Espíritu Santo, para que también ellos glo...