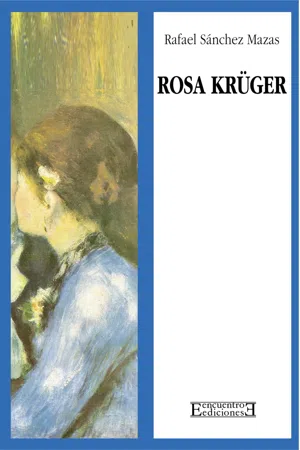![]() Rosa Krüger
Rosa Krüger
(1936-1937)![]()
(Rosa Krüger es el borrador de una novela que Rafael escribió durante la guerra, estando refugiado en la embajada de Chile en Madrid, para distraerse y distraer a sus compañeros de cautiverio, que esperaban todas las noches con impaciencia la hora en que venía a leerles los capítulos que iba escribiendo como una novela por entregas. Aquella hora de lectura les hacía olvidar momentáneamente la tragedia que estaba viviendo España.
Una vez terminada la guerra, Rafael pensó varias veces en rehacer esta novela, pero después de haber publicado en revistas algún capítulo suelto, se olvidó de ella y nunca llevó a cabo su corrección.
En el manuscrito que queda, que es el que publicamos hoy, faltan un capítulo o dos, que probablemente dejaría olvidados en casa de algún amigo al que se los hubiera estado leyendo.
Me he resistido hasta ahora a publicar el texto tal y como está, ya que Rafael no lo hizo en vida, pero ante la perspectiva de su definitiva desaparición y la angustia de pensar que no alcanzarían nunca a ver la luz unos personajes que habían llegado a serme tan familiares, he tomado la decisión de darla al público sin ninguna modificación.
Me hago, pues, totalmente responsable de la presente edición, confiando en que Rafael me perdonaría este atrevimiento.
Liliana Ferlosio
Madrid, febrero, 1984)
![]() I,
I,
CLÍO![]()
[1. La Posada de los Alpes]
En aquel tiempo, fui yo a Italia por la primera vez. A la entrada del Mont-Cenis había tanta nieve, que hubimos de quedarnos en una posada de los Alpes durante cinco días. No pudo pasar el Roma-Express y la compañía nos hizo montar en autobuses que tampoco lograron franquear la montaña.
Ardía en la cocina un gran fuego de troncos de abeto, que avivábamos con ramas de abedul. Una lámpara de bronce italiano, parecida a las de Lucena, iluminaba la mesa de roble con sus cuatro llamas de aceite.
Una mujer había dejado en una copa de cristal la rosa de Niza, que había traído en la cintura con un ramo de tamarindo.
Después de cenar, hacia las once, Teodoro Castells hizo sacar champagne para los dos. Este buen comerciante catalán, compañero mío de viaje, parecía más bien un caballero de la Baja Alemania. Se parecía mucho al autorretrato de Durero que hay en el Prado, vestido a la moda de Venecia. Sus facciones eran regulares y nobles, sus ojos entre grises y azules, su barba corta, rubia, de forma cuadrada. Me atrajeron desde el primer instante su porte natural y distinguido, su elegancia simple y la ágil simpatía de todos sus gestos. Había venido a mi lado casi todo el viaje, primero en tren y luego en autobús, leyendo aquella historia de los Tres Hombres Rojos y el Hijo del Diablo o los Bastardos de Bluthaupt. Vi que, de vez en cuando, al leer, sonreía como si recordara alguna cosa, con aquel folletín cargado de pueriles misterios.
Teodoro habló y habló conmigo durante aquellas cinco noches hasta el amanecer y me contó la historia de su vida, como antiguamente se usaba. Voy a entresacar del diálogo las cosas que él me dijo, conservando, en lo que yo pueda, la unidad del relato.
Cuando acabó de hablar, se agotaron el vino y el aceite, se marchitó la rosa y se apagó el fuego.
Afuera se oían ya los cascabeles de los negros caballos, que piafaban sobre la nieve y las voces y látigos de los postillones. Uno de ellos, silbaba al aire frío una canción de Schubert.
[2. La Val d’Arán y Carlomagno]
—Yo, señor mío —dijo Teodoro— he nacido en el Alto Pirineo de Aneo y Arán y en el Hostal de la Bonaygua, que está arriba, en el puerto, como a dos mil metros de altura. Nuestra familia tuvo aquella posada casi trescientos años. Por allí pasaron un día guardias walonas de Luis XIV cuando el príncipe de Condé vino a dar el asalto a los muros de Lérida con una banda de veinticuatro violines. Pero el paísnostre viene del cronicón del Carlomagno y de los Doce Pares. Allí como recuerda la canción:
Enllitada en un llit d’herba,
ha obirat, magna i superba,
la gran maga de Rotllan.
La del mall de Rotllan ha sido la primera historia de mi niñez.
Después me contaron la de la bruja de Viu de Llevata, la de la dama del Pallars y el plato de truchas, la del pastor que se salvó cuando ya iba a vender el alma al diablo, la de Arnaldo de Sou y laegua fiada, la de la filadora de hilo de oro, la del halcón mágico y el caballero endemoniado.
—Sinyor pare —decía yo— mi conte la historia d’aquell galfó.
—Teodoret —decía el meu pare— un falcó se diu, un falcó se diu...
Me parece que todavía veo y oigo a mi padre, diciéndome esto dentro de mí mismo. Yo he salido a él. Soñaba siempre con su buen Emperador Carlomagno y el tiempo del reialme. Cuando andados los años, vinieron a nuestra cocina durante la ofensiva de los mariscales de Francia, desertores de Verdún, de l’Argona y del camino de las Damas, el meu pare decía:
—Tot això non val res i no val res. Aquelles guerres del temps de Carles el Gran, del temps d’Aquis la Gran, aquelles arenguerres. Tot això non val res i no val res.
[3. El Hostal y la Verge d’Artiga]
El hostal era grande y había sido mayor en otro tiempo. Estaba formado por un edificio largo y antiguo, a trechos de una planta y a trechos de dos con cuadras que de niño se me hacían inmensas, gran cocina y bastantes habitaciones. ¿Cómo vendrían a parar a una de ellas aquella cornucopia de París y aquel reloj de música de Alemania, que tanto influyeron en mi vida? Luego yo quise ir a los países de donde aquellas cosas habían venido.
Teníamos también una capilla medio arruinada de la Verge d’Artiga. En una mayólica del muro se veía su imagen y al pie los goigs:
Princessa Immaculada
al vostre emparo acudim.
¡Siau la nostra advocad,
Verge d’Artiga de Lin!
¡Si oyerais la música! Y, perdonadme que os diga de vos, es la costumbre del país. ¡Si oyerais vos aquella música! Cuando se cantaba a tres voces, camino del Santuario, que está ya en el camino de Benasque, parecía que toda la humanidad dolorosa subía, por su valle de lágrimas, a pedir consuelo a la Señora.
[4. La familia, los ríos, los animales, los huéspedes de la Bonaygua]
Éramos seis hermanos y una hermana, Coloma. El mayor, Marquillos, bueno, grande y fuerte, salió de cortas luces y el meu pare, según consienten las costumbres viejas de la val, hizo hereu a Jan Blau. Le llamaban así, Juan el Azul, pues tenía los ojos aún más azules que los míos y le gustaba siempre vestirse de pana turquí, un poco clara y plateada como su mirar. Para el oso, para el isard, para el jabalí, para la garza, para el lobo no vi nunca mejor fusil entre Garona y Noguera, los dos ríos aquellos que dice el refrán:
Noguera per Alós,
tot joguinós;
Garona per Aran,
tot rondinant.
Yo era el hijo pequeño y hacía de mozo de mulas en casa de mi padre. Echaba el pienso a las reatas, ayudaba a descargar los bastos, llevaba y traía cubos de agua. En las cuadras teníamos tres buenos machos, una egua fina y dos cavalls. Por el hostal pasaban arrieros, algunos cazadores, contrabandistas, cortadores y aserradores de árboles, tratantes en bestias de recría, viajantes, quincalleros y, de tiempo en tiempo, tal cual señor curioso. Cuando cerraban el puerto las nieves, bajábamos a vivir a la casa de Valencia de Aneo, hasta entrada la primavera. Poseíamos allá abajo alguna hacienda de huertos, bordas y pradillos.
[5. Las historias en la cocina]
Se contaban historias junto al fuego y yo me perecía por oírlas. Se me transformaba de noche todo aquello que oía de día en sueños fantásticos y disparatados, llenos de maravilla y de terror. Resultaba que dormido y despierto en todo veía o imaginaba yo relatos fabulosos y aunque a mi padre le gustaban también, creo fuese siempre de otro modo y menos que a mí, pues mientras él aguardaba que viniesen para recrearse en oírlos, yo enloquecía por irlos a vivir y a buscar.
Si oía crujir una viga a las altas horas, si aullaban los perros afuera, si en un rincón, junto al hogar, había un viajero silencioso, si era noche de rayos y llamaban a grandes golpes, si el lobo rondaba el hostal, si llegaba un propio del valle con alguna carta, si sentía quejarse en su alcoba a una mujer joven, yo solía ponerme a esperar, con todo mi ingenuo estupor, que, por fin, delante de mis ojos, empezara una verdadera novela, donde se me podría abrir —¡quién lo dudaba!— el extraordinario e infalible camino de mi vida. Y hasta me quise convencer a mí mismo de que un asnillo muy malo, que mi padre trajo de Esterri, el cual se llamaba Astoret, estaba encantado o era el mismísimo demonio, como el cavall o Comte l’Arnau.
[6. Los tres narradores]
Teníamos en casa un tío hermano de mi padre, que vino casi de criado. Luego, mi padre se fue haciendo bueno con él; bebían juntos y el tío Felipet no trabajaba. El primer año no se atrevía a hablar apenas. Los mayores le miraban mal y él andaba triste, vergonzoso y huido. Cuando no le hacían trabajar solía pasarse largos ratos mirando y remirando unas viejas, grandes y medio rotas cartas del mar, que eran restos de un atlas inglés. A veces, al arrimo de huéspedes trasnochadores, se quedaba en el escaño hasta las altas horas y se le veía dar vueltas y revueltas a estos mapas a la luz del candil o de la teiera. Un invierno el tío Felipet estuvo a morir. Mi padre se ablandó y cuando le vio en convalecencia, se puso a beber y a hablar con él como hermano. Entonces el tío Felipet se soltó a contar sus grandes historias y no trabajó más que en hacer algún cesto de mimbre, si quería, o en alguna compostura mecánica.
Los tres grandes amigos que yo tuve en aquella época de mi vida fueron el tío Felipet, Pepet el porronaire y Don Rodrigo. ¡Pensar que en algún tiempo estuvieron los tres en nuestra cocina poblándola de historias!
Don Rodrigo llevaba ya dos meses viviendo en la casa. Pepet había subido de la Pobla de Segur y tuvo que quedarse varios días por el temporal y el tío Felipet estaba entonces en lo mejor de lo mejor.
[7. El tío Felipet]
Era este tío Felipet, entre diversas cosas raras, francés y aun marino de guerra francés. Cuando tenía trece o catorce años robó un tarro de miel de las alforjas de un cura joven de Valartias, que criaba la más hermosa miel del valle. Mi abuelo le dio una paliza fenomenal, gritándole que nuestra gente, los Castells, llevábamos trescientos años de ser una familia honrada y tener el hostal sin robar, queriendo perder mejor que hacer pensar que se robaba y poniendo tanto de sopa, tanto de pan, tanto de vino, tanto de carnero, dos truchas a tanto, tanto de cebada, tanto de avena, tanto de dos clavos de herrar a tanto; como os digo, le dio el abuelo Roig tal paliza que le dejó medio muerto y cuando le vio que ya se tenía de pie, le echó de casa con un pan, una bota de vino, otra de aceite, unas alforjas, dos pañuelos, un par de botas viejas y una onza de oro. La abuela le puso en las manos a escondidas un bolsín de seda verde, antiguo, con anillas, donde sonaban algunos medios duros y un par de calcetines blancos, gordos, de abrigo. El tío Felipet se metió en Francia burlando a los gendarmes de Pont-du-Roi, tiró para Toulouse porque siempre oía hablar de Toulouse como de una gran cosa; se juntó por el camino real con unos arrieros y en alguna posada topó con un cierto marino rosellonés, que hablaba de Tolón y de Bonaparte, de fragatas y de cañones, lo cual le bastó para irse a Tolón, sin saber más. Allí se hizo pillete de playa, grumete de patache y de bergantín, gaviero de un velero de alto bordo, el «Trois Maries» y un día, entrando en leva voluntario, marinero en las flotas de guerra de Francia. Se reenganchó y fue marinero de primera, artificiero y llegó a contramaestre. Para los cuarenta años había sido tripulante en todos los tipos de navíos de guerra y había navegado los sietes mares, de Suez a Panamá, del Tonkín al Dahomey, de Islandia a Terranova, de Madagascar a las Islas de Pomotú, de la Martinica y Haiti al Bósforo de Constantinopla donde precisamente estaba guardando el pañol de pólvora, con el teniente de navío Viand, ¡con el teniente de navío Viand! —¿sabéis lo que quiere decir esto?—, con un hombre que escribía muchas historias de países y se había puesto de nombre Pedro Loti.
Llevaba ya con este Viand, desde los días del «Javelote» del Bidasoa, que era una cáscara de nuez, un cañonero de juguete anclado frente a Hendaya.
Pues ya veis vos, el tío Felipet se escapaba los domingos a bailar a España, al son del tamboril y del silbote, con las mozas de Fuenterrabía, vestido de marinerito francés, luciendo el pompón rojo en la gorra. Pero a peor vida se daba por San Juan de Luz, Biarritz, Bayona y otros pueblos de Francia donde tomó el gusto al ajenjo y al juego. En malhora conoció aquel país. Volvió a él ya maduro, porque le tiraba, a pasar unas vacaciones y a gastarse los luises que se había ganado en el Tonkín jugándose la piel y se casó. Verge d’Artiga me val!, con una cascarota de Zibour, con una gitana vasco-francesa, lo último de lo último, una zorra de playa, que había ido a buscar a las garitas a los carabineros guapos de España, a los carabineros andaluces y cartageneros de habla melosa, meñique de uña larga y lunar de pelo. Con aquella Chulotte Baticul —según se llama o la llamaban— se casó el pobre tío Felipet —¡Verge d’Artiga!— un catalán del Alto Pirineo, un montañés de la Val d’Aran, un hombre loco por las historias que acababan bien, por las buenas canciones, por los buenos amigos, el buen vino y el corazón en la mano.
El destino de algunos de nuestra casa ha sido el de ir por el mundo de historia en historia, como de rama en rama. El tío Felipet volvió al nido herido de ala, como un cuervo mojado, aterido, con la carne como si fuese vieja de cien años, endurecida en todos los vientos. Luego, he leído yo historias, además de las muchas oídas, y ahora comprendo que el tío Felipet era como un cuervo maravilloso de los cuentos de Andersen, como un cuervo de monte, de tierra adentro, que se metiese a pájaro de mar y fuese posado en las gavias, bajo bonanzas y galernas de todos los cielos.
[8. Pepet «el porronaire», su género y estilo narrativo]
A los quince o dieciséis años, había empezado Pepet el porronaire a venir con su mulo cargado de bolas de cristal envueltas en paja, a los pueblos del valle, subiendo de los pueblos de pla. En el hostal se le acogía siempre con mucha fiesta porque era simpático Pepet, no sólo por su natural condición sino por haberse lanzado él sólo, huérfano de padre y madre desde la niñez, a un comercio que exigía fatigas y responsabilidades impropias de su edad.
Empezó primero a vender en comisión y después por su cuenta y tuvo como socios capitalistas a mi padre, al dueño de una serrería de Isil y a otras personalidades del contorno.
Pepet había visto que en las cocinas de montaña se oían con placer historias y que los narradores hallaban buenas caras, algunos tragos de convite y el mejor sitio junto al fuego.
Al principio se limitaba a oír embobado. El tío Felipet antes de soltarse a lanzar públicamente sus grandes relatos del mar, anduvo más de un año contándonos algo a Pepet y a mí por los rincones o a la puerta de la cuadra. Éramos como sus discípulos secretos. Al cabo de esta buena temporada de aprendizaje con él, yo no digo que pensara Pepet ni siquiera descalzar al maestro, p...