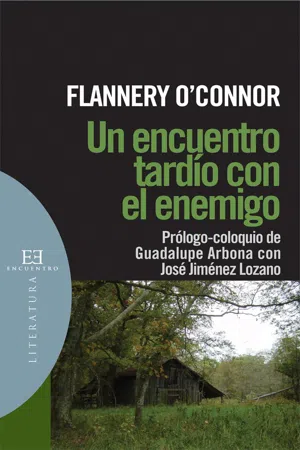
- 352 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Un encuentro tardío con el enemigo
Descripción del libro
Prólogo-coloquio de Guadalupe Arbona con José Jiménez Lozano. "Éste es un cuento que produce un shock en el lector, y creo que la razón de esto es que antes ha producido un shock en el escritor". Así describe la autora el primero de los relatos de esta antología comentada, de nueva y cuidada traducción que ahora ofrece Encuentro. José Jiménez Lozano, en el prólogo, afirma: "Personajes que nos remiten a algo otro que ellos mismos y que lo dado ahí en el mundo. Flanenery O'Connor ha tenido esa experiencia en sus historias, y ha logrado transmitirla".
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Un encuentro tardío con el enemigo de Mary Flannery O'Connor en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Ensayos literarios. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Editorial
Ediciones EncuentroAño
2012ISBN de la versión impresa
9788474907827ISBN del libro electrónico
9788499209944La buena gente del campo1
Aparte de la expresión de punto muerto que tenía cuando estaba sola, la señora Freeman usaba otras dos en su trato con la gente: una de marcha hacia delante, y otra de marcha atrás. La primera era firme y fuerte como el movimiento de un camión pesado. Sus ojos jamás se desviaban hacia la derecha o la izquierda, siguiendo cada asunto sin rodeos y sin apartarse de la raya amarilla discontinua. Era poco frecuente que usara la marcha atrás y que se retractara de algo que había dicho. Cuando lo hacía, su rostro se frenaba en seco, había un movimiento casi imperceptible en sus ojos negros que parecían estar retrocediendo. En esos momentos, un observador atento podía comprobar que el espíritu de la señora Freeman se ausentaba, aun estando allí, tan real como una pila de sacos de grano. La señora Hopewell había perdido toda esperanza de hacerle comprender lo que le decía cuando le pasaba esto. Ya podía hablar y hablar; daba igual. No había forma de hacerle reconocer a la señora Freeman que se había equivocado. Se quedaba inmóvil, y si llegaba a hablar, decía algo como:
—Pues no diría ni que sí ni que no.
O posaba su mirada sobre el último estante del mueble de la cocina donde había un montón de botes polvorientos y decía:
—Veo que casi no ha tocado los higos que envasó el verano pasado.
Los asuntos de mayor importancia se trataban en la cocina durante el desayuno. La señora Hopewell se levantaba todas las mañanas a las siete, encendía su calentador de gas y el de Joy. Joy era su hija, una rubia grande que tenía una pierna ortopédica. La señora Hopewell la consideraba una niña, a pesar de tener treinta y dos años y ser muy instruida. Joy se levantaba cuando su madre desayunaba, caminaba a paso lento hasta el cuarto de baño y cerraba la puerta de un portazo, y al poco tiempo llegaba la señora Freeman por la puerta trasera. Joy oía a su madre que decía:
—Pase —y luego hablaban un rato en voz baja.
Desde el baño era imposible entender lo que decían. Para cuando Joy se acercaba, por lo general ya habían acabado con la previsión del tiempo y empezaban con una de las hijas de la señora Freeman, o Glynese o Carramae. Joy las llamaba Glycerin y Caramel. Glynese era pelirroja, tenía dieciocho años y muchos admiradores; Carramae era rubia y tenía tan sólo quince, pero estaba casada y embarazada. Todo le sentaba mal. Cada mañana la señora Freeman le contaba detenidamente a la señora Hopewell las veces que su hija Carramae había vomitado desde el último parte.
A la señora Hopewell le gustaba decirle a la gente que Glynese y Carramae eran de las chicas más majas que conocía, y que la señora Freeman era una dama y que nunca le avergonzaba llevarla a ningún lado o presentarla a cualquiera que se encontrara con ellas. Luego, contaba cómo había llegado a contratar a los Freeman y cómo eran un regalo de Dios y que llevaban ya cuatro años con ella. El motivo por el que llevaban tanto tiempo con ella era porque no los consideraba basura. Eran buena gente del campo. Había llamado al hombre que habían dado como referencia, quien le había dicho que el señor Freeman era un buen granjero pero que su mujer era la persona más cotilla de la tierra.
—Tiene que meter las narices en todo —dijo el hombre—. Si no es la primera en enterarse de las cosas es porque se ha muerto. Querrá meterse en todos sus asuntos. De él tengo buen concepto, pero ni yo ni mi mujer podríamos haber aguantado a esa mujer ni un solo minuto más en nuestra casa.
La señora Hopewell estuvo indecisa durante unos días.
Al final los había contratado porque no había otros candidatos, pero había resuelto de antemano la manera de tratar a esa mujer. Ya que era de esas que tenían que estar en todo, la señora Hopewell había decidido que no solamente le dejaría meterse en todo sino que se ocuparía de que se metiera en todo. Le daría la responsabilidad de todo; sería la encargada. La señora Hopewell no tenía cualidades negativas por sí sola, pero era capaz de usar las de los demás de una manera tan constructiva que nunca las echó en falta. Contrató a los Freeman y llevaban cuatro años con ella.
«Nadie es perfecto». Esta era una de las expresiones preferidas de la señora Hopewell. Otra era: «¡Así es la vida!». Y otra, la más importante, era: «Cada uno es libre de opinar». Soltaba estas frases, normalmente mientras comían, con un tono de suave insistencia, como si ella fuera la única que las decía. La enorme Joy, cuyo estado permanente de indignación le había borrado cualquier insinuación de expresión facial, apartaba la vista, los ojos de un gélido azul, y la mirada de alguien que por acto de voluntad ha conseguido ser ciego y que tiene toda la intención de quedarse así.
Cuando la señora Hopewell le decía a la señora Freeman que la vida era así, la señora Freeman decía:
—Eso es lo que siempre me digo.
Nadie llegaba a una conclusión sin que ella ya lo hubiera hecho. Era más lista que el señor Freeman. Cuando llevaban una temporada en la granja, la señora Hopewell le dijo:
—Es usted la rueda que pone en marcha la máquina —y le había guiñado un ojo. La señora Freeman había contestado:
—Ya lo sé. Siempre he sido lista. Hay gente más lista que otra.
—Todo el mundo es diferente —dijo la señora Hopewell.
—Sí, la mayoría —dijo la señora Freeman.
—Hace falta de todo en este mundo.
—Eso es lo que siempre me digo.
La chica estaba acostumbrada a este tipo de diálogo durante el desayuno, más de lo mismo durante la comida; y a veces también mientras cenaban. Cuando no tenían invitados comían en la cocina porque era más fácil. La señora Freeman siempre se las arreglaba para llegar en medio de la comida y observarlas hasta que terminaban. Se quedaba de pie, apoyada en la puerta si era verano, pero en invierno ponía un codo encima del frigorífico y las miraba desde lo alto o se ponía al lado del calentador de gas, levantando apenas la parte de atrás de su falda. De vez en cuando se recostaba contra la pared y movía la cabeza de un lado a otro. Todo esto irritaba a la señora Hopewell, pero era una mujer con una gran paciencia. Pensó que nada era perfecto y que los Freeman eran buena gente del campo, y que si con los tiempos que corrían podía contar con buena gente del campo lo mejor era no soltarlos.
Ella sabía por experiencia lo que era la «basura». Antes de los Freeman, hubo una media de una familia por año. Las mujeres de estos granjeros no eran de esas que una querría tener cerca durante mucho tiempo. La señora Hopewell, que se había divorciado de su marido hacía tiempo, necesitaba a alguien que la acompañara en sus paseos por el campo. Cuando tenía que pedirle a Joy que fuera con ella, los comentarios de su hija eran tan desagradables y la expresión de su cara tan triste que la señora Hopewell le decía:
—Si no vas a estar agradable, prefiero que no vengas.
A lo que la chica, plantada con los hombros rígidos y el cuello estirado hacia delante, respondía:
—Si me necesitas, aquí me tienes, TAL Y COMO SOY.
La señora Hopewell le disculpaba esta actitud por lo de la pierna (que había perdido en un accidente de caza cuando tenía diez años). Le costaba a la señora Hopewell darse cuenta de que su niña tenía ahora treinta y dos años, y que hacía más de veinte que tenía una sola pierna. Todavía la consideraba una niña porque le rompía el corazón pensar en esa pobre chica corpulenta que nunca había dado un paso de baile o tenido una diversión normal. Su verdadero nombre era Joy, pero en cuanto cumplió los veintiún años y se fue de casa se lo hizo cambiar legalmente. La señora Hopewell estaba segura de que había pensado mucho hasta dar con el nombre más feo de cualquier idioma. Luego había cambiado el hermoso nombre de Joy2 sin consultárselo. Su nombre legal era Hulga.
Cuando la señora Hopewell pensaba en el nombre, Hulga, se imaginaba el ancho casco vacío de un barco de guerra. Se negaba a pronunciarlo. Siguió llamándola Joy, y su hija le contestaba, pero de una manera puramente mecánica.
Hulga había aprendido a tolerar a la señora Freeman, quien la liberaba de los paseos con su madre. Incluso Glynese y Carramae le eran útiles pues ocupaban una atención que, de otra manera, estaría dirigida hacia ella. Al principio creyó que no iba a poder aguantar a la señora Freeman porque había descubierto que no había forma de faltarle al respeto. La señora Freeman era curiosamente susceptible. Durante días estaba huraña, pero la fuente de su mal humor nunca era claramente discernible; un ataque frontal, una mala cara, una grosería nunca le afectaban. Y un día, sin previo aviso, empezó a llamarla Hulga.
Nunca la llamaba así delante de la señora Hopewell, que se hubiera enfurecido, pero cuando ella y la chica coincidían fuera de la casa, le decía algo, y remataba con el nombre Hulga, y la voluminosa Joy-Hulga fruncía el ceño detrás de sus gafas y se ponía roja, como si hubieran violado su intimidad. Ella entendía que su nombre era un asunto personal. Al principio le había gustado el nombre por lo mal que sonaba; después le había impresionado por apropiado e ingenioso. Imaginaba el nombre, trabajando como un sudoroso Vulcano sudando en su fragua, a quien la diosa debía acudir siempre que la llamara. Vio en este nombre su acto más noble y más creativo. Uno de sus mayores triunfos era que su madre no hubiera podido convertirla en Joy, pero el mayor de todos fue el haberse podido convertir en Hulga. Sin embargo, el placer que mostraba la señora Freeman al decir este nombre la irritaba. Era como si los pequeños ojos de acero de la señora Freeman hubieran penetrado en su rostro para llegar al fondo de algún asunto secreto. Había algo en ella que fascinaba a la señora Freeman, y un día Hulga se dio cuenta de que era su pierna artificial. La señora Freeman tenía una peculiar fijación con los detalles de las infecciones secretas, de las deformidades escondidas, y de los abusos a menores. De las enfermedades, ella prefería las duraderas o las incurables. Hulga había oído a la señora Hopewell darle los detalles sobre el accidente de caza, cómo su pierna había sido literalmente arrancada de cuajo, y cómo nunca perdió el conocimiento. Cada vez que la señora Freeman escuchaba esto, era como si hubiera pasado hacía una hora.
Cuando Hulga entraba cojeando en la cocina por las mañanas (la señora Hopewell estaba segura de que podía caminar sin hacer ese ruido espantoso, y sin embargo lo hacía porque era desagradable), les echaba un vistazo sin hablarles. La señora Hopewell vestía un kimono rojo y tenía el pelo recogido en rulos. Sentada a la mesa, terminaba de desayunar mientras la señora Freeman, apoyando el codo en el frigorífico, la miraba. Hulga siempre ponía huevos a hervir y luego permanecía de brazos cruzados frente a ellas, y la señora Hopewell la observaba, una mirada oscilante que repartía entre ella y la señora Freeman, y pensaba que si se cuidara un poco, no sería tan fea. A su cara no le pasaba nada. Con una sonrisa ganaría mucho. La señora Hopewell decía que las personas que veían el lado positivo de la vida eran hermosas, aunque en realidad no lo fueran.
Siempre que miraba a Joy así, no podía evitar pensar que habría sido mejor que la chica no hubiera hecho el doctorado. Estaba claro que el título no la había cambiado, y ahora que tenía el título no tenía pretexto para seguir estudiando. A la señora Hopewell le parecía que era bueno que las jóvenes estudiaran con el fin de pasárselo bien, pero que Joy se había excedido. En cualquier caso, no habría tenido fuerza para hacerlo otra vez. Los médicos le habían dicho que, incluso con los mejores cuidados, Joy no pasaría de los cuarenta y cinco. Tenía un corazón delicado. Joy había dejado claro que, de no haber sido por su condición, se habría ido lejos de esas colinas rojizas y la buena gente del campo. Estaría en una universidad dando clases a gente que sí sabía de lo que hablaba. Y a la señora Hopewell no le costaba imaginarla allí: con pinta de espantapájaros, dirigiéndose a otros espantapájaros. Aquí, deambulaba todo el día con una falda de hacía seis años, y una camiseta amarilla con el dibujo desteñido de un vaquero montando a caballo. A ella le hacía gracia; la señora Hopewell, en cambio, pensaba que era ridícula su forma de vestir, y que sólo demostraba que todavía era una niña. Sería muy inteligente, pero no tenía ni una pizca de sentido común. La señora Hopewell opinaba que cada año se parecía menos a las demás personas y más a sí misma, hinchada, grosera y miope. ¡Y decía cosas tan raras! Inesperadamente, y sin tener por qué, en medio de la comida y con la cara morada y la boca medio llena, a su propia madre le había dicho:
—¡Mujer! ¿Es que nunca miras en tu interior? ¿Alguna vez miras en tu interior y ves lo que no eres? ¡Por Dios! —había gritado, dejándose caer en la silla nuevamente, mirando su plato—. Malebranche tenía razón: ¡no somos nuestra propia luz!
Hasta el día de hoy la señora Hopewell seguía sin entende...
Índice
- Prólogo-coloquio con José Jiménez Lozano
- Un encuentro tardío con el enemigo