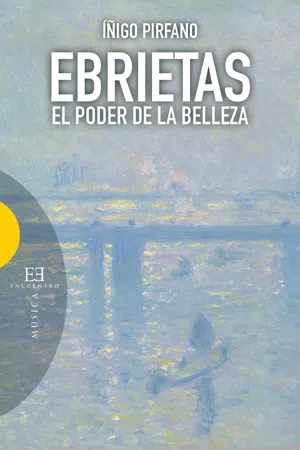I. Huellas del absoluto
«Nah ist
und schwer zu fassen der Gott».
Cerca
y difícil de asir está el dios.
Friedrich Hölderlin, Patmos.
No hace falta ser un observador particularmente fino, ni poseer una sensibilidad especial para caer en la cuenta —utilizo esta expresión de intento, como trataré de mostrar— de que el mundo es eminentemente bello. No es preciso recurrir a lugares comunes ad nauseam como el cielo estrellado, un paisaje de montaña o el rostro de una mujer —de una mujer bella, se entiende—, ante los que el juicio resulta prácticamente unánime. Quisiera, por tanto, proponer otras realidades que habitualmente escapan a los cánones de belleza, y sin embargo pueden ser consideradas al menos tan bellas como las mencionadas. A los ojos de la mayoría de los mortales, un partido de fútbol, un martillo neumático o una ecuación diferencial no pueden ser consideradas realidades bellas. Yo pienso lo contrario.
Tal vez el problema se encuentre precisamente en esos «ojos de la mayoría de los mortales». A causa de la miopía causada por la lectura de las truculentas secciones de sucesos de los diarios de sus propias biografías; o, debido a que tienen la vista cansada de desparramarse por tenderetes de chamarileros y estraperlistas, no alcanzan a distinguir con nitidez formas, colores, proporciones y texturas. No consiguen caer en la cuenta de que todo, absolutamente todo está transido, penetrado de un fulgor especial. Platón lo veía con total claridad cuando, citando a Tales de Mileto, y ante el estupor que le producía la magnificencia y el brillo de todo lo que le rodeaba, aseguraba: «¿hay alguien que, aceptando esto, pueda sostener que todas las cosas no están llenas de dioses?».
Todo hombre, por el hecho de serlo, está capacitado para acceder a ese algo que brilla escondido como el rescoldo entre las cenizas. En esto consiste el caer —en sentido casi físico— en la cuenta. Es ésta una caída que no se puede provocar, sino que, más bien, se tienen que dar unas condiciones que la faciliten. Paradójicamente, para caer tendrá que subir. Tendrá que someterse a duras pruebas de ascesis, de costoso ascenso por empinadas crestas que, sin embargo, lo conducirán a paisajes sobrecogedores, a experiencias de éxtasis. En esta salida de sí mismo, el hombre aprenderá a habitar el mundo de una manera diferente, luminosa, verdadera.
Como primer requisito indispensable para iniciar este camino, hay que señalar el siguiente: una cierta y sana distancia que es preciso tener respecto de las cosas y los acontecimientos. Esta distancia o separación nos permite habitar el mundo con un talante creativo. Sólo de esa manera se puede entrar en diálogo con él; un diálogo abierto, franco, amistoso, cercano y enormemente enriquecedor. El que se agita absorbido por las pequeñas y múltiples preocupaciones y fatigas diarias, se encuentra imposibilitado para reparar en la belleza de cuanto lo rodea.
Sin duda, alguien se podría plantear lo siguiente: ¿cómo se puede hablar de brillo y magnificencia, en medio de un mundo surcado por el dolor, el miedo, el sinsentido y la angustia?; ¿no es éste un planteamiento tan optimista, que resulta infantil e ingenuo?; ¿cómo se puede hablar de la belleza y del brillo de todo —de ese algo escondido—, cuando lo que vemos a nuestro alrededor es odio, violencia, intereses mezquinos y el deseo del hombre de imponerse a los demás y de explotar a sus iguales? ¿Acaso son compatibles lo uno con lo otro?
Lo son. Precisamente este nuevo modo de instalarse en el mundo es el que nos permite afrontar los sinsabores y trallazos de la vida —por lo demás, inevitables— con un talante creativo y fértil. Para ilustrar esta idea, traigo a colación algunos ejemplos musicales. El compositor francés Olivier Messiaen compuso y estrenó su Quator pour la fin du temps —maravillosa mise-en-musique del Apocalipsis de San Juan— en un campo de concentración en Görlitz, durante la Segunda Guerra Mundial. El contraste entre la transfigurada belleza de esas páginas y el horror de las circunstancias de su ejecución debió de ser sobrecogedor. ¿Cómo es posible que Messiaen compusiera su impresionante cuarteto en unas circunstancias en las que lo único que importaba era poder sobrevivir un día más?
Algo parecido sucede con Mozart: una buena parte de lo mejor de su producción —sus últimas sinfonías, su concierto para clarinete y orquesta, su Zauberflöte— vio la luz en sus años de mayor penuria económica y de dolor moral, como queda reflejado en la siguiente carta a su amigo y compañero de logia Michael von Puchberg:
«Tanto como mi salud había mejorado ayer, hoy ha empeorado. No he podido, por el dolor, dormir esta noche; debe de ser porque ayer me acaloré con tantas idas y venidas y sin duda me he enfriado. ¡Imaginaos mi estado! ¡Enfermo y lleno de preocupaciones y de inquietud! Una situación semejante en un gran impedimento para la curación. Dentro de ocho o quince días obtendré alguna ayuda (¡seguramente!), pero, por el momento, es la miseria. ¿No podríais asistirme con cualquier cosa? Todo me serviría de ayuda en estos momentos y tranquilizaríais al menos en esta hora a vuestro verdadero amigo y hermano».
Y un tercer caso. En 1802, Beethoven aún no había compuesto ni la tercera parte de su producción musical. Sin embargo en esa fecha escribe su famoso «Testamento de Heiligenstadt», en el que da cuenta del terrible dolor moral que padece, fruto de su incipiente sordera y la incomprensión de que es objeto por parte de todos:
«Es el arte, y sólo él, el que me ha salvado. ¡Ah!, me parecía imposible dejar el mundo antes de haber dado todo lo que sentía germinar en mí, y así he prolongado esta vida miserable —verdaderamente miserable, con un cuerpo tan sensible al que todo cambio un poco brusco puede hacer pasar del mejor al peor estado de salud—. Paciencia, es todo lo que me debe guiar ahora, y así lo hago. Espero mantenerme en mi resolución de esperar hasta que le plazca a la Parca crue...