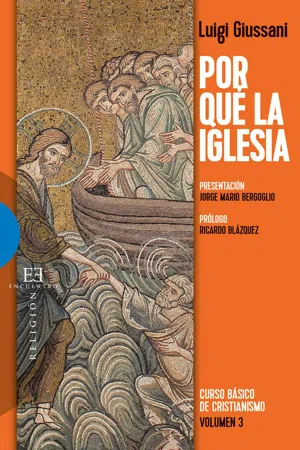![]()
II
EL SIGNO EFICAZ DE LO DIVINO EN LA HISTORIA
Nos disponemos a adentrarnos conscientemente en aquello que la Iglesia dice ser, esto es, aprestándonos a caer mejor en la cuenta de la conciencia que tiene la Iglesia de sí misma.
No se puede juzgar a alguien si primeramente no se levanta acta del problema que él mismo plantea. Por eso es muy importante que se comprenda lo que la Iglesia dice ser, que lleguemos a captar cuál es la sustancia de su propuesta en el mundo. Preguntémonos entonces: ¿en qué términos se ha entendido a sí misma la conciencia del pueblo cristiano, la conciencia de la Iglesia tal y como se ha estructurado en la historia? Al reflexionar sobre sí misma y sobre la naturaleza del fenómeno que representaba, ¿cuál ha sido la definición de sí a la que ha llegado?
Hasta ahora hemos visto cuáles fueron los factores esenciales del fenómeno tal y como aparecen en los documentos que describen el surgimiento cristiano en la historia.
Se configuró una realidad consistente en un grupo socialmente identificable y, desde el punto de vista interior, con un contenido de conciencia que tenía a aquellos primeros seguidores de Cristo persuadidos de que lo que estaba sucediendo en ellos provenía de una fuerza que no era suya, que era un don, el don del Espíritu, la energía del Dios hecho hombre que estaba actuando en la historia y que se manifestaba mediante la movilización de sus vidas. Finalmente, hemos observado el hecho de que esa movilización de sus existencias les comprometía e implicaba en una concepción, un sentimiento y una práctica de «vida diferente», indicada por la palabra «comunión» o koinonía.
Por consiguiente, la Iglesia se planteó desde el comienzo como un hecho social, como una realidad formulada por hombres. Pero, al mismo tiempo, la comunidad primitiva siempre afirmó su persuasión de que «ontológicamente», es decir, en su valor, en la profundidad de su ser, excedía, sobrepasaba la realidad humana de sus componentes. De hecho, se presentaba como la comunidad de la salvación, como el lugar donde el hombre podía salvarse. Pedro, respondiendo a los ancianos y sacerdotes que le estaban interrogando, tras haberle arrestado porque enseñaba al pueblo, decía refiriéndose a Jesús: «En nadie más hay salvación; pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo, entre los hombres, por el cual podamos ser salvados» . Y Pablo, hablando en una sinagoga durante la celebración de un sábado, lanza este sentido llamamiento: «Hermanos, hijos de la estirpe de Abrahán, y cuantos entre vosotros teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación» .
Quisiera quitar enseguida de en medio la idea de que esta palabra, «salvación», se refiere a algo vago y abstracto: muy al contrario, envuelve eso que llamábamos, al tratar del sentido religioso , plena realización del hombre, sentido total, respuesta a sus interrogantes últimos; plenitud, respuesta y sentido que las comunidades primitivas consideraban que se encontraba en ellas mismas, en cuanto que constituían el lugar donde la presencia de lo divino obraba realizando su designio para el mundo y en medio del mundo, donde el Espíritu de Cristo, otorgado a todo el que cree en Él, proseguía en su camino de señorío sobre el mundo, cumpliendo así el sentido de la historia. Esa expresión, «comunidad de salvación», sintetiza el tipo de conciencia que tenían los cristianos de los primeros tiempos: cuando decían que la Iglesia es una comunidad donde el hombre se salva, estaban afirmando que su valor trascendía absolutamente de la suma de los factores que la componían y estaban proclamándola, además, como el lugar donde el hombre es alcanzado por su Destino haciéndole éste participar de sí mismo.
En esto las comunidades cristianas primitivas estaban en sintonía con lo que había profetizado globalmente el Antiguo Testamento: Dios utiliza para su plan de salvación un instrumento, un grupo identificable de hombres, una historia dentro de la historia que aporta la salvación de toda la historia. De modo que la noción de elección, de ser elegidos por Dios, ha quedado también para la vida cristiana como un concepto fundamental.
Así, pues, la expresión «pueblo de Dios», y sobre todo y más profundamente «Cuerpo místico de Cristo» —místico, es decir, constituido por su nexo ontológico con el misterio de Dios—, muestran que el contenido de la conciencia cristiana, tanto de la primitiva como de la actual, está dominado por la prolongación de Cristo en la historia, por la permanencia misteriosa en el tiempo y el espacio del Señor. He aquí por qué la gente que se reunía en las primeras comunidades, aunque se topara diaria y dolorosamente con sus límites, tenía una conciencia inconfundible e irreductible de constituir un hecho nuevo dentro de la historia, donde el Espíritu de Cristo, a través de su pobre humanidad, actuaba para movilizar al mundo entero de acuerdo con su designio. Y por esto se concebían y proponían como una comunidad de salvación: eran el verdadero pueblo de Dios, la posteridad de Cristo, dilatación y prolongación de la persona del Salvador en la historia humana; y por eso su misma existencia era instrumento para todos los hombres. Pero los cristianos son pueblo de Dios y prolongan la presencia del Señor en el mundo precisamente en cuanto «cuerpo místico», es decir, en cuanto que pertenecen a la misma personalidad de Cristo, son sus «miembros» , por retomar la expresión de san Pablo.
En este sentido, el problema capital de la Iglesia, al ser continuidad de Cristo, no es comprensible más que viendo su analogía con el problema mismo de Cristo. La Iglesia es el método con el cual se comunica Cristo en el tiempo y en el espacio, análogamente a como Cristo es el método con el que Dios ha considerado oportuno comunicarse a los hombres para establecer la forma de su salvación.
Recuerdo que hace algunos años me encargaron dar una lección a un grupo de sacerdotes, que eran profesores de religión en institutos de enseñanza media, acerca del método de la vida cristiana, y, de manera un tanto provocativa, comencé la lección diciendo: «Cristo no es la verdad». Se produjo una rebelión inmediata y clamorosa de toda la asamblea. Enseguida me expliqué mejor diciendo, con más precisión, que la verdad es el Verbo y que Cristo representa el método con el que la verdad se ha comunicado a los hombres; y, por eso, es la verdad encarnada tal como Él dice de sí mismo —«soy la verdad y la vida»—, poniendo por delante la expresión: «Yo soy el camino» . Él es, por consiguiente, la verdad en cuanto camino, vía, método, hombre y accesible a los hombres, Dios que les acompaña. Podía haber elegido otro método para comunicarse a los hombres: la opinión de la conciencia como afirma el racionalismo; o una experiencia interior dictada por el espíritu, como subrayan los protestantes. Pero ha elegido éste, ha sorprendido a la mente y la imaginación de la humanidad encarnándose, indicándose a sí mismo como camino, como método. Cristo es el método que Dios ha elegido para salvar al hombre.
La Iglesia es la prolongación de Cristo en la historia, en el tiempo y el espacio. Y, al ser dicha prolongación, en ella consiste el modo en que Cristo continúa estando particularmente presente en la historia, y por consiguiente ella es el método que tiene el Espíritu de Cristo para mover al mundo hacia la verdad, la justicia y la felicidad.
Podemos puntualizar de esta manera cuanto hemos dicho hasta ahora en esta breve introducción: la Iglesia se pone ante el mundo como una realidad social llena de divinidad, esto es, se propone como una realidad humana y divina al mismo tiempo.
Aquí reside todo el problema: un fenómeno humano que pretende ser portador de lo divino. Y así, mediante la presencia de la Iglesia en la historia humana, se replantea con todo su escándalo el problema que Cristo suscitó. La Iglesia desafía a la historia del mismo modo en que Cristo desafió a su tiempo; o, mejor, Cristo continúa desafiando al tiempo por medio de la Iglesia.
Ahora aprestémonos a analizar los dos factores que constituyen el escándalo: lo humano y lo divino que hay en la Iglesia. No obstante, tengamos siempre presente, en el curso de nuestro análisis, que el criterio con el que evitaremos eludir el corazón del problema es que esos términos deben considerarse siempre unidos en una misma realidad: distintos, pero juntos, no confundidos pero sí conjuntamente presentes.
Para terminar veremos cómo se nos plantea el problema de la Iglesia a cada uno de nosotros: el problema de cómo verificar esta pretensión suya siempre de ser al mismo tiempo humana y divin...