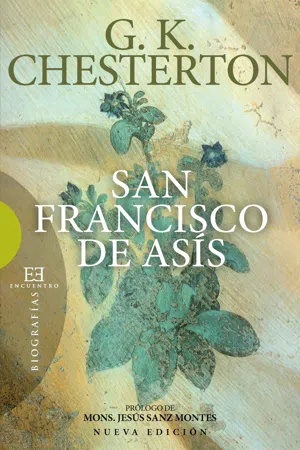![]()
Capítulo 1
EL PROBLEMA DE SAN FRANCISCO
En la actualidad hay tres maneras de enfocar un estudio sobre san Francisco de Asís y hay que decidirse por una. Para el presente esbozo, el autor ha escogido la tercera, que, desde muchos puntos de vista, es la más difícil o al menos lo sería si las otras dos no resultaran imposibles.
Si optara por la primera, el escritor se ocuparía de este gran hombre, digno de admiración, como figura histórica profana y dechado de virtudes sociales. Hablaría de aquel demagogo divino explicando que ha sido el único demócrata sincero del mundo, lo que seguramente es verdad. Podría decir que san Francisco fue un avanzado para su época, lo que no significa mucho, o que anticipó, sin duda alguna, los aspectos más liberales y comprensivos de la mentalidad moderna: el amor a la naturaleza, el amor a los animales, la compasión por los demás, la percepción de los peligros espirituales que entraña la prosperidad e, incluso, la propiedad en sí. A san Francisco le era familiar lo que nadie había entendido con anterioridad a Wordsworth y dio por sentado lo que Tolstoi fue el primero en descubrir. Podría presentarlo no ya como paladín de la humanidad, sino también del humanitarismo y, de hecho, como el primer héroe del Humanismo. Hay quien le ha descrito como el lucero del alba del Renacimiento. Y en comparación con todo esto, podría omitir su teología ascética y descartarla como si hubiera sido un accidente propio de la época que, por fortuna, no resultó fatal. Podría considerar su religión como una superstición; pero, en todo caso, sería una superstición inevitable de la que no habría conseguido librarse ni siquiera el sagaz escritor. En tales circunstancias sería injusto condenar a san Francisco por negarse a sí mismo o reprenderle indebidamente por su castidad. Aun desde un punto de vista tan indiferente, san Francisco seguiría mostrándose a todas luces como un hombre de extrema nobleza. Todavía faltarían por decir muchas cosas sobre el hombre que intentó poner fin a las Cruzadas predicando a los sarracenos y que intercedió por los pájaros ante el emperador. Desde un punto de vista puramente histórico, el autor podría describir la clara inspiración franciscana que se percibe en la pintura de Giotto, en la poesía de Dante, en las representaciones teatrales de los milagros que hicieron posible el género dramático actual y en tantas otras cosas que aprecia la civilización moderna. Podría abordar la tarea sin apenas prestar atención al aspecto religioso, como han hecho otros. Podría, en resumidas cuentas, proponerse contar la historia de un santo prescindiendo de Dios, lo que vendría a ser lo mismo que escribir por encargo una biografía de Nansen con la prohibición de mencionar el Polo Norte.
Si se decidiese por el segundo método, podría irse al extremo opuesto y mostrarse, digamos, porfiadamente piadoso. El tema central sería el fervor religioso, al igual que lo fue para los primeros franciscanos; trataría la religión como una cosa real, tal y como la concibió aquel hombre real. Tal vez encontrara una alegría sincera, como quien dice, al pasar revista a las paradojas de la vida ascética y al bendito desorden de la humildad. Posiblemente llenara la totalidad de la historia con la impronta de los estigmas y relatara el ayuno como una batalla contra el dragón, logrando que, a juicio de la confusa mentalidad moderna, san Francisco llegara a ser un personaje tan oscuro como santo Domingo. En resumen, conseguiría probablemente una imagen que muchos contemplarían como el negativo de una fotografía, es decir, con lo claro y lo oscuro invertidos. Para los necios el resultado sería tan impenetrable como la oscuridad y para muchos sabios, incluso, sería tan invisible como si estuviera escrito con tinta simpática. Tal estudio resultaría ininteligible para todo el que no compartiera las creencias del autor y quizá inteligible sólo en parte para quien no compartiera su vocación. Se consideraría demasiado bueno o demasiado malo en función de los distintos grados de comprensión. El único inconveniente que tiene hacerlo de esta manera es que es irrealizable. Para escribir la vida de un santo se necesita verdaderamente otro santo y, en el caso del que escribe estas líneas, los impedimentos para alcanzar ese estado son insuperables.
En tercer lugar, se puede tratar de hacer lo que he intentado yo; y, como he sugerido antes, el procedimiento presenta sus propias dificultades. El autor puede adoptar la postura de un hombre normal de hoy que es lego en la materia pero que está interesado en ella; en realidad ésa fue la situación de este escritor y lo sigue siendo en gran parte. Puede partir del punto de vista de alguien que admira a san Francisco, aunque no sea más que por los aspectos que a él le parecen admirables. En otras palabras, puede suponer que el lector es tan ilustrado como Renan o Matthew Arnold, como mínimo, y, al amparo de tales conocimientos, intentar arrojar luz sobre lo que ambos dejaron en la oscuridad; es decir, tratar de utilizar lo que se entiende para explicar lo que no se comprende. Puede decir a los lectores actuales: «He aquí un personaje histórico que a muchos de nosotros nos resulta innegablemente atractivo por su alegría, su imaginación romántica, su cortesía espiritual y su camaradería. Sin embargo, tiene otras facetas (obviamente igual de genuinas y llamativas) que a lo mejor se os antojan un tanto inverosímiles y condenables. Al fin y al cabo, san Francisco fue un hombre tan sólo y no media docena. Lo que a nosotros nos parece incongruente a él no se lo parecía. Vamos a ver si, apoyándonos en lo que ya sabemos, conseguimos entender esas otras cosas que de momento nos parecen oscuras y por un doble motivo: un pesimismo intrínseco y un contraste paradójico». Naturalmente, no pretendo decir que vaya a ser capaz de transmitir su psicología íntegra con este bosquejo lacónico y anodino; lo que quiero decir es que el único punto discutible que voy a dar por sentado es que me dirijo a un profano en la materia, tolerante. No voy a aceptar ningún otro acuerdo, ni mejor ni peor. Puede que a los materialistas les traiga sin cuidado que las inconsecuencias tengan una explicación o no y a lo mejor los católicos no ven incongruencia alguna que haya que aclarar. Me dirijo al hombre de la calle, escéptico pero también comprensivo, y mi única esperanza, bastante vaga por cierto, es que si abordo la biografía de este gran santo por el lado llamativo y popular que evidentemente tiene, tal vez logre que el lector perciba la coherencia de una personalidad intachable, al menos un poco mejor que antes; y que acometiendo su historia de esta manera, quizá vislumbre por qué el poeta que alababa a su señor el sol, se escondía a menudo en una cueva oscura; por qué el santo, tan bondadoso con su hermano el lobo, era tan severo con su hermano el asno (como él mismo apodaba a su propio cuerpo); por qué se alejaba de las mujeres el trovador que confesaba abrasarse de amor; por qué se revolcaba deliberadamente en la nieve el cantor que se regocijaba con la fuerza y la viveza del fuego y por qué la poesía que exclama con pasión pagana «Alabado sea el Señor por nuestra hermana, la madre tierra, que nos da la hierba, frutos diversos y flores de intenso colorido» termina prácticamente con estas palabras: «Alabado sea el Señor por nuestra hermana, la muerte del cuerpo».
Renan y Matthew Arnold fracasaron estrepitosamente en esta prueba. Se contentaron con seguir su vida prodigándole alabanzas hasta que sus prejuicios, los prejuicios pertinaces de los escépticos, les hicieron detenerse. En cuanto Francisco empezó a hacer alguna cosa que no les gustaba o que no entendían, no intentaron comprenderla y mucho menos mirarla con buenos ojos; simplemente le volvieron la espalda y «dejaron de caminar con él». Cuando una investigación histórica se lleva por semejante derrotero es imposible avanzar más. El escéptico se ve materialmente obligado a suspender el estudio con desesperación, dejando que el más sencillo y sincero de los personajes históricos parezca una suma de contradicciones y sea admirado sólo a medias. Arnold alude a la mortificación de san Francisco en el Albernia casi de pasada, como si fuera un borrón desafortunado pero innegable que menoscaba la belleza de su vida o, mejor dicho, como si fuera un bajón lamentable que la historia diera al final, pasando de lo sublime a lo trivial. Pero eso, sencillamente, es estar obcecado del todo y ser incapaz de ver el momento cumbre de cualquier historia. Presentar el monte Albernia como un mero decaimiento repentino de san Francisco es exactamente lo mismo que presentar el monte Calvario como un mero decaimiento repentino de Jesucristo. Con independencia de que puedan ser algo más, sea lo que fuere, aquellos montes eran montes y es una estupidez afirmar de cualquiera de ellos (como la Reina Roja) que se trata de una relativa hondonada del suelo o de un mal bache. Ambos estaban manifiestamente destinados a ser culminaciones y a marcar hitos históricos. Pensar que la estigmatización fue un desgraciado incidente que hay que tratar brevemente y con delicadeza pero con disgusto, es exactamente lo mismo que contemplar las cinco llagas de Jesucristo como cinco manchas caídas sobre Su persona. Es posible que la idea de la mortificación se vea con desagrado y también es posible que ocurra lo mismo con el martirio. Del mismo modo podría suceder que alguien sintiera un disgusto sincero y espontáneo ante la idea de sacrificio que simboliza la cruz. Pero si es inteligente, seguirá conservando la facultad de captar el punto culminante de una historia, ya sea la de un mártir, ya sea la de un monje. Por tanto, no se puede leer racionalmente el Evangelio y pensar que la Crucifixión fue un añadido posterior, un declive o un accidente en la vida de Cristo, pues constituye obviamente la parte fundamental, como la punta de la espada; de la espada que atravesó el corazón de la Madre de Dios. Y nadie podrá leer racionalmente la historia de un hombre a quien se presenta como espejo de Cristo, sin entender su fase final de «varón de dolores» y sin apreciar, al menos desde un punto de vista artístico, la absoluta pertinencia de que recibiera las heridas, envuelto en una nube de misterio y soledad; heridas no infligidas por mano humana; heridas eternas e incurables que curan al mundo.
He de dejar que sea la propia historia la que sugiera cómo se concilia en la práctica la alegría con la vida ascética. No obstante, ya que he mencionado a Matthew Arnold, a Renan y a los admiradores racionalistas de san Francisco, insinuaré lo que, a mi juicio, es más aconsejable que tales lectores retengan en la mente. Hechos como los estigmas constituían un obstáculo para esos distinguidos escritores porque, en su opinión, la religión era una filosofía, es decir, un concepto impersonal; cuando en realidad, de las cosas terrenales, únicamente sería comparable a una honda pasión. Nadie se revuelca en la nieve por la propensión que induce a las cosas a cumplir la ley de su naturaleza; nadie vive sin comer en nombre de algo ajeno a sí mismo. El hombre hará cosas como ésas y otras parecidas, por un impulso muy distinto. Las hará cuando esté enamorado. El factor principal que hemos de tomar en consideración está implícito en el primer hecho con que comienza la biografía. En un principio, san Francisco proclamó que era un trovador; cuando matizó después que cantaba a un amor nuevo y más noble, no estaba haciendo una simple metáfora, sino entendiéndose a sí mismo mucho mejor de lo que le entienden los expertos. Y siguió siendo un trovador durante toda su vida ascética, hasta en los indecibles sufrimientos del final. San Francisco estaba enamorado. Estaba enamorado de Dios y profundamente enamorado de los seres humanos, lo que quizá suponga una vocación espiritual mucho más extraña. Un enamorado de la humanidad está muy cerca de ser justo lo contrario de un filántropo; este pedante vocablo griego entraña algo parecido a una sátira, ya que podría decirse que el filántropo es el que ama a los antropoides. San Francisco, al igual que no quería a la humanidad, sino a los hombres, tampoco amaba a la cristiandad, sino a Cristo. Digamos, si lo pensamos así, que era un loco enamorado de una persona imaginaria; ahora bien, de una persona imaginaria, no de una idea imaginaria. El lector moderno hallará más fácilmente la clave de la mortificación y de todo lo demás en los pasajes de las historias de amor en donde los enamorados tienen todo el aspecto de estar locos. Contemos, pues, su vida como la de un trovador que realiza por su dama las acciones más disparatadas y desaparecerá por completo la perplejidad actual. En una historia de amor no sería incoherente que el poeta cogiera flores a pleno sol para soportar después una heladora noche en vela en la nieve, ni que admirara la belleza física de los frutos de la tierra y luego se negara a comer; no habría contradicción en glorificar el oro y la púrpura y obstinarse en vestir con andrajos, ni tampoco en la conmovedora declaración de sentirse a la vez hambriento de una vida feliz y sediento de una muerte heroica. La simplicidad de un amor noble resuelve fácilmente todos estos acertijos; no obstante, el amor de san Francisco era tan sublime que nueve de cada diez hombres apenas saben lo que es. Más adelante veremos que el paralelo con el hombre enamorado sirve también para explicar otros problemas, como los que le acarrearon las relaciones con su padre, sus amigos y sus familiares. La generalidad de los lectores actuales descubrirá que sólo con creer que un amor de esa naturaleza es real, verá claramente que todas esas exageraciones forman parte de una historia de amor. Con todo, sólo lo hago constar ahora como punto preliminar, ya que, aunque dista mucho de ser la verdad última de la cuestión, es la mejor manera de acercarse a ella. Hasta que el lector comprenda que este gran místico no concebía la religión como una teoría o algo similar, sino como una historia de amor, no será capaz siquiera de atisbar el sentido de una vida que posiblemente le parece extravagante. En este capítulo introductorio no me propongo sino explicar los límites de este libro, que se dirige al sector de la sociedad moderna que encuentra en san Francisco una dificultad propia de estos tiempos, en gran medida; que le admira, pero que a duras penas le acepta; que estima al santo prescindiendo prácticamente de su santidad. Lo único que me da derecho siquiera a intentar llevar a cabo semejante tarea, es que yo mismo he estado mucho tiempo en la misma situación, en todas y cada una de sus distintas etapas. Miles de cosas que hoy comprendo en parte, me parecían entonces completamente incomprensibles y otras muchas que hoy tengo por sagradas las rechacé por supersticiosas y desdeñables; infinidad de ideas que considero claras y lúcidas, ahora que las contemplo desde dentro, cuando las veía desde fuera, las tildaba sinceramente de oscuras y de barbaridades, hace mucho tiempo, en aquellos días de mi adolescencia en que la gloria de Francisco de Asís despertó por primera vez el entusiasmo de mi imaginación. Yo también he vivido en la Arcadia, pero incluso allí, conocí a un hombre que llevaba un hábito marrón y que amaba los bosques más que Pan. Ese personaje de la túnica parda está sobre la chimenea de la habitación en la que escribo; su imagen, entre otras muchas parecidas, es la única que jamás me ha sido ajena, en ninguna de las etapas de mi peregrinación. El calor de la lumbre y la luz que desprende se asemejan al placer que sentí al escuchar por primera vez sus palabras acerca del hermano fuego, porque su recuerdo es tan lejano que se entremezcla con otras ilusiones hogareñas de mi niñez. Hasta las mágicas sombras que proyecta el fuego representan una especie de pantomima que pertenece al cuarto de jugar, donde ya entonces contemplaba las sombras de sus animales y pájaros favoritos, tal y como él los veía, grotescas, pero rodeadas por el halo del amor de Dios. Su hermano el lobo y su hermana la oveja me parecían el Hermano zorro y el Hermano conejo de un Tío Remo cristiano. Lentamente he llegado a percibir muchos más aspectos de este hombre y más maravillosos aún; y, sin embargo, nunca he olvidado aquél. Su figura es una especie de puente que conecta mi infancia con mi conversión a muchas cosas, porque el romanticismo de su religión había penetrado incluso en el racionalismo de aquella confusa época victoriana. Teniendo en cuenta mi experiencia, quizá consiga ayudar a otros a avanzar un poco en esa dirección, pero solamente un poco. Nadie sabe mejor que yo que es un camino terrible que aterraría recorrer a los ángeles; a pesar de todo y aunque estoy seguro del fracaso, en conjunto no me supera el miedo, porque sé que san Francisco aceptaba a los tontos con alegría.
![]()
Capítulo 2
EL MUNDO QUE SE ENCONTRÓ SAN FRANCISCO
Esa moderna innovación que consiste en sustituir la historia, o las tradicionales disertaciones históricas, por relatos huecos y faltos de rigor está asegurando decididamente que los lectores se enteren sólo del final de las historias. Los periodistas que practican esa clase de escritura suelen imprimir unas palabras bastante engañosas, justo en el último capítulo de sus novelas por entregas, cuando por fin el héroe y la heroína están a punto de besarse porque una perversidad inconmensurable les había impedido hacerlo en el primero: «Éste puede ser el principio de la historia». Pero hasta este ejemplo es simplemente un paralelo aproximado, ya que, en realidad, lo que sale en los periódicos no tiene ni un remoto parecido con un verdadero resumen de la historia y no es más que un simulacro. Aparte de ocuparse de las noticias, los periódicos tratan todo como si fuera una absoluta novedad. Tutankamon, por ejemplo, es una novedad absoluta. Exactamente así nos informan de que el almirante Bangs ha muerto de un disparo y es la primera noticia que tenemos de que hubiera nacido. El uso que hace la prensa de sus archivos de biografías es especialmente significativo: nunca se piensa en publicar la vida de una persona hasta que no se publica su muerte. Y en cuanto se refiere a las ideas y a las instituciones se sigue el mismo procedimiento que con las personas. Tras la Primera Guerra Mundial el público empezó a oír hablar de la emancipación de toda suerte de países, cuando jamás se le había dicho una sola palabra acerca de su esclavitud. Se le invitaba a dar su opinión sobre la justicia de acuerdos aunque no se le había permitido siquiera enterarse de la existencia misma de los conflictos. Hoy el que más y el que menos juzga pedante comentar la poesía épica serbia y prefiere hablar en cristiano sobre la nueva diplomacia internacional yugoslava; les entusiasma algo que llaman Checoslovaquia, si bien, aparentemente, nunca han oído hablar de Bohemia. Cosas tan viejas como Europa se tienen por más recientes que las ultimísimas reivindicaciones de tierras señaladas con estacas en las praderas americanas. Es muy emocionante; tanto como el último acto de una obra de teatro para quienes llegan justo antes de que caiga el telón; sin embargo, no conduce precisamente a saber de qué se trata. Esta forma displicente de relatar el drama con cuentagotas puede ser recomendable para quienes se contentan con el mero hecho de contemplar un disparo de pistola o un beso apasionado. No obstante, resulta insatisfactoria para aquellos a quienes atormenta una curiosidad puramente intelectual sobre quién está besando o matando a quién y por qué.
La mayor parte de la historia que se escribe en la actualidad, especialmente en Inglaterra, tiene las mismas deficiencias que el periodismo de poca monta. Pongamos por caso la historia del cristianismo: solamente nos cuentan la mitad como mucho y además la segunda, sin haber mencionado previamente la primera. Quienes creen que la razón surge con el Renacimiento o que la religión comienza con la Reforma, jamás podrán ofrecer un relato íntegro porque tendrían que empezar por hablar de instituciones cuyo origen no saben explicar y, por lo general, ni siquiera imaginar. Al igual que nos comunican que han matado al almirante Bangs sin habernos informado de su nacimiento, nos cuentan muchas cosas sobre la destrucción de los monasterios, pero prácticamente ninguna acerca de su creación. Ahora bien, una historia de este tipo resulta desesperadamente insuficiente incluso para personas inteligentes que odian los monasterios y desesperadamente insuficiente también cuando se refiere a otras instituciones que muchos hombres lúcidos aborrecen con sana intención. Citemos un ejemplo: es posible que algunos de nosotros hayamos leído algún que otro comentario de nuestros doctos escritores de primera fila, en relación con una oscura institución denominada la Inquisición española. Pues bien, en realidad, es oscura según su opinión y según la historia que ellos leen; y opinan que es oscura porque su origen es oscuro. Ese espantoso asunto domina por completo la historia escrita por los protestantes, desde las primeras páginas; sucede lo mismo que en la comedia que empieza con la presencia del rey de los demonios en la cocina de los duendes. Puede que fuera un lugar frecuentado por diablos y especialmente al final; pero aunque lo aseguráramos no tendríamos la menor idea del porqué. Para comprender la Inquisición española es necesario descubrir dos cosas que ni habríamos soñado que pudieran interesarnos: qué era España y qué era la Inquisición. La primera nos presenta la gran cuestión de la cruzada contra los moros y la heroica gallardía con la que una nación europea pudo liberarse por sí sola de una dominación extranjera procedente de África. La segunda trae ante nosotros otra cruzada, la dirigida contra los albigenses, así como las razones del amor y del odio que despertó aquella concepción revolucionaria venida de Asia.
Si no caemos en la cuenta de que en el origen de aquellos lamentables sucesos había una cruzada con toda su impetuosidad y romanticismo, no entenderemos cómo consiguieron engañar a aquellos hombres y arrastrarlos hacia el mal. No hay duda de que los cruzados abusaron de su victoria, pero tenían una victoria de la que abusar y cuando se tiene una victoria, se tiene valor en el campo de batalla y popularidad en el foro y se produce un tipo de entusiasmo que fomenta los excesos y cubre las faltas. Por ejemplo, por mi parte he sostenido desde los primeros momentos que los ingleses incurrieron en una grave responsabilidad por su atroz comportamiento con los irlandeses; sin embargo, sería muy injusto con ellos si narrara la crueldad de 1798 al tiempo que omitiera cualquier mención a la guerra contra Napoleón. No sería justo sugerir que tenían la mira puesta exclusivamente en la muerte de Emmet1, porque lo más probable es que la gloriosa muerte de Nelson centrara toda su atención. El 98, desgraciadamente, estaba muy lejos de ser la última vez que realizaron un trabajo tan sucio; hace sólo unos cuantos años que nuestros políticos intentaron gobernar Irlanda a base de robos y asesinatos sin ton ni son, mientras reprochaban suavemente a los irlandeses que recordasen antiguos acontecimientos desgraciados y batallas remotas. No obstante, por muy mal que nos parezca el asunto de los «Black-and-Tan»2, no sería imparcial olvidar que la mayoría pensábamos más en los «caqui»3 que en ellos y que, precisamente en la misma época, los «caqui» connotaban un noble sentimiento nacional que tapaba muchas cosas.
Escribir de la guerra en Irlanda y pasar por alto la guerra contra Prusia y la buena fe que demostraron en ella los ingleses sería injusto para con ellos. Del mismo modo, es injusto para con los españoles hablar del potro de tortura como de un juguete abominable y nada más. No nos han contado razonadamente y desde el principio qué hicieron los españoles y por qué. Podríamos conceder a nuestros historiadores contemporáneos que, en todo caso, es una historia que no termina bien y no vamos a insistir en que, en su versión, debería empezar bien. Pero sí nos quejamos de que su versión ni siquiera empieza por el principio. Se limitan a contemplar la muerte a pesar de que, como Lord Tom Noddy, llegan demasiado tarde para presenciar la ejecución. Es muy cierto que hubo muertes horribles, peores que una ejecución; pero ellos se limitan, como quien dice, a recoger las cenizas de las cenizas, la escoria de la hoguera.
He escogido el caso de la Inquisición al azar porque, para muestra, basta un botón y no porque esté especialmente relacionado con san Francisco, aunque quizá lo estuvo de un modo u otro con santo Domingo. Si no alcanzamos a ver lo que en el siglo XIII se entendía por herejía y por cruzada, quizá más adelante dejemos entrever que san Francisco nos parece un personaje tan incomprensible como santo Domingo. Por el momento lo utilizo como ejemplo secundario para ilustrar algo que nos importa mucho más: dejar claro que si empezásemos la historia de san Francisco por su nacimiento nos perderíamos lo fundamental y ...