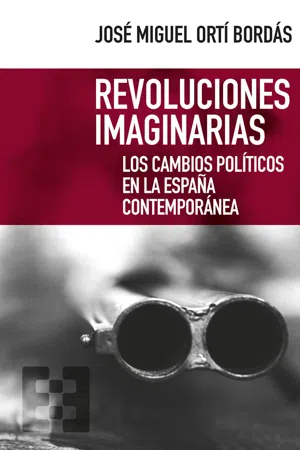![]()
Capítulo II
UN PUEBLO POLÍTICAMENTE TARDÍGRADO
Lentitud de movimientos políticos del pueblo español
El hecho evidente de que España haya sido siempre un país anormalmente exento de revoluciones, lo que, como acabamos de ver, constituye una verdad incontrovertible, le lleva a Ortega a afirmar que «somos un pueblo tardígrado, lo cual no tiene por qué apenarnos. Es un estilo vital como otro cualquiera, aunque opuesto al normal de Europa, y si implica algunos inconvenientes contiene otras grandes ventajas. Nuestra marcha por los espacios históricos se parece mucho a la de las caravanas, en que el camello adalid no empieza a caminar hasta que el último y zaguero no esté ya cargado» [36].
¿Qué significa tardígrado? Según el diccionario de la Real Academia, tardígrado —del latín tardigradus— es un adjetivo que se aplica a los animales que se distinguen por la lentitud de sus movimientos. La cosa no puede estar, pues, más clara. Pasando de la zoología a la sociología, un pueblo tardígrado se singulariza por su morosidad en recorrer los tramos de la historia. Calmoso, remiso, moroso, un pueblo tardígrado es un pueblo de tempo lento, de discurrir despacioso y de reacciones perezosas, que suele llegar tarde a las citas con su propio destino.
Situados siempre en el plano estrictamente político, el español, como tardígrado, es un pueblo que no reacciona con prontitud o no reacciona en absoluto ante las incitaciones de que es objeto. Las invitaciones que objetivamente la historia le hace para cambiar no las atiende con la presteza debida, sino, por el contrario, con acusada demora. Carece de capacidad de movilización. No reaccionó ante la incitación política que, a principios del XIX, supuso la pérdida de la legitimidad de ejercicio por parte de la monarquía, ni tan siquiera lo hizo frente a la enorme e irrepetible conmoción histórica que objetivamente representó la emancipación de América. No reaccionó políticamente ante el desastre del 98, ni frente al expediente dictatorial al que la Primera Restauración recurrió en los años veinte del pasado siglo. No reaccionó tampoco ante el estímulo que constituyó la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, ni tan siquiera frente al declive tanto físico como político del general Franco y, con él, del franquismo. Los ejemplos podrían fácilmente multiplicarse. Baste, sin embargo, con los que dichos quedan para testimoniar la falta de reacción política, rápida y adecuada, de nuestro pueblo ante acicates históricos que sin duda hubieran merecido la oportuna y automática respuesta de otros pueblos de nuestra misma posición y entorno.
La segunda nota que se desprende de la singular naturaleza política del pueblo español es la de su tradicional pasividad antes, en medio e, incluso, después de cada cambio político de los que en nuestro país se operan. El protagonismo de los cambios políticos en España corresponde inalterablemente a reducidas minorías, instaladas, por si fuera poco y en no escasas ocasiones, en el Poder que se altera o modifica o en sus proximidades y aledaños. El pueblo es un paisaje, un elemento puramente decorativo o, a lo sumo, un pretexto socorrido. No actúa. Si acaso, se actúa en su nombre y no precisamente por su delegación. El pueblo español se desentiende de los cambios políticos, prescinde de todo protagonismo en los mismos y no suele tomar parte en ellos. Este su desentenderse de los cambios políticos conecta con la abulia a la que ya hicimos referencia y que se traduce en dejar hacer, en un no querer actuar. Los cambios puede que los desee, lo que no hace es convertirse en su partero, limitándose casi siempre al papel de espectador, participando poco en su desarrollo directo y asumiendo la figura de coro doméstico y en manera alguna indócil de las minorías transformadoras.
La tercera nota a destacar, quizá la más importante, se relaciona con el carácter objetiva y notoriamente inevitable de los cambios políticos que en España se producen. Cuando aquí se cambia es porque ya no hay más remedio, recurso, solución o salida posible. El cambio político en nuestro horizonte nacional es algo que indefectiblemente se impone por sí mismo. Los españoles no realizan los cambios. Es la historia la que, pese a ellos, se encarga de provocarlos. La realidad, como la semilla, acaba por aflorar, por escaso que resulte el mantillo y por pocas que sean las condiciones que reúna la madre tierra. Los tozudos hechos, como diría Hegel, terminan por alumbrarlos. Lo ineludible acaba alzándose con la victoria y acomodando el discurrir político de España al devenir de la historia, cuya fuerza, y no la voluntad de nuestro pueblo, es la que posibilita toda auténtica mudanza. El motor de los cambios políticos en nuestro país es única y exclusivamente la necesidad histórica. En suma, en España no se contabilizan otros cambios que aquellos que no se pueden evitar.
Así es, en efecto. Desde que Fernando VII retorna a España en 1814 hasta «la Gloriosa» de 1868 que derroca a la dinastía por él representada transcurren nada menos que 54 años; la Restauración de la monarquía que arranca del pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto en 1874 no se desploma hasta 1931, con una duración, por tanto, de 57 años; y el régimen de Franco dura 36 años. De los cambios políticos objeto de nuestra atención, únicamente la Primera República se autodisuelve como un azucarillo en apenas 2 años, constituyendo la excepción que confirma la regla de nuestra condición de pueblo tardígrado.
Veámoslo.
La dimisión de la monarquía
La revolución, que hemos conceptuado como abortada, de 1868 constituye sin duda de ningún género la mayor y más cualificada reacción política del pueblo español en toda la centuria. Es un intento, cierto que frustrado, de comenzar una nueva historia, partiendo prácticamente de cero. Se destrona a Isabel II, se elabora y pone en vigor una Carta auténticamente progresista, se excluye a la dinastía derrocada de la posibilidad de acceder al trono, se establece una monarquía democrática, se salta por encima de los tradicionales obstáculos que impedían la normal marcha del país, se dota al mismo de un nuevo y más dinámico espíritu público y se impregna al cuerpo nacional de un sentido que hoy en día calificaríamos de ético.
Pues bien, para que esto sucediese fue preciso no sólo que transcurriera más de medio siglo de inmovilidad y de inercia, en la que, dígase lo que se quiera, privaron la calma y la inacción, sino también que se produjese la dimisión de la monarquía.
La dimisión de la monarquía española fue una dimisión a plazos. Dimite en el proceso de El Escorial, en el Motín de Aranjuez, en la abdicación forzada de Carlos IV y, sobre todo, fundamental y definitivamente, en las abdicaciones de Bayona.
La grave dejación de poder en la que incurre Carlos IV, su irresponsable incumplimiento de las obligaciones que sobre él, como rey, recaen, hacen del último favorito de la reina María Luisa, Manuel Godoy, el centro único, exclusivo y excluyente de la gobernación y de la política del país. Tan anómala situación se deteriora progresivamente, concita mucha impopularidad y se torna verdaderamente crítica tras la derrota de Trafalgar.
En medio de ella, Godoy incurrió en una gran prepotencia, a la que no hay más remedio que calificar de verdaderamente temeraria, que acabó por posibilitar la vertebración de un importante movimiento opositor. La aristocracia, parte del clero y los allegados al príncipe de Asturias, más tarde Fernando VII, se conjuraron en su contra, contando con la nada secreta arma de la enfermiza ambición de Fernando. De ahí, que no sea del todo incorrecto hablar, como efectivamente se ha hecho, de un partido fernandista, cuyo primer y principal objetivo no fue otro que el de provocar la caída del favorito.
Por paradójico que pudiera parecer, lo bien cierto es que los partidarios de Fernando, encabezados por el canónigo Escóiquiz, a lo que desde el principio dedicaron todos sus esfuerzos fue a conseguir la protección y la ayuda de Napoleón, pese a las buenas relaciones que éste mantenía con el propio Godoy, quien había firmado con él el Tratado de Fontainebleau. No cabe la menor duda de que la división política en España que tales esfuerzos evidenciaban fue uno de los factores que contribuyeron a que Napoleón terminase por tomar la decisión de invadirla.
En la línea de apurar hasta el máximo las posibilidades de entendimiento con Napoleón, los seguidores de Fernando idearon concertar el matrimonio de éste con una princesa de Francia. Todo ello a espaldas del rey. Es la primera deslealtad del futuro Fernando VII, quien llegaría a merecer el muy dudoso honor de ser el monarca peor tratado de toda nuestra historia. Sánchez Albornoz lo califica de «gran canalla» para a continuación añadir: «Canalla he escrito y no me arrepiento pues llegó a acusar a su madre de adulterio, a felicitar a Napoleón por sus triunfos contra los españoles y, años después, asomado a un balcón excitó al pueblo contra la guardia que él había enviado a la pelea» [37]. Baroja no se queda atrás al decir que «tenía alma de palafrenero o de mozo de mulas».
La pretensión de desposar a una princesa de Francia, con objeto de contar con la ayuda de Napoleón para sus propósitos políticos, se materializó en octubre de 1807 en la carta que el príncipe Fernando le escribe al Emperador y en la que le dice: «Imploro pues con la mayor confianza la protección paternal de V.M.I. a fin de que no solamente se digne concederme el honor de darme por esposa a una princesa de su familia, sino allanar todas las dificultades y disipar todos los obstáculos que puedan oponerse en este único objeto de mis deseos...».
Napoleón no hizo caso alguno de misiva tan elocuente y significativa. Nada, pues, hubiera ocurrido si en El Escorial Godoy no hubiese hecho sabedor a Carlos IV de las intrigas de su hijo, lo que condujo al registro de las habitaciones de Fernando, al descubrimiento de documentos comprometedores y, como consecuencia, a la convicción de Carlos IV de encontrarse ante un auténtico intento de usurpación.
El príncipe Fernando, «corto de espíritu y largo de lengua», no tuvo mayor inconveniente en revelar la identidad de sus cómplices, que fueron encarcelados. Es lo que se conoce como «el proceso de El Escorial». Es también el primer peldaño de la corta escalera que conduciría a la Monarquía del Antiguo Régimen a su dimisión irrevocable ante la historia y ante el pueblo español.
Carlos IV no dudó ni puso en tela de juicio la felonía de su hijo. El 30 de octubre de 1807 dio pública noticia de lo sucedido: «La vida mía, que tantas veces ha estado en riesgo era ya una carga pesada para mi sucesor, que preocupado, obcecado, y enajenado de los principios de cristiandad que le enseñó mi paternal cuidado y amor, había admitido un plan para destronarme». Esta explicación pública fue precedida por una carta a Napoleón, mucho menos conocida y por demás interesante, en la que el rey revela su propósito de excluir al príncipe de Asturias de la sucesión al trono: «Mi hijo primogénito, mi heredero presuntivo de mi trono, había formado el horrible designio de destronarme, y había llegado al extremo de atentar contra los días de su madre. Crimen tan atroz debe ser castigado con el rigor de las leyes. La que le llama a sucederme debe ser revocada: uno de sus hermanos será más digno de reemplazarle en mi corazón y en el trono».
Tal propósito no llegaría a consumarse. La voz de la naturaleza, que «desarma el brazo de la venganza», y una carta absolutamente reveladora de la personalidad y del talante del futuro Fernando VII lo impediría. La carta está dirigida al rey y dice: «Papá mío: he delinquido, he faltado a V.M. como rey y como padre; pero me arrepiento, y ofrezco a V.M. la obediencia más humilde. Nada debía hacer sin noticia de V.M. pero fui sorprendido. He delatado a los culpables, y pido a V.M. me perdone por haberle mentido la otra noche permitiendo besar sus reales pies a su reconocido hijo».
Pocos días después, Carlos IV, basándose en la carta en cuestión, perdona a su hijo y todo vuelve a la normalidad, pero «el proceso de El Escorial» pone de relieve, insistimos, de forma tan notoria como incontrovertible la decadencia irreversible de la monarquía española.
De creer a Salvador de Madariaga, la etiología del morbo que se adueña de la institución y de sus representantes arranca de Carlos III, uno de los reyes mejor valorados, por cierto, por nuestra historiografía. El reinado de Carlos III introduce el despotismo regio y trastoca los fundamentos sobre los que se asienta la monarquía. «Carlos III —escribirá Madariaga— podía permitirse este lujo; Carlos IV, por su imbecilidad, y Fernando VII, por su crueldad y bajeza, deshonraron la Corona al identificarla con sus indignas cabezas. Ríos de sangre habían de correr en España como consecuencia de esta profunda transformación de la vida española» [38].
Ortega, sin embargo, se retrotrae en el tiempo y llega al extremo de afirmar que no se puede decir sin más que desde 1500 España se sintiese vitalmente unida a sus reyes. «El dato seco —argumenta— de que las dinastías españolas desde aquella fecha sean extranjeras, resume la verdadera situación. La monarquía, es decir, el Estado, se hallaba sobre el pueblo español, pesando sobre él, pero siempre fuera de él... La monarquía vivió siempre desnacionalizada, aún en aquellas horas en que un rey como Carlos quiso de buena fe el bien de la nación —siempre, por supuesto, que no estorbase su política internacional puramente familiar—. Una cosa es querer el bien del prójimo y otra fundirse con él. Siempre ha vivido España con una duplicidad de intereses difícilmente armonizables: las necesidades de la nación y las de la monarquía» [39].
Como era de esperar dada su personalidad, el príncipe Fernando persiste en su propósito y urde lo que hoy en día no se tendrían excesivas dudas en considerar un verdadero golpe de estado para forzar la abdicación de su padre. A su favor, naturalmente. Para ello, organiza, dirige y lleva a cabo el Motín de Aranjuez.
Los sucesos de Aranjuez del 17 y 19 de marzo de 1808 han intentado ser desfigurados por quienes tenían algún interés en presentárnoslos como un motín popular. No hubo tal. Lo que allí tuvo lugar no fue ni popular ni espontáneo. Muy al contrario, se trató de algo perfectamente artificial y constituyó una demostración en toda regla del más depurado activismo de la aristocracia opositora o, si se prefiere, de los integrantes de la camarilla de Fernando. Lo acontecido respondió, en efecto, a un plan minuciosamente diseñado por los seguidores del propio príncipe con el único y exclusivo fin de forzar la abdicación de Carlos IV.
El supuesto motín comenzó no con el libre arrebato de la parte más inquieta de la población, sino con un toque de corneta. Y el célebre Tío Pedro, que dirigió en todo momento el tumulto, no era otro que el conde de Montijo. Fue asaltada la casa de Godoy, que era de lo que en principio se trataba, sien...