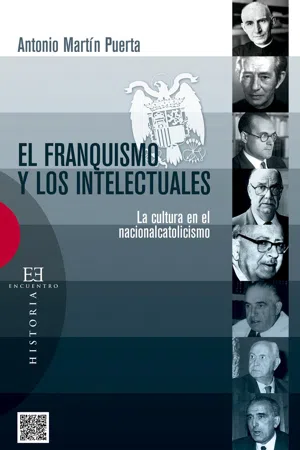![]()
Capítulo 1
REFLEXIONES PREVIAS:
¿QUIÉNES SON INTELECTUALES?
¿QUÉ ABARCA EL NACIONALCATOLICISMO?
Ya que ha de tratarse acerca de los intelectuales y del nacionalcatolicismo, por muchos sobreentendidos que se den acerca de ambos conceptos, no será tarea inútil recapacitar acerca de sus significados. Pues, por más que se crea, sigue sin haber unanimidades al respecto. Por tanto, unas consideraciones que precedan a la exposición no serán en modo alguno cuestión superflua. No se pretende aquí sentar conceptos definitivos a aceptar sin más, pero una previa reflexión parece necesaria, habida cuenta de que se trata de los dos elementos sobre los que se articula el texto. Cuando menos, y por discrepancias que haya al respecto, quedarán explicadas las líneas en virtud de las que se razona.
¿Quiénes son los intelectuales?
El Diccionario de la Real Academia, además de referir el término a lo relativo al entendimiento, lo aplica a quienes se entregan al cultivo de las ciencias y las letras. Así ha quedado definido por muchos años, sin más acepciones. Ahora bien: la aplicación estricta de este criterio —y se supone que los académicos, tanto por origen como por oficio, tendrán alguna autoridad para definir el asunto tratado— dejaría severamente excluidos a bastantes de los habitualmente tenidos por intelectuales. Entre ellos a muchos que, considerados o autodefinidos como tales, no acaba de verse su vinculación con los calificativos que en verdad debieran honrar tal concepto: erudito, ilustrado, docto, letrado, sapiente…
Si tomamos el célebre diccionario etimológico Robert —y, como también sucede para el concepto de «laicismo», no es prescindible el criterio de los franceses sobre tal término— encontramos que lo vincula a lo relacionado con la inteligencia, o a un gusto, incluso exagerado, por las cuestiones del espíritu, recordando la existencia de «la clase de los intelectuales», distinta de aquella de los trabajadores manuales. Por cierto, no privándose de atribuirles la correspondiente vocación de mandarinazgo. Reproduce el Robert una oportuna cita de la obra Rhumbs de Paul Valery: «El oficio de los intelectuales es remover todas las cosas bajo sus signos, nombres o símbolos, sin el contrapeso de actos reales. Resulta que sus propósitos son asombrosos, su política peligrosa, sus placeres superficiales. Son excitadores sociales con las generales ventajas y peligros de los excitantes». Es evidente la connotación negativa, compartida por muchos otros —también paradójicamente de oficio intelectual— como consecuencia de un elemento anexo, más o menos obvio: el componente ideológico que con frecuencia aparece en los integrantes de tal grupo. Agudamente captó Julien Benda la importancia del asunto y su potencialidad agresiva: «Ahora cada pueblo se abraza a sí mismo y se sitúa contra los otros en su lengua, en su arte, en su literatura, en su filosofía, en su civilización, en su cultura. El patriotismo es hoy la afirmación de una forma de alma contra otras formas de alma». Pero pone en alerta ante la ostensible politización: «De hecho nunca se contemplaron tantas obras entre las que debían ser espejos de desinteresada inteligencia, obras que son políticas». Sus dotes de buen observador le llevan a una constatación: se percibe en el gremio politizado un creciente distanciamiento con respecto a la cultura grecorromana, para concluir el texto: «Y la Historia sonreirá al pensar que a Sócrates y Jesucristo les ha matado esta especie».
Por su parte Christophe Charle, en su detallado estudio sobre la génesis de tal sector, ya destaca que va más allá de antecedentes como el «sabio», el «artista» o el «hombre de letras». Para empezar todos estos especímenes se caracterizaban por una actitud fundamentalmente individualista. Ahora se pasa al plural, se trata de una vinculación colectiva a una causa política, destacando que tal neologismo es necesario heredero de su tiempo, generador de un nuevo elitismo. Por supuesto se habla acerca de tal hecho entre la clase rectora de la III República, admirado modelo para las izquierdas burguesas que generaron el régimen español de 1931. Dígase que la República de 1870 sólo empezó a alcanzar su reconocimiento por las izquierdas a partir del momento en que ellas empezaron a gobernar, dándola el tono definitivo, en lo que se llamó la République républicaine, pues antes no era suficientemente republicana ante sus escrutadores ojos.
Se comentaba que no se puede prescindir del criterio de los autores franceses por una simple razón: la creación y divulgación del concepto procede de ellos. Pero no sólo el de intelectual. Hay otros términos de perfiles poco nítidos, los de «laicismo» y «laicidad», en difícil fase de rescate desde ámbitos religiosos, que presentan un idéntico problema: su acuñación y definición por la izquierda en esa misma época de finales del XIX, durante la lucha de la III República contra la Iglesia. Ferdinand Buisson, el doctrinario de la laicidad, Director General de Primera Enseñanza entre 1879 y 1896, y controlador del proceso de aplicación del laicismo republicano, escribe en su Diccionario de Pedagogía y de Instrucción Primaria de 1887, reeditado en 1911: «El término es nuevo, y, aunque correctamente formado, aún no es de uso general. Pese a todo el neologismo es necesario, pues ningún otro término permite expresar sin perífrasis la misma idea en su amplitud. […] Toda sociedad que no desea quedar en estado de pura teocracia se encuentra pronto obligada a constituir como fuerzas distintas de la Iglesia, independientes y soberanas, los tres poderes legislativo, ejecutivo y judicial. […] Pero la secularización no es completa cuando sobre cada uno de esos poderes y sobre todo el conjunto de la vida pública y privada el clero conserva un derecho de intromisión, de vigilancia, de control y de veto». Es decir: que laicité es un término generado fuera del mundo conservador y con unas inseparables connotaciones, por lo que todo posible intento de rescate linda con lo confuso. Otro tanto viene a suceder con el término «intelectual».
Es bien conocido el rifirrafe que, sobre el papel de los intelectuales, tuvo lugar en Francia acerca del asunto Dreyfus. El término vino precisamente a adquirir carácter con motivo de tal cuestión, para referirse a quienes, desde la izquierda —y nada más que desde la izquierda— movilizaban a las masas desde la esfera del pensamiento, dentro de la actitud de denuncia del J’Accuse de Zola de 13 de enero de 1898. Por extensión se implicaba a un conjunto de personajes cuya creatividad intelectual no tenía por qué ser descollante, acabando por incluir oficialmente, para el caso de Francia, a la totalidad de los maestros de escuela. No tiene nada de extraño que buena parte de las derechas hablaran con desdén de «la República de los maestros», pues además, desde 1880, se trataba de uno de los elementos esenciales para la planificada —y bien ejecutada— segregación social de la Iglesia en Francia, como igualmente para la ideologización de la escuela. Modelo, como veremos, aplicado miméticamente y con bien pocas originalidades en España durante la II República.
Por su parte Anatole France, en los funerales celebrados por Zola, no reconocería honorabilidad moral más que a quienes se situaban en la intelectualidad de izquierda, pese a que enfrente tenía a Maurice Barrès, gran admirador de España, dicho sea de paso, que condenaría el asesinato de Jaurès. Los dreyfusistas no pudieron al fin monopolizar el concepto porque tuvieron la mala suerte de encontrarse frente a personalidades como Barrès, Maurras o Léon Daudet. Personajes que además habían conectado con el fondo telúrico del patriotismo francés, algo que va de lo silvestre a lo académico, y que no infrecuentemente produce gentes y razonamientos indescriptibles. Por supuesto sin el más mínimo remilgo ni complejo de inferioridad, lo que les diferencia de otros países vecinos. Y desde luego sin la menor conexión con les Lumières, Le Monde, el racionalismo, lo europeo, lo moderno o cualquier otra adjetivación convencionalmente otorgada a todo lo francés, especialmente por quienes no conocen ese país demasiado bien.
Lógicamente, el elemento conservador más agudo se percató del riesgo que suponía identificar intelectual e izquierdista. Así el escritor y luego académico Barrès, desde la línea nacionalista francesa, comentaba en Le Journal de 2 de enero de 1899: «Lo esencial es que ya no se podrá decir que la inteligencia y los intelectuales —por servirse una vez más de esos barbarismos de mal francés— se encuentran de un solo lado». Era evidente que, por rechazo que le provocara el uso del término «intelectual» por parte de la izquierda, había captado claramente el riesgo de dejar el concepto para su uso monopolístico en manos ajenas. Riesgo y caída en el que han incurrido no pocos conservadores que aceptaban el sesgo izquierdista e ideologizado de la palabra. Quien desde 1939 sería obispo de Jaén, Don Rafael García y García de Castro, publicaba en 1934 una obra recogiendo precisamente ese sentido: «Sobre las soñadas ruinas del dogma y de la gracia sobrenatural, los Intelectuales han desplegado a los cuatro vientos la bandera del naturalismo absoluto, que es la verdadera esencia de la escuela intelectualista española». A lo que añadía: «Sesenta años de escritores inteligentes y de libros eruditos no han producido un solo pensamiento hondo en materia religiosa, ni una sola crítica ponderada y digna contra el Catolicismo. Una sola consecuencia brota espontáneamente: los Intelectuales son jueces ineptos en estas altísimas cuestiones». O el general Millán Astray en el acto del 12 de octubre de 1936 en Salamanca gritando: «Muera la intelectualidad traidora», automáticamente transcrito ya para la eternidad por las izquierdas como «Mueran los intelectuales», cosa que no dijo, aunque, ciertamente, tampoco se trataba de un refinado académico. Pero con tan penosa intervención vino a obsequiar a la izquierda con uno de sus preferidos argumentos: la intelectualidad sólo puede ser de izquierdas. De la misma manera que un célebre NO-DO de la posguerra presenta unas terribles imágenes con inacabables filas de ataúdes en Paracuellos del Jarama, mientras el comentarista se refiere a «los intelectuales y otras cuadrillas del Frente Popular», asumiendo —bien en contra de sus propios intereses— el sentido izquierdista del término.
En realidad, quienes poco escrupulosamente afirman, seguramente no muy convencidos de lo sostenido, que cuando se habla de intelectuales hay que referirse únicamente a Azaña o García Lorca, más ciertas ampliaciones de capital del estilo de Ana Belén y su orquesta, probablemente se sorprenderían al saber que —en cierto sentido— pudiera ser que tuviesen una legitimidad etimológica que ni ellos mismos suponen. «Intelectual» es palabra sobre cuyo verdadero contenido se siguen suscitando serias diferencias de interpretación. La aplicación del concepto, en su sentido originario, provoca una contradicción insalvable: pues resulta que gentes como Marcelino Menéndez Pelayo o José María Pemán, entre otros muchos, quedarían fuera por naturaleza. O que Ortega, Pérez de Ayala y Marañón automáticamente dejan de ser intelectuales desde el momento justo en que se separan de la República y pasan a celebrar las victorias militares de Franco. Es el problema de todos los conceptos ideológicos: pretenden determinar lo real en función de una actitud de pensamiento, con lo que siempre se acaban generando juicios separados de la auténtica realidad. Por mucho que disguste a algunos, Claudio Sánchez Albornoz, Américo Castro y Ortega están más cerca de Marcelino Menéndez Pelayo que de la familia Bardem o del cantante Víctor Manuel. De los laureles académicos de estos últimos carecemos de noticias, viniendo a constituir una especie de rive gauche del Manzanares que ni por asomo habría sido admitida en las tertulias de Lipp o Les deux magots. Aunque tampoco es probable que Maurras hubiese permitido la publicación en las páginas de Action Française del tipo de texto espeso y doctrinario tan apreciado por los sectores extremosos de la derecha española, algo que habría considerado como literariamente inasumible.
Realmente «intelectual», según la prístina interpretación del término, no tendría por qué siquiera implicar que alguien de determinadas tendencias sepa leer y escribir sin dificultades, pues queda referido mucho más a la actitud política de los pertenecientes a un cierto gremio. Así un catedrático de derechas no sería un intelectual, pero sí un guitarrista de izquierdas. Es bien triste que, con frecuencia, se valore más a Alberti por «coplero del partido», tal y como él mismo se definió, que por poeta. O al grandioso Antonio Machado por haber muerto en el exilio más que por su magnífica obra poética. Pero no se trata de entrar en discusiones sobre este asunto: ya dice la Declaración de Independencia de las trece colonias —anglosajona, poco intelectual, pragmática y realista— que hay cosas evidentes por sí mismas. No basta con utilizar un término, sino que hay que hacer que sea coherente más allá de los afectos y las fobias. Y los conceptos ideológicos ni son ni pueden ser nunca coherentes.
De aplicar el término según su cuño originario nos encontraríamos, por ejemplo, con que Valle-Inclán, en su etapa de simpatías carlistas, habría quedado excluido durante mucho tiempo del ámbito intelectual. Habría marchado por la recta vía con obras como ¿Para cuándo las reclamaciones diplomáticas?, de 1922, ambientada en el despacho de Don Herculano Cacodoro, redactor de El Abanderado de las Urdes, donde se ridiculiza a la extrema derecha hispana, deslumbrada ante e...