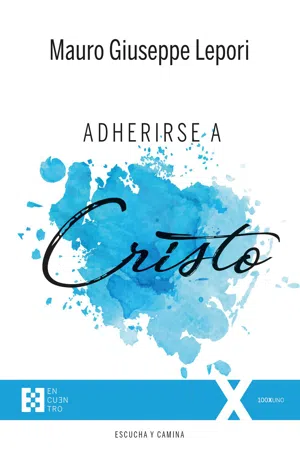![]()
Reconocer a Cristo
Además de pedir el temor de Dios al ecónomo y al enfermero, san Benito lo reclama a los hermanos responsables de la acogida.
En el capítulo 53, sobre la acogida de los huéspedes, pide que «la hospedería se confíe a un hermano cuya alma esté poseída por el temor de Dios – frater cuius animam timor Dei possidet. En ella debe haber suficientes camas preparadas. Y esté siempre administrada la casa de Dios prudentemente por personas prudentes – et domus Dei a sapientibus et sapienter administretur» (RB 53,21-22).
En el capítulo 66, sobre el portero del monasterio, san Benito pide que sea puesto como guardián de la puerta principal «un anciano sabio – senex sapiens» (RB 66,1). Y añade: «en cuanto llame alguno o se escuche la voz de un pobre, responda Deo gratias o Benedic. Y, con toda la delicadeza que inspira el temor de Dios, cumpla prontamente el encargo con ardiente caridad» (RB 66,3-4).
En los dos capítulos se trata de la relación del monasterio con el exterior, con los extraños y, especialmente, con los pobres. Los hermanos enfermos son los pobres de la comunidad; los huéspedes o los peregrinos, aquellos que piden hospitalidad o ayuda, son los pobres que vienen de fuera. En ambos casos, san Benito cita la parábola del juicio final de Mateo 25, en la que Jesús los identifica consigo mismo. Lo hemos visto ya en los enfermos. Para los forasteros la identificación con Cristo se afirma desde el inicio del capítulo 53: «A todos los huéspedes que se presenten en el monasterio ha de acogérseles como a Cristo, porque él lo dirá un día: ‘Fui forastero y me hospedasteis’ (Mt 25,35)» (RB 53,1). San Benito llega a decir de los huéspedes que «se adorará en ellos a Cristo, a quien se recibe» (RB 53,7).
Por lo tanto, una vez más, el temor de Dios es necesario para reconocer y tratar a Cristo en quien viene a nosotros, sobre todo en quien viene a nosotros sin el poderío del honor humano, sin riquezas: «Pero, sobre todo, se les dará una acogida especial a los pobres y extranjeros, colmándoles de atenciones, porque en ellos se recibe a Cristo de una manera particular; pues el respeto que imponen los ricos, ya de suyo obliga a honrarles» (RB 53,15).
El temor de Dios, al reconocer a Cristo, permite ver un valor en el otro que exteriormente no aparece, permite ver el valor que cada persona tiene a los ojos de Dios, ver el valor de cada persona porque es, porque existe, y no por lo que tiene o hace.
Esta mirada implica una sabiduría y, en efecto, en los dos capítulos se habla de la sabiduría: «La casa de Dios sea administrada por hombres sabios y con sabiduría» (RB 53,22). El portero debe ser «un anciano sabio – senex sapiens» (RB 66,1). La expresión del salmo 110 nos lo recuerda: «El principio de la sabiduría es el temor del Señor» (RB 66,10).
Pero, además, como decíamos en los capítulos precedentes, este temor de Dios y, por lo tanto, esta sabiduría tienen su fuente en la Cruz, en la identificación de Cristo con la miseria del hombre. La verdadera sabiduría, además, es una mirada de fe que en cierto sentido ve la miseria humana colmada por la presencia y el amor de Cristo. Al presentarse un extraño a la puerta del monasterio, el espacio de distancia y desconfianza que humanamente nos separa del otro se llena por lo más querido y precioso que tenemos: Jesús, Dios presente en medio de nosotros. Se presenta un pobre —y los pobres en tiempos de san Benito estaban realmente sucios, eran apestosos, iban vestidos de harapos— y el espacio de desprecio que humanamente nos separaría de ellos es rellenado por la Belleza en persona, por la belleza total del Hijo de Dios. El temor de Dios, que ante la Cruz se convierte en principio de sabiduría nueva, de la sabiduría de la fe, cambia de tal modo nuestra relación con todo lo que sentimos lejano, diferente, enemigo y repelente, porque Cristo ha venido precisamente a llenar de sí mismo el espacio de separación entre los hombres y a transformarlo en espacio de comunión en la caridad, en su caridad.
Por tanto, los capítulos de la Regla que hablan sobre el modo de tratar a los enfermos, a los huéspedes y a los pobres, también cuando tratan de aspectos particulares de la vida de la comunidad, y, en el fondo, de aspectos que parecen no concernir a la vida de comunidad en cuanto tal, describen, en realidad, el inicio de un mundo nuevo, de una revolución social y cultural profunda y sin límites. De esta forma, una comunidad monástica, como por ósmosis, comienza a difundir a su alrededor lo que Pablo VI definió, en la homilía de Navidad del Año Santo 1975, como «la civilización del amor».
La expresión con la que san Benito pide al hermano portero que responda a quien se presenta a la puerta es muy bella: «Con toda la mansedumbre del temor de Dios» (RB 66,4). No nos es inmediato vincular la mansedumbre y el temor de Dios. Pero no nos olvidemos que para san Benito el temor de Dios es el asombro que glorifica al Señor obrando en nosotros (cf. RB Pról. 30). Y ¿qué obra podría realizar Cristo en nosotros más extraordinaria que la mansedumbre y humildad de su corazón? Cuando Jesús nos invita: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas» (Mt 11,28-29), nos describe cómo ejerce Él mismo la acogida de los peregrinos y de los pobres, que somos todos. El portero del monasterio, con su mansedumbre del temor de Dios, no ha de hacer otra cosa que ser instrumento de Cristo, que abre su Corazón manso y humilde, e invita y acoge a todos para que encuentren descanso en Él. Y, quizás, el «yugo suave» sea exactamente este temor de Dios que llevamos sobre nosotros, como un buey manso, para dejar dócilmente que Cristo cumpla en nosotros su obra de caridad hacia todos.
Dostoievski pone en labios de uno de sus personajes más miserables y degradados, Marmeladov, el grito que sale de todos los desamparados de la tierra: «Sería necesario que todo hombre tuviese al menos un lugar donde ir. (…) ¡Sería necesario que todo hombre tuviese al menos un lugar donde se tenga piedad de él!» (Dostoievski, Crimen y castigo, primera parte, II). ¿No es esto tal vez lo que pide o querría pedir la gente que se presenta a la puerta de nuestros monasterios?
San Benito sabe que no podemos responder a todas las necesidades, pero querría que quien se presenta en el monasterio encontrase siempre, y no solo en el portero (que con frecuencia hoy ya no existe), la mansedumbre de un corazón que está en presencia de Dios y que adora a Cristo.
Hay un extraño particular en el capítulo 66. San Benito dice que el portero debe responder con la mansedumbre del temor de Dios «en cuanto llame alguno o se escuche la voz de un pobre – aliquis pulsaverit aut pauper clamaverit» (RB 66,3). ¿Por qué esta distinción entre quien llama a la puerta y quien clama? ¿Por qué el pobre clama y no llama a la puerta como los demás?
Quien llama se atreve a acercarse hasta la puerta, se atreve a presentarse y entrar en casa. Es como si el pobre debiera llamar desde lejos, como un leproso que no se atreve a acercarse. Hay pobres que no se atreven a acercarse, pero de los que nos llega el grito de necesidad.
Quizá estos dos modos de atraer la atención de los monjes por parte de quien está fuera son sencillamente una alusión a los dos modos con los que Cristo mismo solicita nuestra acogida. «Mira, estoy de pie a la puerta y llamo…», nos dice en el Apocalipsis (Ap 3,20). No obstante, muriendo en la Cruz, Jesús es el pobre que grita el abandono por parte del Padre (cf. Mt 27,46) y después «gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu – clamans voce magna, emisit spiritum» (Mt 27,50).
Cristo siempre está en la petición de acogida de nuestros hermanos y hermanas, y su grito de abandono y de muerte siempre se encuentra en el grito del pobre que pide que nuestro corazón escuche.
Por esto, solo el temor de Dios de la fe y de la memoria de Cristo nos hace capaces de abrir la puerta y responder al grito del pobre en la mansedumbre de Jesús.
![]()
Madurez en la comunión
«El portero ha de tener su celda junto a la puerta, para que cuantos lleguen al monasterio se encuentren siempre con alguien que les conteste, en cuanto llame alguno o se escuche la voz de un pobre, responda Deo gratias o Benedic. Y, con toda la delicadeza que inspira el temor de Dios, cumpla prontamente el encargo con ardiente caridad» (RB 66,2-4).
Retomo este pasaje del capítulo 66, señalando que este capítulo era, probablemente, el último de una primera redacción de la Regla, por esto san Benito termina diciendo: «Si es posible, el monasterio ha de construirse en un lugar que tenga todo lo necesario, es decir, agua, molino, huerto y los diversos oficios que se ejercitarán dentro de su recinto, para que los monjes no tengan necesidad de andar por fuera, pues en modo alguno les conviene a sus almas. Y queremos que esta Regla se lea muchas veces en comunidad, para que ningún hermano pueda alegar que la ignora» (RB 66,6-8).
Es interesante que la Regla terminase afirmando al mismo tiempo la importancia de la clausura y de la madurez a la apertura que toda comunidad debería vivir. San Benito terminaría la Regla afirmando que una comunidad es juzgada por la puerta, es decir, a partir del punto de división y comunicación entre el interior y el exterior del monasterio, entre la comunidad y la sociedad, entre la intimidad monástica y fraterna de la comunidad y su testimonio de acogida. La puerta es un símbolo muy rico, tanto que Jesús lo usó para definirse a sí mismo: «Yo soy la puerta; si uno entra por mí, estará a salvo; entrará y saldrá y encontrará pasto» (Jn 10,9).
Ahora bien, precisamente san Benito quiere que en la puerta del monasterio no se ponga un simple funcionario o, como hoy en día, una videocámara. Quiere que haya un anciano sabio, lleno de la «mansedumbre del temor de Dios». La puerta del monasterio era, de este modo, el punto en el que la comunidad expresaba, en el modo de acoger de este monje maduro, su capacidad de educación en una relación equilibrada entre la pertenencia monástica y la acogida, entre el silencio y la palabra, entre la oración y la caridad. Del mismo modo en que se podía alcanzar una madurez grande viviendo la vida fraterna como para poder elegir la vocación eremítica (cf. RB 1,3-5), se podía alcanzar una madurez tan grande viviendo la pertenencia a la comunidad, en la clausura, como para poder vivir al margen, en la puerta, en contacto continuo con quien viniese de fuera. San Benito parece preferir esta segunda madurez, porque si bien menciona la de vivir como eremita al principio de la Regla, la madurez y sabiduría del monje portero se presentan al final, casi como la plenitud de todo el camino monástico que propone.
Es evidente que no todos podemos terminar nuestra vida monástica haciendo de porteros del monasterio. Es más bien una indicación simbólica respecto a la madurez humana y espiritual a las que debería conducirnos el camino de la Regla. La definiría como una madurez de comunión en Dios con todos. Para el anciano portero sabio, el contacto con los demás no es causa de disipación, de distracción, sino unan ocasión continua de decir sí al Señor, de acoger a Cristo con gratitud. En efecto, a quien llama y al pobre que clama responde Deo gratias, es decir, vive el encuentro con la exigencia y la necesidad del otro con agradecimiento. Responde «Bendíceme – Benedic»: le acoge, por lo tanto, como una bendición divina para él y para el monasterio.
Esta gozosa gratitud en la acogida del otro, sobre todo si es pobre —y, por lo tanto, no trae otra cosa que a sí mismo—, es la caridad que más se parece a la caridad de Dios, a la gratuidad de Dios que se alegra de crear y acoger a cada ser humano. Ningún ser humano puede dar a Dios algo que Él no tenga ya, algo que no haya recibido de Dios mismo. Sin embargo, la alegría de Dios es podernos acoger, que vayamos a Él, que lo amemos, que volvamos a su Casa. Al comienzo del Prólogo de la Regla se hace alusión al hijo perdido que vuelve a la casa del Padre bueno para vivir en la obediencia (RB Pról. 2). Todo monje es este hijo que vuelve a casa entrando en el monasterio. Al final de la Regla, este hijo perdido, en la obediencia a la vida de la comunidad, ha madurado hasta convertirse él mismo en «padre bueno – pius pater», un padre manso que acoge con alegría a todos los hijos perdidos que se presentan a la puerta del monasterio. Es esta paternidad la que le permite, «con toda la mansedumbre del temor de Dios» que «cumpla prontamente el encargo con ardiente caridad – reddat responsum festinanter cum fervore caritatis» (RB 66,4).
Citaba la frase de un personaje de Dostoievski: «¡Sería necesario que todo hombre tuviese al menos un lugar donde se tenga piedad de él!» (Dostoievski, Crimen y castigo, primera parte, II)....