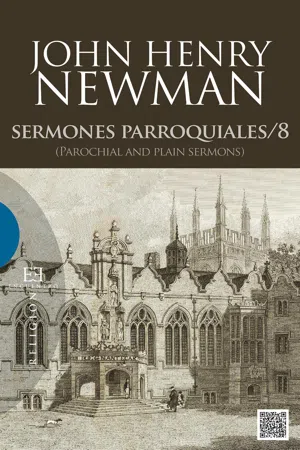Sermón 1
REVERENCIA EN EL CULTO
[n. 429 | 30 de octubre de 1836]
«Samuel continuaba sirviendo al Señor y, por ser muy joven, vestía un efod de lino»
(1 S 2,18)
Visto en su lugar dentro de la historia sagrada, esto es, en la línea de sucesos que conectan a Moisés con Cristo, Samuel aparece como un gran guía y maestro de su pueblo; esta es su característica principal. Fue el primero de los profetas; pero si leemos el relato sagrado en que se nos presenta su vida, pienso que lo más llamativo e impresionante son esos párrafos que lo presentan en el menester que le correspondía por nacimiento como levita o ministro de Dios. Fue tomado para el servicio de Dios desde el principio: vivió en el Templo; es decir, ya de niño, fue honrado con los indumentos de una función sagrada, como nos dice el texto: «continuaba sirviendo al Señor y, por ser muy joven, vestía un efod de lino». Su madre lo dedicó «al Señor por todos los días de su vida» (1 S 1,11) con un voto solemne antes de que naciera; y en él se cumplieron más que en ningún otro las palabras del salmista: «Dichosos los que habitan en tu Casa; te alabarán por siempre» (Sal 84,5).
Una presencia tan constante en la casa de Dios haría que un alma vulgar se volviera irreverente por un exceso de acostumbramiento a las cosas santas. Pero cuando la gracia de Dios está presente el efecto es justamene el contrario; y podemos estar seguros de que así fue en el caso de Samuel. «El Señor estaba con Él» se nos dice; y, por tanto, cuantos más signos exteriores veía a su alrededor, más reverente se volvía él, y no más presuntuoso. Cuanto más se familiarizaba con Dios, más grandes eran su reverencia y su santo temor.
Así, la primera noticia que tenemos de Samuel sirviendo ante el Señor nos recuerda el decoro y la gravedad necesarias en todo momento, y para todas las personas, cuando nos acercamos a Él. «Servía al Señor y, por ser muy joven, vestía un efod de lino». Su madre le hacía cada año un pequeño abrigo para el uso diario, pero en el servicio divino se ponía, no ese, sino una prenda que expresaba reverencia, al tiempo que se la imprimía a Samuel.
De igual manera, en su ancianidad, cuando Saúl hizo buscar a David en Nayot, donde se hallaba Samuel, los emisarios encontraron a Samuel y a sus profetas en perfecto orden y decoro: «encontraron a la comunidad de los profetas en trance, y a Samuel presidiéndoles». Y lo que vieron los enviados fue tan impresionante que se convirtió en instrumento del poder sobrenatural de Dios sobre ellos, y empezaron a profetizar ellos también.
Por otro lado, si queremos tener un ejemplo de la necesidad de esta reverencia, la tenemos en el mismo Saúl, el rey réprobo que, yendo de camino a Nayot, fue visitado por el Espíritu de Dios y no recibió de inmediato las ropas de la salvación ni se vistió de rectitud sino que se comportó de manera impropia y asilvestrada, como alguien cuya deshonra y miseria habituales quedaban al descubierto por la visita de Dios. Se despojó de sus vestiduras y profetizó ante Samuel, y desnudo pasó todo ese día y esa noche tendido en el suelo.
Esa diferencia la vemos también hoy día: de las personas que profesan la religión unas son como Samuel, otras como Saúl. Algunos, por así decir, se quitan la ropa y profetizan de forma desordenada y extravagante; otros sirven al Señor «vistiendo un efod de lino», con «los lomos ceñidos y las lámparas encendidas», como quienes esperan con reverencia la venida gloriosa del gran Juez. Con estos, me refiero a los verdaderos hijos de la Santa Iglesia Católica; con los primeros, a los herejes y cismáticos.
Desde el principio han existido siempre estos dos tipos de cristianos: los que pertenecen a la Iglesia y los que no. Desde el tiempo de los apóstoles la Iglesia nunca ha dejado de existir; y nunca ha dejado de haber hombres que preferían otra forma de culto distinta a la de la Iglesia. Siempre ha habido estos dos grupos entre quienes se dicen cristianos: cristianos de la Iglesia y cristianos que no son de la Iglesia. Y es notable, fijaos, que mientras, por un lado, la reverencia por las cosas sagradas ha sido, en general, una característica de los cristianos de la Iglesia, del mismo modo la falta de reverencia ha sido la característica general de los cristianos que no son de la Iglesia. Unos han profetizado según el modelo de Samuel, lo otros según el modelo de Saúl.
Por supuesto que hay muchas excepciones individuales a esta observación. Por supuesto, yo no hablo de personas que son incoherentes o de casos excepcionales, en la Iglesia o fuera de ella, sino de quienes obran según lo que profesan. Quiero decir que los miembros de la Iglesia celosos, comprometidos y fieles, por lo general, han sido reverentes; y miembros celosos, comprometidos y fieles de otros cuerpos religiosos, por lo general, han sido irreverentes. Sí, habrá excepciones reales y casos individuales que no podemos explicar; lo que quiero decir es que en general se encontrará que la reverencia es uno de los rasgos o notas de la Iglesia, aunque sea verdad que a algunos individuos que se quedaron fuera de ella no les ha faltado, sin embargo, espíritu de reverencia.
Es tan natural la conexión entre espíritu reverencial en el culto divino y fe en Dios que lo realmente sorprendente es cómo alguien puede imaginar siquiera que tiene fe en Dios y al mismo tiempo permitirse irreverencias con Él. Creer en Dios es creer en el ser y la presencia de Quien es Todo-Santo y Todo-Poderoso y Todo-Gracia. ¿Cómo puede alguien creer esto de Dios y tomarse libertades con Él? Es casi una contradicción en los términos. De ahí que incluso las religiones paganas siempre hayan considerado cosas idénticas la fe y la reverencia. Creer y no ser reverente, dar culto chabacanamente y sin tomarse mayores molestias, es algo que va contra la naturaleza de las cosas, una anomalía desconocida incluso para las religiones falsas, por no hablar de la verdadera.
No solo las religiones cristiana y judía, que proceden directamente de Dios, inculcan el espíritu de «reverencia y temor de Dios» (Hb 12,28), sino que también otras religiones que han existido o existen, sea en el este o en el sur, inculcan lo mismo. Tanto el culto como manifiestaciones de culto como doblar la rodilla, descalzarse, guardar silencio, vestir una ropa determinada y cosas semejantes, se consideran igualmente necesarias para acercarse a Dios como es debido. En el ancho mundo hay divergencias en multitud de cosas, diferencias de credo y de modos de vida, pero hay acuerdo en esto: que siendo Dios nuestro creador, es deber de la criatura un cierto abajamiento de su entero ser; que Él está en el cielo y nosotros en la tierra; que Él es infinitamente glorioso y nosotros somos gusanos de la tierra e insectos que viven solo un día.
Pero aquellos que se han separado de la Iglesia de Cristo han caído, a este respecto, en un error más grande que el de los paganos. Se puede decir que suponen una excepción a lo que ha sido la voz concorde del entero mundo siempre y en todo lugar: esos rompen la decisión unánime de la humanidad y deciden, al menos mediante su conducta, que la reverencia y el respeto no son obligaciones religiosas primordiales. Consideran que de una forma u otra, bien sea por favor de Dios, bien por su propia iluminación, ellos han alcanzado una tal cercanía a Dios que no necesitan el temor en absoluto, ni tampoco someter sus palabras y pensamientos a restricción alguna cuando se dirigen a Él. Han decidido que el respeto es superstición, y la reverencia esclavitud. Han decidido ser familiares y desembarazados con las cosas sagradas, por decirlo así, por principio. Creo que esto se confirma con los hechos, y que se mostrará como sustancialmente verdadero a cuantos examinen la cuestión, por mucho que unos y otros difieran en el modo concreto de expresarlo.
Samuel era un chico pequeño que nunca se había apartado de Dios, sino que por Su gracia siempre le había servido. Tomemos un caso muy distinto, el caso del pecador arrepentido tal como se nos propone en la parábola del publicano y el fariseo. No hace falta decir cuál de los dos era más agradable a los ojos de Dios, el publicano. El fariseo, por contra, fue rechazado por Dios. Y ¿qué hizo el fariseo? No llegó a comportarse de manera extravagante e indecorosa; era grave y solemne y, sin embargo, lo que hizo fue suficiente para desagradar a Dios, porque era presuntuoso y se creía por encima de los demás. Era grave y solemne, pero no reverente; se expresaba en un tono altivo y orgulloso, y hacía frases largas para dar gracias a Dios de no ser como los demás hombres, y despreciaba al publicano. Así fue la conducta del fariseo, pero el publicano se comportó de muy otra manera. Mirad cómo daba homenaje a su Dios: «quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: “Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador”» (Lc 18,13). Veis que hablaba poco y mal, que todo su comportamiento era humilde y lleno de respeto, que sentía que Dios está en el cielo y él en la tierra, que Dios es todo Santidad y Poder, y él un pobre pecador.
Todos somos pecadores, todos necesitamos acercarnos a Dios como lo hizo el publicano; cada uno, con solo mirar en su corazón y examinar su conducta, y procurar cumplir sus deberes, verá que está lleno de pecados que provocan la ira de Dios. No quiero decir que todos los hombres sean igualmente pecadores; unos son pecadores endurecidos y nada se puede hacer de ellos hasta que se arrepientan; otros pecan pero intentan evitar el pecado, piden a Dios que los haga mejores y vienen a la iglesia para hacerse mejores; pero todos somos lo suficientemente pecadores como para hacer lo que el publicano. Todos deberíamos entrar en la iglesia como lo hizo el publicano y orar así en nuestro corazón: «Señor, yo no merezco estar en este lugar sagrado, lo único que puedo alegar para ello son los méritos de Jesucristo, mi salvador». Así pues, cuando alguien entra en la iglesia como hacen muchos, descuidada y confianzudamente, pensando en sí mismos y no en Dios, se sientan fríamente y cómodamente, y o bien no rezan oración alguna en absoluto, o esconden el rostro entre las manos por pura fórmula, siempre sentados, sin ponerse en pie ni arrodillarse; y entonces miran alrededor a ver quién está en la iglesia y quién no, y se pone a gusto y cómodo en su asiento, y usa el reclinatorio nada más que para apoyar los pies; en suma, ese viene a la iglesia como a un lugar no de encuentro con Dios y sus santos ángeles, sino a un lugar donde ver lo que haya que ver con los ojos de la carne y oír lo que haya que oír con los oídos de la carne, y luego sale y da su opinión sobre el sermón con toda libertad, y dice: «No me gustó esto o lo otro» o «Este es un buen argumento, pero este otro es malo», etcétera; quiero decir, cuando alguien se comporta en todo momento como si estuviera en su casa y no en la de Dios, lo único que puedo decir es que se atreve a hacer en la presencia de Dios lo que ni los querubines ni los serafines se atreven a hacer porque estos velan sus rostros y, como si no osaran dirigirse a Dios, le alaban dirigiéndose unos a otros, en antífona, con pocas palabras, y estas repetidas una y otra vez: Santo, santo, santo, Señor Dios del Universo.
Lo dicho baste para hacernos una idea de en qué consiste servir a Dios aceptablemente; es decir, «con reverencia y temor», como dice san Pablo (Hb 12,28). No debemos buscar lo exterior por lo exterior sino que debemos tener en cuenta siempre dónde estamos y entonces las manifestaciones exteriores surgirán de manera natural en nuestras ceremonias. Tenemos que comportarnos en todo momento como si estuviéramos viendo a Dios; es decir, si creemos que Dios está aquí, guardaremos silencio; no reiremos, hablaremos o susurraremos durante la ceremonia, como hace mucha gente joven; no miraremos alrededor. Seguiremos el ejemplo que nos da la misma Iglesia. Quiero decir: al igual que las palabras con que rezamos en la iglesia no son nuestras, tampoco las miradas, posturas, pensamientos, deben ser los nuestros. En palabras del profeta, nos abstendremos de nuestros caminos en eso, y de servir a nuestros intereses y tratar de nuestros negocios (Is 58,13); imitamos así, a todos los santos que nos han precedido, incluidos los santos apóstoles que jamás emplearon sus propias palabras en el culto solemne, sino las que Cristo les enseñó, las que el Espíritu Santo les enseñó o las que el Antiguo Testamento les enseñó. Esta es la razón por la que en la iglesia siempre oramos siguiendo un libro. Los apóstoles dijeron a Jesús «enséñanos a orar», y nuestro Señor se dignó darles la que se llama Oración del Señor. Por esa misma razón nosotros empleamos la Oración del Señor y usamos los salmos de David y de otros hombres santos, e himnos que se nos dan en la Escritura, pensando que es mejor usar las palabras de profetas inspirados que no las nuestras. Y por la misma razón usamos peticiones breves como «Señor, ten piedad de nosotros», «Oh Señor, guarda a la reina», «Oh Señor, abre mis labios» y otras parecidas, sin gastar muchas palabras, ni hacer frases redondas, ni permitirnos oraciones excesivamente largas.
Así pues, todo lo que hagamos en la iglesia sea hecho en espíritu de reverencia; sea hecho con el pensamiento de que estamos en la presencia de Dios. Las personas irreverentes, al no entender esto, cuando entran en la iglesia y no encuentran nada que les llame la atención, cuando ven que todo se lee partiendo de un libro, y de una manera pausada y reposada, y aún más, cuando vienen una segunda y una tercera vez, y ven que todo es lo mismo, una y otra vez, se sienten molestas y cansadas. «No hay nada, dicen, que nos estimule o nos interese». Encuentran el servicio de Dios aburrido y fatigoso, si puedo usar tales palabras, porque no vienen a la iglesia a honrar a Dios, sino a darse gusto a sí mismos. Buscan algo nuevo. Piensan que las oraciones son demasiado largas y les gustaría que la predicación fuera más larga, y que fuera más sorprendente y retórica, dicha en voz potente y con acento florido. Y cuando ven que los fieles en la iglesia son gente devota y sin estridencias, y que no miran ni hablan ni se mueven con la misma relajada actitud que emplean fuera de la iglesia o en sus casas, entonces (si son muy profanos) los motejan de débiles y supersticiosos. Ahora bien, ¿no está claro que los que se cansan y se aburren y se impacientan con las ceremonias religiosas aquí en la tierra, se cansarían y se aburrirían también en el cielo?; porque ahí los querubines y los serafines «sin descanso, día y noche dicen: “Santo, santo, santo es el Señor, el Dios Todopoderoso”» (Ap 4,8). Eso mismo harán los santos en el cielo porque, según la Escritura, habrá una gran voz de una inmensa muchedumbre diciendo Aleluya, y por segunda vez dirán Aleluya, y los veinticuatro ancianos dirán Aleluya, y una voz de muchas aguas y de truenos poderosos dirán Aleluya (Ap 19,1-4). Eso mismo hizo nuestro Señor cuando en su agonía repitió las mismas palabras tres veces: «Hágase tu voluntad, no la mía». Es el deleite de todos los santos que están alrededor del Trono emplear una y la misma forma de adorar a Dios, no se cansan, es un placer siempre nuevo decir las mismas palabras una vez más. Ellos nunca se cansan; pero esas personas que se aburren ahora en la iglesia y que buscan algo más atractivo y excitante, seguramente se cansarían pronto de oírles, en vez de tomar parte en su glorioso canto.
Que todos sepan de antemano y tengan por seguro que si vienen a la iglesia a someter su corazón a rituales nuevos e insólitos, a agitar y excitar sus sentimientos, vienen a buscar algo que no van a encontrar. Queremos que se unan a los ángeles y a los santos en su adoración a Dios, que digan con los serafines «Santo Dios, Señor del Universo», que digan con los ángeles «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad», que digan como nuestro Señor Jesucristo «Padre nuestro que estás en los cielos» y lo que sigue, que digan con santa María «Mi alma glorifica al Señor», y con Simeón «Señor, ahora puedes dejar marchar a tu siervo en paz», y con los tres jóvenes arrojados en el horno encendido «Todas las obras del Señor, bendecid al Señor, alabadle y engrandecedle por los siglos de los siglos», y con los apóstoles «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y en el Espíritu Santo». Queremos que escuchen las palabras de la Escritura inspirada, y la explicación de su doctrina hecha con sobriedad y según el modelo de esa misma Escritura. Esto es lo que queremos que digan, una y otra vez: «Señor, ten piedad», «Te rogamos que nos escuches, Señor», «Señor, sálvanos», «Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo». Todas las criaturas santas están alabando a Dios de continuo. No las oímos, pero ellas oran y le alaban. Todos los ángeles, el glorioso colegio de los apóstoles, la divina congregación de los profetas, el noble ejército de los mártires, la Santa Iglesia universal, todos los hombres buenos que hay sobre la tierra, todos los espíritus y almas de los justos, todos nuestros amigos que han muerto en la fe y el temor de Dios, todos están orando y alabando a Dios. Venimos a la iglesia para unirnos con ellos. Nuestra voz es muy débil, nuesto corazón muy terrenal, nuestra fe muy pobre. No merecemos venir aquí, desde luego que no; ved qué gran favor es que se nos permita unirnos a las oraciones y alabanzas de la ciudad del Dios viviente, siendo nosotros tan pecadores; no se nos permitiría en absoluto si no fuera por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miremos fijamente a la Cruz, esa es la prenda de nuestra salvación. Recordemos siempre el nombre sagrado de Jesús, por el que los demonios eran expulsados en el pasado. Estos son los pensamientos con que debemos venir a la iglesia. Y si llegamos un poco antes de que comience el Servicio y queremos pensar en algo, podemos fijarnos no en quién entra y cuándo entra, sino en el edificio mismo, que nos hará pensar en muchas cosas buenas; o podemos buscar en el Libro de Oraciones pasajes como el salmo 84, que dice «¡Qué amables son tus moradas, Señor del Universo! Mi alma añora, desfal...