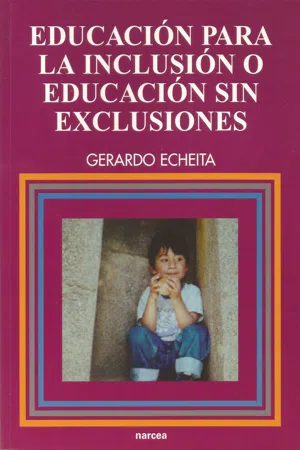
- 184 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Educación para la inclusión o educación sin exclusiones
Descripción del libro
La exclusión social es un proceso que afecta a millones de personas en todo el mundo, tanto en países en desarrollo como en nuestras prósperas sociedades occidentales. Una obra básica para entender las concepciones que durante mucho tiempo -y todavía hoy-, han mantenido las prácticas de una educación escolar poco capaz de atender a la diversidad del alumnado y, por lo tanto, excluyente y de baja calidad para muchos alumnos y alumnas y para ayudar a los lectores a comprender, por otra parte, aquellos principios y prácticas educativas que pueden conducirnos paso a paso, hacia ese horizonte siempre en movimiento de una educación de calidad para todos, sin eufemismos ni exclusiones, hacia una educación más inclusiva.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Educación para la inclusión o educación sin exclusiones de Gerardo Echeita en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Pedagogía y Educación inclusiva. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Prólogo a la 1.ª edición
Conocí a Gerardo Echeita en 1991 formando parte del equipo de personas que la UNESCO, a través de Lena Saleh, entonces responsable del área de Educación Especial de la organización, había reunido para implementar los materiales y las estrategias de formación del profesorado que configuraban el proyecto Necesidades Especiales en el Aula. Esa iniciativa de la UNESCO, que tuve el privilegio de dirigir, formaba parte de su estrategia para promover y apoyar un cambio global de enfoque o de perspectiva en la educación del alumnado considerado con necesidades educativas especiales en todo el mundo, perspectiva que tomaría carta de naturaleza en 1994 con motivo de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. Acceso y Calidad que se desarrollaría precisamente en España, en la hermosa y acogedora ciudad de Salamanca. En este sentido, bien puede decirse que este libro aparece en un momento histórico muy apropiado, pues se publica años después de la Declaración de Salamanca, emanada de dicha conferencia y en la que se proponía precisamente seguir avanzando hacia una educación más inclusiva, objetivo que es el contenido nuclear del trabajo del profesor Echeita.
No está de más recordar que esta Declaración, hasta la fecha de hoy el documento más importante elaborado por la comunidad internacional en el ámbito de las necesidades especiales, recomendaba que: “Los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales tienen que tener acceso a las escuelas ordinarias, las cuales deberían incluirlos en el marco de una pedagogía centrada en el niño y con capacidad para dar respuesta a sus necesidades”. Allí se mantuvo que las escuelas, los colegios e institutos con una orientación inclusiva son “el medio más efectivo para combatir las actitudes de discriminación, para construir una sociedad inclusiva y para alcanzar el objetivo de una verdadera educación para todos”.
Implícito a esta orientación hay un cambio de paradigma respecto a la forma con la que analizamos y consideramos las dificultades educativas. Este cambio está basado en la creencia de que los cambios metodológicos y organizativos llevados a cabo para responder a las dificultades que experimentan algunos alumnos o alumnas pueden, en determinadas condiciones, beneficiar a todo el alumnado. Bajo este punto de vista, aquellos alumnos que habitualmente son categorizados como con “necesidades especiales”, vienen a ser reconocidos como el estímulo que puede motivar el desarrollo global hacia entornos de aprendizaje enriquecidos.
Ciertamente ha de reconocerse que el movimiento hacia la inclusión y la propuesta de un cambio profundo respecto al enfoque y la provisión de servicios educativos para los alumnos con discapacidad o que experimentan dificultades al aprender, estaba ya apuntado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, el texto legal más ampliamente ratificado (187 países) de cuantos ha propiciado la Asamblea General de Naciones Unidas. Me parece oportuno recordar que en su Artículo 28 la Convención establecía el derecho de cualquier niño a la educación escolar y que ésta fuera proporcionada sobre la base de la igualdad de oportunidades. En otras palabras, la Convención sostiene el principio de no discriminación en relación al acceso a la educación por cuestiones de discapacidad. Se proponía además que las continuas justificaciones hechas en muchos países al respecto de la “bondad” de las propuestas segregadas para este alumnado, se “testaran” frente a los derechos de los niños y jóvenes a no ser discriminados, enfrentándolas para ello con lo dicho en los Artículos 28 y 29, junto con lo afirmado en los Artículos, 2, 3 y 23, en los cuales está implícito el derecho de todos los niños a una educación inclusiva, independientemente de su discapacidad.
Las Reglas Uniformes para la Equiparación de Oportunidades de las Personas con Discapacidad (UN, 1993), también tienen relevancia para estas cuestiones. Aunque no tienen la fuerza legal que sí tiene la Convención de los Derechos del Niño, proporcionan un marco global de referencia para los gobiernos a los efectos de la formulación de los derechos de las personas con discapacidad. En ellas vuelve a reafirmarse el derecho a una educación para la inclusión que asiste a todas las personas con discapacidad. De igual forma, la iniciativa para el desarrollo por la ONU de una nueva Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promovida por las organizaciones internacionales de personas con discapacidad, intenta proteger y promover sus derechos que continúan siendo violados, a pesar de los instrumentos internacionales que ya existen.
Avanzar hacia la implementación de una orientación inclusiva en la educación escolar es una tarea que dista mucho de ser fácil y el progreso que hasta la fecha se percibe en muchos países es lento. Además no se debe asumir que existe una plena aceptación de la filosofía sobre la inclusión. Hay quienes, por ejemplo, argumentan que pequeñas unidades o grupos especiales establecidas dentro de los centros escolares ordinarios pueden proporcionar el conocimiento especializado, el equipamiento y el apoyo que necesitan los alumnos con necesidades especiales y que el profesorado y el aula ordinaria no pueden ofrecer. Bajo este punto de vista, estos grupos vendrían a ser la única forma de proporcionar un acceso viable y eficaz para la educación de ciertos grupos de alumnos.
Por lo tanto, cuando nos acercamos a la cuestión de las formas y estrategias a través de las cuales deberíamos promover y apoyar el desarrollo de centros escolares que fueran eficaces en la tarea de llegar a los grupos de alumnos más vulnerables, debemos reconocer que nos movemos en un campo que está plagado de dudas, disputas y contradicciones. No obstante, también debe reconocerse que impulsados y dirigidos por la Declaración de Salamanca se están haciendo intentos en distintas partes del mundo para ofrecer una respuesta educativa de mayor calidad a este alumnado y que, a mi juicio, la tendencia general es que tales iniciativas se desarrollen, tanto como sea posible, en el contexto de los centros ordinarios y de la estructura y organización general de cada sistema educativo.
Lo importante ahora es continuar construyendo esta alternativa sobre la base de lo ya realizado, aprendiendo de la experiencia de aquellos que han intentado mover sus políticas educativas y sus prácticas escolares en esa dirección. En particular, como se subraya en este libro, debemos de encontrar las palancas de cambio (“levers”) y los puntos de apoyo que nos permitan mover los sistemas educativos en una dirección más inclusiva. Tales “palancas” son las acciones que pueden tomarse para cambiar el comportamiento de una organización y el de los individuos dentro de ella. Por supuesto que hay muchos factores que tendrán que ser considerados, pero la investigación que en los últimos años he venido desarrollando junto con mis colegas, me permite afirmar que hay dos factores –especialmente cuando ambos están fuertemente unidos-, con un enorme potencial para convertirse en tales palancas de cambio: la claridad de la definición de lo que entendemos por educación inclusiva y las evidencias que se usan para medir los resultados educativos. Permítanme explicar brevemente el significado de ambos factores.
Existe una gran confusión acerca de lo que significa de hecho “inclusión” o “educación inclusiva”, y está bien establecido, por otra parte, que las reformas educativas son particularmente difíciles en contextos donde existe una falta de acuerdo o comprensión común entre los actores educativos. Por tanto, es importante realizar esfuerzos para desarrollar un acuerdo al respecto. En este sentido, considero útil tener muy presentes los siguientes elementos que configuran una educación más inclusiva:
• La inclusión es un proceso. Es decir, la inclusión debe verse como una tarea interminable de búsqueda de mejores formas de responder a la diversidad de alumnos que aprenden. Es sobre cómo aprender a vivir con la diferencia y aprender como aprender desde la diferencia.
• La inclusión tiene que ver con la tarea de identificar y remover barreras. Ello supone recopilar, ordenar y evaluar información de una amplia variedad de fuentes para planificar mejoras en las políticas y en las prácticas educativas.
• La inclusión tiene que ver con la presencia, la participación y el rendimiento de todos los alumnos y alumnas. En este sentido “presencia” se vincula con dónde son educados los niños y jóvenes y cuánto de fiables son las instituciones escolares en las que son atendidos; “participación” hace referencia a la calidad de sus experiencias mientras están escolarizados y, por tanto, tiene que incorporar la opinión de los propios aprendices; “rendimiento” es acerca de los resultados del aprendizaje a través del currículo y no solamente en los resultados de las pruebas o evaluaciones.
• La inclusión supone un énfasis particular en los grupos de alumnos que pueden estar en riesgo de marginalización, exclusión o fracaso escolar. Esto nos hace ver la responsabilidad moral que debemos asumir para asegurar que estos grupos estadísticamente más vulnerables, sean observados cuidadosamente y que, cuando sea necesario, se tomen las medidas que aseguren su presencia, participación y rendimiento en el sistema educativo.
Mi experiencia me dice que cuando se produce un debate bien orquestado sobre estos elementos, el mismo puede servir como palanca de cambio, impulso y ánimo para que los centros escolares mejoren las condiciones que les permitan moverse en la dirección de una educación más inclusiva. Por supuesto, en dicho debate deben estar implicados todos los miembros de la comunidad educativa y, sin duda alguna, tiene que estar bien manejado.
La búsqueda de palancas potentes para el cambio también me ha llevado a concluir que, dentro de los sistemas educativos, “lo que se mide se consigue”. Nuestra investigación, desarrollada en Inglaterra y en otras partes del mundo, sugiere que el punto de partida para tomar decisiones acerca de qué información y evidencias se deben recoger para avanzar hacia una educación más inclusiva debería estar en una definición consensuada y “evaluable” de inclusión. En otras palabras, tenemos que “medir” aquello que consideramos valioso, en lugar de simplemente “valorar lo que podemos medir”, como tantas veces ocurre. En coherencia con las sugerencias realizadas anteriormente, lo que debemos hacer entonces es buscar y recoger evidencias que nos permitan valorar la “presencia, la participación y el aprendizaje” de todos los alumnos, con un mayor énfasis en aquellos grupos de aprendices considerados en riesgo de marginalización, exclusión o fracaso escolar. Es importante, también, que esas evidencias incluyan la perspectiva y punto de vista de los propios niños y jóvenes.
Creo sinceramente que la lectura del libro de Gerardo Echeita incluye elementos suficientes para guiar este trabajo pero, sobre todo, permitirá a sus lectores iniciar o continuar con su propia búsqueda respecto a lo que significa esta escurridiza idea de una educación más inclusiva. Para mí implica la creación de una cultura escolar que promueva la tarea de desarrollar formas de trabajo en los centros escolares que permitan reducir las barreras al aprendizaje y la participación del alumnado. Al hacerlo, se contribuye significativamente a la mejora escolar y a convertir las dificultades que ello entraña en estímulos, en “no problem”.
MEL AINSCOW
Catedrático de Educación
Universidad de Manchester
Universidad de Manchester
Introducción
EN LA ENTRADA A LA SALA de los toltecas del impresionante Museo Nacional de Antropología de México, México D.F., se puede leer la siguiente inscripción: “Qué grandes eran estos toltecas. Sabían dialogar con su propio corazón”.
Dialogar con su propio corazón, con uno mismo, para analizar y reflexionar honesta y críticamente sobre lo que uno siente, cree o conoce es, ciertamente, una de las capacidades que nos hacen grandes y, modestamente, sabios. Eso es lo que yo he intentado hacer en este libro; reflexionar sobre lo que creo saber, dialogar conmigo mismo para hacer explícitos de manera ordenada algunos de los pilares éticos, epistemológicos y metodológicos que enmarcan mi concepción de lo que es el paradigma emergente de la llamada “educación inclusiva”, una propuesta a la que, como otros, he llegado desde el conocimiento de la evolución que la “educación especial” ha experimentado en el último cuarto de siglo, pero que no se agota con esa tradición ni pretende ser tampoco una simple “modernización” de aquélla.
La estructura de este libro responde, por lo tanto, a esa convicción. Partiendo desde la sólida base que hoy nos proporciona el conocimiento y la experiencia profesional relativa a la “educación especial” y sin renunciar a ella, me sumo a quienes intentan articular una nueva propuesta educativa que, sin perder de vista la preocupación por los alumnos y alumnas en situaciones educativas más vulnerables, debe afectar, en esta ocasión, a todo el sistema y a todos los alumnos y no sólo a aquéllos. Esto es, la perspectiva un tanto “estrecha” de la educación especial, tanto como de la llamada “educación compensatoria”, como marcos de referencia y de actuación para estructurar la oferta educativa para el alumnado en desventaja tiene, a mi juicio, un horizonte limitado.
Se trata, sin duda, de una propuesta arriesgada –no tanto la del libro como la de una educación para la verdadera inclusión–, que se aleja un tanto de los planteamiento más al uso en nuestro contexto cuando, además, he de reconocer que se trata, todavía, de una propuesta no suficientemente bien articulada, que está en el inicio de su andadura y que, por ello, tiene seguramente algunos elementos contradictorios y, sobre todo, muy difíciles de llevar a la práctica en según qué contextos. Pero al hacerlo así no me ha movido un afán de notoriedad, sino de coherencia con lo que me dice mi propio corazón al respecto. En cualquier caso, no deja de ser una propuesta abierta a la crítica y al debate constructivo, una actitud tan necesaria como poco cultivada en los últimos años.
Con estos presupuestos y consideraciones he dedicado los dos primeros capítulos del libro a analizar críticamente la evolución y la situación actual de la educación especial, haciendo especial énfasis en resaltar las ideas y las prácticas en las que se ha ido concretando la organización de este ámbito educativo. Me ha parecido oportuno asumir como criterio de evaluación de las políticas y las prácticas educativas al uso, el concepto de calidad de vida que en la actualidad es un constructo central en los estudios sobre la discapacidad. Dichos análisis críticos, realizados tanto en términos globales como centrados en la realidad de España, son los primeros que nos permiten justificar la necesidad de un cambio de orientación que afecta tanto a la educación especial en particular como al sistema educativo en general. Ese cambio es el que identifico con los presupuestos y las prácticas de lo que se conoce como educación inclusiva. El capítulo tres está dedicado por entero a revisar las distintas perspectivas o lecturas que hoy se hacen de ese concepto –la educación inclusiva–, así como los denominadores comunes que se observan en muchos movimientos educativos que tienen esta orientación, aunque no siempre aparecen bajo esa denominación. De la consideración conjunta de los anteriores capítulos he deducido algunos de los ámbitos de intervención y contenidos que me parecen más relevantes para la formación del profesorado, en lo referente a su capacitación para atender a la diversidad, así como algunas de las principales competencias necesarias para un desempeño profesional complejo y difícil, y todo ello lo he recogido en el capítulo cuarto.
El capítulo quinto y último está dedicado a resaltar que la nueva perspectiva educativa que estamos planteando –la educación inclusiva–, necesita ser explorada y analizada en profundidad, entre otras cosas, porque puede y debe significar cosas distintas para cada comunidad educativa, en distintos contextos y en diferentes países, en función precisamente de la realidad social y educativa de cada cual. Ese trabajo de exploración y, lo que es más importante, el impulso para avanzar hacia esa meta, precisa entre otras condiciones de una permanente y vigorosa actitud de indagación colaborativa y de instrumentos que permitan a los centros escolares analizar su realidad y hacer propuestas de cambio y de mejora. Por esa razón un parte sustantiva de este capítulo está dedicada a revisar la Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. Index for Inclusion elaborada por sus autores con esa finalidad.
Cuando converso con mi propio corazón me veo a mí mismo más como un intérprete que como un compositor, si se me permite la metáfora musical, y lo digo porque buena parte de este trabajo refleja, en realidad, la síntesis, “la interpretación” que personalmente realizo sobre muchos trabajos de autores nacionales y extranjeros –que sí son verdaderos “maestros”– y a quienes, en justicia, ha de atribuírseles lo más relevante y original que en este libro pudiera encontrarse. En este sentido no puedo dejar de mencionar la gran influencia que en mi forma de ver y entender la realidad que nos ocupa ha tenido el profesor Mel Ainscow, actualmente en la Universidad de Manchester, cuyos trabajos el lector verá frecuentemente utilizados como fuente primaria de las reflexiones que realizo a lo largo de estas páginas. Sirvan también estas palabras como reconocimiento y como agradecimiento por lo mucho que me ha enseñado y, ojalá, para suscitar entre quienes tengan este libro entre sus manos el deseo de consultar directamente sus trabajos, algunos de los cuales la Editorial Narcea ha tenido el gran acierto de difundir entre nosotros.
La formación del profesorado, tanto en su vertiente de formación inicial como permanente, es uno de los ámbitos profesionales a los que he dedicado y dedico buena parte de mis energías y, por ello, en la elaboración de este libro ha estado muy presente el objetivo de preparar un texto que, sobre todo, pudiera servir de apoyo a la docencia de maestros y profesores interesados en esta temática. En este sentido considero que con este trabajo se puede ayudar al profesorado en formación a adoptar una forma distinta y más constructiva de acercarse a la realidad de aquellos alumnos en situaciones de desventaja. La perspectiva que quiero resaltar consiste, básicamente, en no preguntarse tanto cuáles s...
Índice
- Cubierta
- Título
- Índice
- Prólogo a la 3.ª edición de Gerardo Echeita
- Prólogo a la 1.ª edición de Mel Ainscow
- Introducción
- 1. La “Educación Especial” a examen: Definiciones y respuestas
- 2. La “Educación Especial”, un ámbito que se resiste a cambiar
- 3. ¿Por qué hablamos de Educación Inclusiva? La inclusión educativa como prevención para la exclusión social
- 4. Educación de calidad para todos. Ambitos de intervención y competencias del profesorado para un desempeño profesional complejo
- 5. Explorando la nueva perspectiva: propuestas e instrumentos para una investigación colaborativa
- Bibliografía
- Página de créditos