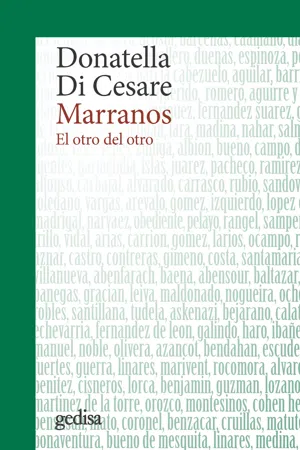![]()
La teología de los marranos
Separados de los demás judíos, al principio a los marranos no les fue difícil preservar ritos, ceremonias y costumbres. Quedaron, en adelante, entregados a la fidelidad de su recuerdo. Tenacidad, obstinación y empeño no evitaron, sin embargo, que la memoria se debilitara y el conocimiento se agotara. Aislados del resto del mundo judío, desaprendieron la lengua, olvidaron la liturgia y descuidaron las usanzas. Puesto que una observancia pública y activa era imposible, la forma de vida judía dejo paso a una religiosidad íntima, conformada al secretismo, confinada en la esfera privada e interior. El eclipse de una tradición común que habría debido asegurar un vínculo unificador acabó por provocar, además de la inevitable disimulación individual, toda una variedad de cultos. Vaciada, fragmentada, la religión de los marranos adquirió coloraciones diferentes y se declinó en plural.
Ciertos aires de familia son, no obstante, perceptibles, y reconocibles los rasgos característicos de una teología que, dada su constitución dual, fue hebraica por aspiración y cristiana en algunos de sus elementos. El credo de fondo era escueto y fácil de memorizar: fuera de la Ley de Moisés no hay salvación, y el Mesías no ha llegado aún. Repetidos cientos de veces, en las cámaras de tortura, en las oraciones y los cánticos, en la iniciación de los hijos, sobre las piras de los autos de fe, estos dos artículos encierran el núcleo inconcuso de la teología de los marranos. Con el tiempo, sustituyeron a la confesión de fe hebraica, el shemá Israel, «escucha Israel». De hecho, ¿qué judío se habría preocupado por una salvación individual y, por añadidura, del alma separada del cuerpo? ¿Y cuál de ellos habría imaginado asegurársela sólo con su religión? Se adivina, sin embargo, que la «salvación del alma», un ansia tan profundamente católica, no debía de ser una fórmula inspirada por la jerga de los inquisidores, sino la respuesta a la aflicción del marrano, que, consciente de estar infringiendo, en esta vida, la ley judaica, se volvía cristianamente hacia un más allá donde quién sabe si su alma podría redimirse.
Hasta el núcleo de su teología tenían doble, dividido. El marrano repetía hasta su muerte, sin rendirse, contenidos y aspiraciones judaicos, pero lo hacía en aquel contexto católico contra el cual se rebelaba y cuyo sentido, muy a su pesar, acababa confirmando precisamente con su oposición. La disonancia no era, pues, el resultado contingente de un sincretismo fallido, sino que revelaba, más bien, una profunda dualidad.
Pero las aspiraciones no pueden subestimarse. Surgido de la conversión violenta, el marranismo fue también el deseo obstinado de mantener los lazos con la tradición hebraica, de conservar un vínculo, por tenue que fuera.
Dios es uno; no puede ser trino. El mensaje del hebraísmo al mundo lo llevaron los marranos consigo. Nunca aceptaron ni la doctrina trinitaria ni la de la encarnación, tenidas por idolatría. Como también consideraban idolátricas las imágenes que, a veces con admiración, contemplaban en las iglesias. No sólo pesaba sobre ellos la prohibición judaica de las imágenes, que no habían olvidado. Compelidos a simular, a guardar las apariencias, las formas católicas, detestaban la teatralidad, la puesta en escena, el triunfo de las imágenes. Se retraían a su secreta intimidad, donde permanecían fieles al Dios invisible. Para remarcar esta diferencia fundamental, introdujeron en el español, en lugar del normal «Dios», que sonaba a plural, el singular «el Dio» que, sin la «s» final, expresaba su disconformidad y apuntaba a la unicidad. En latín, se detenían después del gloria patri. «En el nombre del Señor, Adonai, amén» era la cláusula final a la que recurrían.
Replegados sobre sí mismos, reconcentrados en una fe secreta, ¿cómo practicaban su religión? ¿Que había sido de las fiestas y los ritos cotidianos en un judaísmo conservado parcialmente, modificado sin sentir, mezclado con usos y elementos cristianos, empobrecido primeramente por el peligro y el miedo, mermado e incompleto por faltarle sus fuentes y cada vez más atrofiado? El enflaquecimiento de una doctrina confiada casi por entero a la transmisión oral, el olvido de las costumbres y la incertidumbre creciente sobre cómo comportarse hicieron que la religión de los marranos se distinguiera del judaísmo no por los añadidos. Ante la duda, mejor abstenerse. Lo vedado y lo prohibido se impusieron.
El vacío se compensó con la renuncia. Lo importante era evitar la apostasía. Pero el íntimo rechazo contrapuesto a las maneras católicas acabó por incidir en los contenidos judaicos. Dicha negación se tradujo entonces en una especie de privación, pero no sin antes sufrir la influencia del católico concepto de sacrificio. De suerte que la religión de los marranos fue un judaísmo por detracción. Se multiplicaron los ayunos mientras se hacía casi imposible celebrar las festividades gozosas. Por lo demás, debía de dominar una atmósfera de profunda desdicha, pérdida y desconsuelo. Los marranos sabían bien que el suyo era un judaísmo incompleto. Aun así, el incumplimiento de los preceptos provocaba un agudo sentimiento de impotencia, una frustración mortificadora. Nada podía mitigar su angustia, provocada por su paradójica condición: por más que se esforzara, el criptojudío no conseguía ser realmente un judío. Estaba en peligro porque estaba en falta. En la dualidad constitutiva del marrano, pecado y culpa se redoblaban. Porque se añadía la desazón por la nueva fe a la que en apariencia se había convertido. Este doble peso oprimía la existencia del marrano que había escogido la emigración interior. Ya se tratara de una idea judía de culpa, de un pecado original de cuño católico o una mezcla de ambos, la expiación parecía el único remedio.
Cuanto más inminente era el peligro de verse descubiertos, más su judaísmo se modificaba y se vaciaba. Con el paso de los años, también los últimos vestigios de la liturgia desaparecieron. Al final, apenas un susurro, sólo Adonai se dijo. Mientras duró la clandestinidad, los marranos acudieron a diversas fuentes. Dado que el Talmud resultaba inaccesible y que se confiscaban los textos judaicos, incluidas sus traducciones, se concentraron en el Antiguo Testamento, mantenido por la Iglesia dentro del canon bíblico, y trataron de tomarlo a la letra, de interpretarlo en el contexto de su trágica situación. A los salmos y a los textos de los profetas les confirieron una relevancia especial. No faltaron sabios y rabinos que, desafiando el peligro, partieron de Tesalónica, Venecia, Marsella y otras comunidades judías para entrar en la península ibérica llevando consigo, además de los sidurim, los libros de plegarias, también su saber. Resultaron decisivos, por paradójico que pueda parecer, los edictos publicados por la Inquisición, en los que se recogían las pruebas contra los «herejes» y los «judaizantes» condenados en los autos de fe. Creencias, prácticas, usos, hasta recetas —como la de la adafina, un suculento y elaborado plato principal que se preparaba para el sábado— se conservaron gracias al celo puntilloso del Santo Oficio. Muy a su pesar, la Inquisición se convirtió, así, en una especie de escuela de judaísmo. Sólo que, como las informaciones eran a menudo poco precisas, los inquisidores terminaron siendo también innovadores y contribuyeron al desarrollo de una religión peculiar.
¿Cuándo descubría un cristiano nuevo que era un criptojudío? ¿Cuándo lo iniciaban en el secreto de los marranos, mantenido en la intimidad de la familia con todo cuidado y circunspección? No era fácil encontrar solución a tal dilema. Si los hijos, educados como católicos devotos, descubrían el secreto demasiado pronto, podían desvelarlo sin querer, poniendo en peligro la vida de todos. En cambio, si se esperaba mucho, el catolicismo prevalecería. De ahí que se eligiera, según se desprende de numerosos testimonios, la fecha del bar mitzvá, que, según el rito judío, establece la entrada en la edad adulta al acabar el decimotercer año. Para los cristianos nuevos se trataba, en cambio, de la entrada en la clandestinidad, de una iniciación a los misterios y los cultos del marranismo. Era, además, el momento en que se revelaba a los hijos el nombre hebreo que, de manera furtiva, les habían asignado durante la ceremonia del bautizo. La iniciación debía de ser un acontecimiento traumático. Hijos e hijas descubrían que no eran lo que creían ser, o lo que habrían debido ser: buenos cristianos, sencillamente. En cambio, eran cristianos sólo en apariencia, peor aún, eran judíos encubiertos, ni siquiera judíos de verdad. Su identidad quedaba dividida, segmentada, fragmentada. El desgarramiento se extendía a su pasado y proyectaba una sombra sobre su futuro. Salvo que quisieran convertirse a su vez en traidores, se verían obligados a compartir el secreto y en dicho secreto vivir para siempre. La impropiedad se mezclaba a la culpa, un punzante sentimiento de rebelión a la petición de perdón.
No sorprende que mientras iban desapareciendo muchos rituales, empezando por la circuncisión, mientras numerosas prácticas quedaban olvidadas y más de una fiesta caía en desuso —como rosh hashaná, el año nuevo judío—, se concediera un significado especial al kipur. Los marranos, interpretando el término hebreo sólo por asonancia, lo llamaron el día puro, o de la purificación; se lo conocía también, no obstante, como «ayuno mayor», el gran ayuno. Quipur, antepur, equipur, cinquepur: aunque deformado, el término se ha conservado, a lo largo de centurias, hasta el siglo pasado, y ha sido uno de los vestigios más duraderos. Los marranos trataban por todos los medios de celebrar aquel día de expiación ayunando, encendiendo velas «por los vivos y por los muertos», recitando salmos, comentando las profecías mesiánicas de la Biblia. Conforme a la tradicional práctica judía, se disculpaban unos con otros por las ofensas cometidas y recibidas. Pero ¿cómo implorar el perdón por aquel pecado que comprometía su existencia en origen, un pecado original del que no se liberarían? ¿Cómo confesar la verdad, cuando el engaño iba a repetirse? ¿Cómo prometer no volver a caer en el pecado, si sobrevivían en la transgresión, si sus vidas eran una perenne caída? Aquella dualidad del marrano, que mermaba y dañaba su ser, no desaparecería ni siquiera tras el yom kipur.
A primera hora del ocaso resonaba la antigua y dramática melodía del kol nidré. Se anulaban los votos y se levantaban las prohibiciones. Pero, para los marranos, aquella ceremonia debía de representar el momento álgido del tormento. Justo cuando habrían podido ser readmitidos en la comunidad, se veían obligados a autoexcluirse, pidiendo de antemano que quedaran cancelados los compromisos que habrían cumplido en el año que entonces comenzaba.
Se consolaban recordando que en el judaísmo el pecado no es inextirpable. ¿Acaso no estaban mancillados por la culpa los grandes protagonistas del relato bíblico? Entonces, ¿por qué aquellos pobres marranos habrían debido perder la esperanza? ¿No había sido perdonado el rey David, del cual había nacido la estirpe del Mesías? A diferencia del Mesías cristiano, nacido de una pureza virginal, el de los judíos venía de un linaje bastardo.
Sentían predilección por la figura de Rut, la moabita que se había unido al pueblo judío: demostraba, según la veían, que las barreras no eran insuperables y que algún día la unión sería posible. Pero se reconocían sobre todo en la reina Ester, quien, ocultando sus orígenes, y obligada por ello a violar la ley judaica, había salvado a su pueblo del exterminio. En la historia de aquella marrana ante litteram creían ver la premonición de su propio destino. Hermana, madre, «patrona» —un concepto, éste, muy católico—, la reina fue santificada y, en la fórmula portuguesa largo tiempo conservada, se convirtió en Rainha Santa Ester. Como se ha dicho más arriba, precisamente porque la audaz reina encendía su imaginación, los animaba y los confortaba, el purim, que les parecía relacionado con el día de la expiación —el kipur—, se convirtió en una efeméride anual extraordinaria, celebrada el primer plenilunio de febrero (y no, como habría debido ser, según el calendario judío, en el mes de adar). Sólo que para los marranos no era una fiesta: no tenían salvación alguna que celebrar, menos aún una victoria. Habría sido una insensatez abandonarse a la embriaguez del vino o al solaz del juego de disfraces —ellos, que estaban obligados a disfrazarse a diario—. A la espera de un milagro no manifiesto, el ayuno de Ester, que habrían debido observar la vigilia, se prolongaba entre ellos tres días, siguiendo el dicho del relato bíblico.
Dentro del muy mermado ciclo festivo, la pascua judía, pésaj, recuerdo de su liberación de Egipto, conservó un significado decisivo. Pese a no disponer ya del hagadá, el texto leído durante la cena ritual del séder, los marranos la celebraban con particular fervor, tomando el precepto bíblico a la letra. Así, siguiendo una costumbre que los judíos habían abandonado hacía ya tiempo, daban fin del cordero en pie y bastón en mano, listos en todo momento para abandonar su Egipto. A esta invención se le añadió otra, en la cocción del pan ácimo sin levadura denominado «pan santo» por asociación con la eucaristía: durante su preparación se quemaba una porción de la masa, una reminiscencia de la práctica religiosa judía seguida con el jalá, el pan del sábado. Con el tiempo, la cocción del pan ácimo, que atraía la mirada advertida de los inquisidores, se convirtió en una ceremonia no menos importante que el séder.
Probaron a cambiar las fechas para eludir los controles; sometieron su memoria a un esfuerzo extenuante, y cuando ésta ya no pudo prestarles apoyo, partiendo de versículos bíblicos o de lo que aún podían recordar de los textos antiguos inventaron nuevos ritos con los que sustituir aquellos que habrían podido traicionarles, y compusieron oraciones en verso de las que no quedan sino unas decenas de páginas. Confiada a la tradición oral, la liturgia se redujo y se simplificó; el hebreo dejó paso al judeoespañol, al castellano, al portugués, al latín. Abundaban en el ritual los elementos tomados del catolicismo. Se arrodillaban, en lugar de estar en pie. Pese a rehuir el mar...