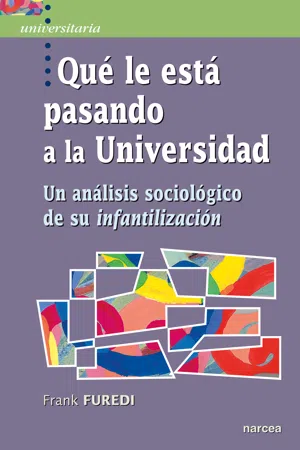
eBook - ePub
Qué le está pasando a la Universidad
Un análisis sociológico de su infantilización
- 224 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
¿No te parece que la Universidad ya no es lo que era?
Es innegable que las universidades y sus miembros están sufriendo una transformación radical, que nos atañe a todos en tanto que miembros de la sociedad.
¿Qué conclusiones sacamos de la creciente tendencia a vetar a determinados profesores oradores? ¿Cuál es el sentido de las advertencias sobre los contenidos que se imparten en la universidad, la apropiación cultural, las microagresiones a los estudiantes o la interpretación de los llamados espacios seguros? ¿Y por qué hay algunos estudiantes que opinan que la libertad de cátedra no existe realmente?
Estos curiosos e inquietantes acontecimientos en los campus a ambos lados del Atlántico se han convertido en motivo de preocupación, y con razón. Por ello el autor ofrece una respuesta a estas y otras preguntas, en un libro que a nadie dejará indiferente.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Qué le está pasando a la Universidad de Frank Furedi en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Éducation y Éducation générale. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
1
Convertir las emociones en un arma arrojadiza
La poderosa autoridad que la cultura de la terapia ha llegado a ejercer sobre la educación superior me resultó clara por primera vez en el invierno de 1999. Mientras esperaba para reunirme con un amigo en el lobby del sindicato de la Universidad de Londres, me llamó la atención un gran cartel que estaba desplegado de forma destacada en la pared, anunciando una de los innumerables teléfonos de ayuda que se brindan a los estudiantes. En letras en negrita proclamaba: «Mantener la compostura pasó de moda ya en la década de 1940». Me pareció que esta aparente celebración de la emotividad contenía una importante afirmación sobre nuestros tiempos14. Mantener la compostura había sido sustituido por una sensibilidad que celebraba el despliegue de fragilidad. La universidad del siglo XXI sería una institución casada con un nuevo sistema de valores hecho de teléfonos de ayuda, grupos de apoyo, servicios de asesoramiento, mentores, facilitadores y conformismo emocional.
En las universidades angloamericanas de hoy, el despliegue público de emotividad, vulnerabilidad y fragilidad sirve como recurso cultural por medio del cual los miembros de la comunidad académica expresan su identidad y hacen declaraciones acerca de los problemas por los que pasan. Los estudiantes recién llegados han pasado por un proceso de socialización que les alienta a exigir validación y, cuando esta no está disponible, les dispone para desplegar rabia e indignación.
Una inquietante ilustración de esto la brinda la famosa controversia en Yale de noviembre de 2015. Empezó con un correo electrónico, dirigido a todo el campus, del Comité de asuntos interculturales de la Universidad de Yale, recordando a los estudiantes que tuvieran cuidado de no llevar disfraces culturalmente ofensivos en Halloween; el tipo de comunicación infantilizadora sobre la conducta estudiantil que ha adquirido un carácter ritual en los campus norteamericanos. Esta vez, un miembro del profesorado, Erika Christakis, fue la excepción a ese tono paternalista y comunicó un mensaje de su marido, Nicholas Christakis, profesor de psicología en Yale y máster en la universidad de Silliman College. El mensaje sugería que «si no te gusta el disfraz de alguien, mira hacia otro lado, o dile que te ofende», y concluía que «la libertad de expresión y la capacidad para tolerar la ofensa son las marcas de una sociedad libre y abierta».
El correo electrónico provocó que algunos estudiantes objetaran que la sensibilidad cultural era un asunto mucho más importante que debía triunfar sobre la libertad de expresión. Tanto Erika como Nicholas Christakis fueron denunciados por ignorar asuntos racialmente sensibles e importantes. En línea con el sistema de valores terapéutico que domina los campus, los manifestantes expresaron el asunto de la sensibilidad racial por medio del lenguaje psicológico del daño emocional; como prueba de ello, dirigieron la atención hacia el daño que el correo electrónico de Christakis había causado en su propio estado mental.
De acuerdo al informe de la reunión organizada por el presidente de Yale, Peter Salovey, con los estudiantes que se sintieron molestos por el correo electrónico de Erika Christakis, los «estudiantes se lamentaron abiertamente, sollozaron y compartieron sus vivencias con el profesorado». Algunos aparentemente objetaron el hecho de que los miembros de la administración de la universidad no reaccionaran también por medio del lenguaje de la emoción. Lex Barlowe, la presidenta de la Black Student Alliance de Yale, se lamentó de que «incluso el dolor de los estudiantes no despertara en la sala ninguna empatía visceral». En su relato de esta reunión, Barlowe parecía incrédula respecto al hecho de que los administradores no respondieran emotivamente al relato que hacían los estudiantes de un «trauma tan profundo». Ella señaló que «los administradores no se mostraron para nada emocionados, lo que nos resulta extraño y difícil», aparentemente, «saludaban a la gente como si estuviéramos en una reunión normal, a pesar de que las personas estuvieran llorando»15. Al final, Salovey acogió las emotivas palabras, políticamente correctas, el lenguaje de la emotividad, informando al público de que había escuchado los «gritos de ayuda» de los estudiantes y prometió abordar su «gran aflicción».
En efecto, algunos de los manifestantes reaccionaron a las críticas de Erika Christakis respecto a la infantilización de los estudiantes exigiendo ser tratados como si fueran frágiles niños con necesidad de validación por parte de sus padres. Al escribir para el Yale Herald, Jencey Paz, un estudiante, se quejaba: Nicholas Christakis es «profesor en el Silliman College, y su trabajo es cuidar de nosotros, y no lo está logrando»16. Paz reportaba «tengo amigos que no están yendo a clase, que están perdiendo horas de sueño, que se saltan comidas, y que están sufriendo ataques de nervios». El lamento de Paz sobre el trauma infligido a los estudiantes por un correo electrónico directo se mezclaba con una crítica al intento de abordar el problema por medio del debate racional. «Pero no queremos debatir más», argumentaba, «Christakis debe dejar de instigar un mayor debate», porque la gente está «sufriendo».
El debate y, se ha dado a entender, el desacuerdo y la crítica, son retratados como dañinos para la gestión de los asuntos del campus. Este episodio muestra que al menos una parte de la comunidad universitaria se ha alienado de lo que había operado hasta ahora como el alma de la vida académica.
La demanda de Paz de ser «cuidado» por parte de un miembro del profesorado evoca el espíritu propio de nuestros tiempos. Lo mismo sucede con la estrategia de dramatizar el daño psicológico causado por las ideas comunicadas a través de un correo electrónico. Se puede decir que el rasgo más significativo de este incidente en Yale es el estilo incómodo con el que los estudiantes indignados revisten de autoridad moral la narrativa de la emotividad. La queja de que los miembros del profesorado no fueran «emotivos» sino que trataran de responder a los estudiantes con un lenguaje desapasionado indica la baja estima que se le atribuye a la razón. Desde la perspectiva de los manifestantes de Yale, el propio intento de instigar el debate no solo ignora el dolor sufrido por los estudiantes sino que además contribuye al daño que experimentan.
La única respuesta del profesorado que sería aceptable para los estudiantes es la validación de su dolor. Sin esa validación, los estudiantes se sentían con derecho a sentir que se les faltaba al respeto y se les trataba mal.
Es la asociación de la libertad de expresión con infligir un daño emocional lo que representa uno de los rasgos más distintivos del espíritu antiliberal. Una vez que el debate se percibe como un medio para producir malestar, y una vez que la libertad de expresión es considerada como un factor de riesgo para causar dolor emocional, el estatus de la libertad de cátedra y de la libertad de expresión se ven irremediablemente comprometidos. Se convierten en lujos negociables que se pueden intercambiar por bienestar emocional.
El guion cultural de la vulnerabilidad
No es posible comprender el incidente de Yale, ya no digamos el sistema de valores dominante que motiva la conducta y actitud de muchos jóvenes en la educación superior y las numerosas disputas que rodean las políticas de los campus, sin una panorámica de las expresiones culturales y los ideales que influyen en su comportamiento. El lenguaje de la emotividad, que dirige la atención hacia la frágil identidad de los estudiantes se basa en recursos culturales que dominan en el conjunto de la sociedad. Los términos usados en Yale que se refieren al trauma, a los ataques de nervios o al dolor se han convertido en conceptos que se dan por sentados y por medio de los cuales la gente dota de sentido a los problemas de la vida (Furedi, 2004). Como observa Mark Neocleous (2012: 188-189), «¡Eso fue realmente traumático!» se considera en la actualidad una respuesta apropiada a cualquier acontecimiento que antes habría sido descrito como «más bien desagradable» o «bastante difícil».
La transformación de los estados psicológicos dramáticos, tales como el trauma, en banales conceptos culturales, tiene importantes implicaciones para la manera en que la gente dota de sentido sus problemáticas. Mientras que la experiencia de malestar se convierte en igual a daño psicológico, la percepción de la gente de la realidad cotidiana se altera. Dado que la afirmación «Me siento ofendido» o «Me siento incómodo con tus palabras» dirige la atención hacia daños psicológicos, legitima el llamamiento a poner fin a la discusión. También le da derecho a la gente a protegerse tanto de la crítica como del juicio. Esta reformulación de los problemas existenciales como déficits emocionales se ha integrado en la cultura, hasta el punto de que están disponibles para «la construcción de la realidad cotidiana» (Gergen, 1990: 362).
Una de las manifestaciones más claras de esta tendencia es el uso generalizado y no cuestionado del término «vulnerable». La vulnerabilidad y sus términos complementarios, «grupos vulnerables», «el vulnerable», y «los más vulnerables», se usan para representar y describir una creciente gama de grupos y personas. Los términos «hombre vulnerable» y «mujer vulnerable» indican déficits no especificados que aun así pueden connotar el atributo positivo de alguien en contacto con sus sentimientos.
El término ‘vulnerabilidad’ se usa habitualmente como si fuera un rasgo permanente de la biografía de la persona. Se presenta y se experimenta como un estado natural que da forma a las reacciones humanas, y es una etiqueta que describe frecuentemente a grupos enteros de la sociedad. Esta es la razón por la que se ha vuelto común usar el concepto recientemente creado de «grupos vulnerables». Esto no se refiere simplemente a grupos distintos de individuos con problemas psicológicos o económicamente desfavorecidos. Se asume automáticamente que los niños —todos los niños— son vulnerables. Un estudio sobre la emergencia del concepto de «niños vulnerables» muestra que en la mayoría de literatura publicada, el concepto se trata como «relativa y obviamente concurrente con la infancia, cosa que requiere un poco de exposición formal». Es una idea que se da por sentada y que rara vez se elabora, y «los niños se consideran vulnerables como individuos por definición; tanto por su inmadurez física como por la percepción de otras inmadureces». Es más, este estado de vulnerabilidad se presenta como un atributo intrínseco: se «considera como una propiedad esencial de los individuos, como algo que es intrínseco a la identidad y personalidad de los niños, y que es reconocible a través de sus creencias y acciones, o de hecho a través sencillamente de su apariencia» (Frankenberg et al., 2000: 588-589).
La percepción de vulnerabilidad está tan profundamente inmersa en nuestro imaginario cultural que es fácil que pasemos por alto el hecho de que es un concepto inventado de forma relativamente reciente (Furedi, 2007).
El término «grupo vulnerable» no existía en la década de 1970. Un estudio señala que la tendencia a enmarcar los problemas de los niños por medio de la metáfora de la vulnerabilidad se volvió visible a finales de los ochenta pero despegó en la década de 1990 (Frankenberg et al., 2000: 588-589). Y cuando estos niños se convirtieron en jóvenes y llegaron a las puertas de la universidad, siguieron poseyendo esta identidad.
La emergencia del término «estudiante vulnerable» se desarrolló en paralelo a tendencias culturales más amplias. Nuestra búsqueda en la base de datos LexisNexis en periódicos en lengua inglesa no logró encontrar ninguna referencia a «estudiantes vulnerables» durante la década de 1960 y 1970. Hubo 13 referencias a estudiantes vulnerables durante los ochenta, de las cuales siete se referían a alumnos de escuelas. La primera referencia a estudiantes universitarios vulnerables apareció en The Times (Londres) en 1986, en The New York Times en 1991 y en The Guardian en 1995. Pero como se ilustra en la Tabla 1.1 se produjo un significativo aumento de las referencias a estudiantes vulnerables durante los noventa, y una verdadera explosión del término en la primera década del milenio.
| TABLA 1.1. REFERENCIAS A «ESTUDIANTES VULNERABLES» EN LA BASE DE DATOS LEXISNEXIS | |
| 1990-1995 | 55 referencias |
| 1995-2000 | 127 referencias |
| 2000-2005 | 383 referencias |
| 2005-2010 | 1.136 referencias |
Durante el año 2015-2016, hubo 1.407 referencias a nuestro término de búsqueda. Incluso teniendo en cuenta la posibilidad de que LexisNexis haya ampliado las fuentes citadas en su base de datos, el destacable aumento de las alusiones a la vulnerabilidad de los estudiantes ilustra la importante transformación de la manera en que los estudiantes universitarios son representados y percibidos30.
El vocablo «vulnerable» no debe interpretarse meramente como un nuevo término para el débil o el desposeído. La vulnerabilidad se usa para significar un atributo psicológico que está vinculado con el propio sentido de la condición contemporánea de persona y evoca un enfoque distinto del ideal de la agencia humana. Es integral a la conciencia por medio de la cual la gente construye su realidad. La tendencia a representar la vulnerabilidad como una importante dimensión de la identidad es algo que se concede y se acoge. También se han adueñado de ello diversas organizaciones de defensa y grupos de presión para legitimar su causa. Esa es la razón por la que la gente puede empezar tan fácilmente a pensar en ellos mismos y en los demás como en riesgo de daño psicológico. A este respecto, los estudiantes de Yale que alardearon de su trauma frente a las autoridades universitarias se basaban en un guion cultural que da forma al comportamiento de la gente mucho más allá de los campus universitarios.
La versión del siglo XXI de la condición de persona comunica una narrativa que continuamente plantea dudas acerca de la capacidad emocional de la gente para lidiar con los daños psicológicos y emocionales. La transformación de la aflicción en una condición de perjuicio emocional tiene como premisa la creencia de que es probable que las personas se vean seriamente dañadas por encuentros desagradables y los reveses de la vida diaria. Como explicaremos en el Capítulo 8, la actual discusión sobre las advertencias de contenido en las universidades indica que el término «trauma» puede aplicarse a experiencias tan banales como que te molesten mientras lees sobre acontecimientos preocupantes18.
La sensibilidad actual hacia la vulnerabilidad de las personas ante el daño psicológico se basa en un relato singularmente pesimista del funcionamiento de la subjetividad humana y la condición de persona. Los recortes de las expectativas en relación a la agencia humana, junto a la normalización de la sensación de indefensión, están íntimamente vinculados al estado de ánimo general de pesimismo cultural que aflige a las sociedades occidentales (Furedi, 2005). Numerosos estudios e informes señalaban en la década de 1970 que la confianza y el respeto por las instituciones en las sociedades occidentales habían tomado un giro dramático. Desde entonces, el extrañamiento de la gente en relación a la política y la vida pública iba íntimamente en paralelo a un estado de ánimo fatalista y de pesimismo cultural. Lo que le siguió fue una ostensible pérdida de convicción en la capacidad de la gente por dar forma o alterar sus circunstancias. Fue esta sensación de pérdida lo que creó las condiciones en las que pudieron florecer las ideas sobre la identidad frágil y la vulnerabilidad.
En su soberbio estudio sobre este importante cambio cultural, el crítico social Christopher Lasch (1984: 60) lo atribuyó a la importancia que las sociedades occidentales —y América en particular— le dan a la cuestión de la supervivencia desde principios de los setenta en adelante. Un síntoma de esta obsesión con el survivalismo fue la normalización de la crisis y una tendencia a percibir cualquier problema, no importa lo «fugaz o poco importante» que sea, como una «cuestión de vida o muerte». La tendencia a inflar el riesgo y peligro iba en paralelo a la idealización de la seguridad y la supervivencia como valores por derecho propio. Las décadas que siguieron a la discusión del survivalismo por parte de Lasch fueron testigo de una creciente inclinación a percibir la condición humana como un estado inalterable de impotencia.
Aunque la sociedad hoy en día aún sostiene los ideales de la autodeterminación y la autonomía, los valores asociados con estos ideales son cada vez más ignorados por un mensaje que hace hincapié en la calidad fundacional de la debilidad humana. El modelo de la fragilidad humana se transmite a través de influyentes ideas que cuestionan la capacidad de la gente para asumir el control sobre sus asuntos.
El cultivo del estudiante vulnerable
El hecho de que algunos estudiantes de las universidades de la Ivy League esperen que los gestores de las instituciones cuiden de ellos es el resultado de su experiencia previa de socialización y educación. A pesar de que ocasionalmente se afirme la importancia de promover los valores de independencia y autosuficiencia, las prácticas asociadas con el sistema de valores dominante en materia de socialización son mucho más proclives a fomentar actitudes de dependencia.
Las complejas tensiones emocionales que son parte integral del proceso de maduración se plantean ahora como angustiosos acontecimientos con los que no se puede esperar que lidien los niños y jóvenes. Y, sin embargo, es abordando estas turbulencias emocionales que los jóvenes aprenden a gestionar riesgos y ganan una comprensión de sus fortalezas y debilidades. En vez de animarles a adquirir una aspiración de independencia, muchos jóvenes son sometidos a influencias que promueven un comportamiento infantil. La infantilización de los jóvenes es el resultado involuntario de prácticas de crianza que se basan en niveles de apoyo y supervisión que encajan más con los niños pequeños. Las relaciones de dependencia que se alimentan a través de estas prácticas sirven para prolongar la adolescencia hasta el punto de que muchos jóvenes de entre veinte y treinta años no se perciben a ellos mismos como adultos.
Aunque la infantilización se ha asociado tradicionalmente con el supuesto fenómeno de la sobreprotección maternal, hoy en día la prolongación de la adolescencia está culturalmente refrendada. En el caso de las universidades, está reforzada institucionalmente.
Varios comentaristas han dirigido la atención hacia lo que ello...
Índice
- Cubierta
- Título
- Índice
- PREFACIO
- INTRODUCCIÓN
- 1. Convertir las emociones en un arma arrojadiza
- 2. Los daños que afectan a la Academia
- 3. La cultura de la guerra
- 4. La metáfora del «espacio seguro»
- 5. Purificación verbal o «medir las palabras». La patologización de la libertad de expresión
- 6. La teoría de la «microagresión». La hipervigilancia sobre las formas y el pensamiento
- 7. El conflicto cultural sobre los valores fundamentales
- 8. Advertencias de contenido. La representación de la conciencia
- 9. Por qué la libertad académica no debe ser controlada
- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Página de créditos