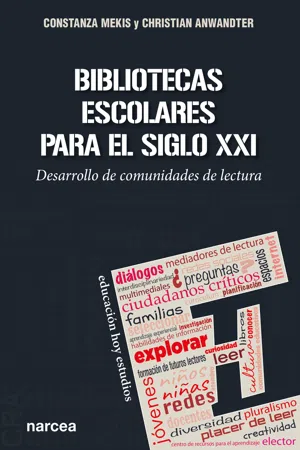![]()
1
Escenario para la formación de futuros lectores
PREGUNTAS INICIALES
Las bibliotecas escolares se caracterizan por su labor diaria, en contacto con sus usuarios. Pero, simultáneamente, requieren pensar y planificar su futuro. Si bien, en gran medida, se ha logrado desplazar la concepción de la biblioteca escolar como un lugar de depósito de libros, donde los estudiantes no tenían acceso directo a ellos ni se fomentaba tampoco su curiosidad, la creciente acumulación de cambios en las prácticas y soportes de lectura invitan a repensar su rol en las escuelas.
Han surgido, qué duda cabe, nuevas necesidades. Esto va más allá de plantear el problema en términos del número de lectores. Se trata de imaginar el entorno en el que la lectura se llevará a cabo, así como los tipos de lectura predominantes y las formas de acercamiento y socialización ante distintos tipos de textos.
La pregunta que podemos plantearnos es: la biblioteca escolar concebida como un centro de aprendizaje, ¿responde a los cambios y desafíos aparecidos en la última década? Para responder a esta pregunta, nos parece importante pensar en dos cuestiones complementarias. Por una parte, es necesario descifrar e indagar las características de los nuevos lectores, pero, sobre todo, pensar en los lectores por venir. Por otra parte, la misión de la biblioteca escolar merece también replantearse a la luz de las nuevas generaciones de lectores.
¿Qué significará formar lectores para estas nuevas generaciones? Y, sobre todo, ¿cómo ayudarlos, desde la biblioteca escolar, a potenciar sus experiencias y aprendizajes lectores?
Estas preguntas recorren este libro. Sin embargo, en este capítulo, queremos detenernos en los cambios de las prácticas de lectura y escritura. Pues es a partir de estos cambios, y de las tendencias que permiten vislumbrar el escenario de la lectura por venir, que podemos imaginar los nuevos lectores con mayor precisión. Esto pasa por entender e integrar el impacto de Internet y las redes sociales en nuestro entorno. Como veremos, estos cambios generan en muchos casos excesivo entusiasmo o excesivo temor.
Más allá de estas reacciones extremas, sí creemos fundamental reflexionar acerca de qué es lo que se quiere transmitir a los nuevos lectores de aquello que ya conocemos, del mundo del libro y de la historia de la literatura. Por otro lado, es importante esforzarse para comprender las expectativas que estos nuevos lectores pueden tener tanto de la biblioteca escolar como de los docentes en tanto que mediadores de la lectura.
Formar lectores implica preparar a niños, niñas y jóvenes para leer en un entorno similar a aquel en que deberán desenvolverse. También implica darles la flexibilidad necesaria para que puedan adaptarse a los cambios que ellos, con el tiempo, también enfrentarán. Formar lectores significa dar oportunidades de lectura acordes a esa realidad, y entregar las herramientas para poder hacerlo. Esto implica distintos ámbitos de acción, distintos tipos de texto, distintos propósitos de lectura, distintas relaciones entre textos y lectores, que oscilan entre lo individual y lo colectivo.
CAMBIOS EN LAS PRÁCTICAS Y SOPORTES DE LECTURA
Todavía, cuando se habla de la lectura, la primera asociación que se hace suele ser con el libro, en tanto objeto impreso. Se presupone que, si hablamos de leer, se trata de leer libros y no otra cosa. Esta situación, bastante común, genera dificultades a la hora de hablar acerca de la formación de lectores y el rol de las bibliotecas escolares y públicas. En efecto, el problema reside en que se restringe, inmediatamente, el ámbito de práctica y socialización de la lectura a una mirada canónica en términos de formato y contenido y más bien individual en cuanto a dinámicas. Es ponerse un lente que no permite ver una realidad más compleja y rica.
Los cambios pueden contemplarse en tres planos distintos.
• El primer cambio tiene que ver con la diversidad de formas de entretenimiento. Ya no se trata solo del cine o de la televisión por cable, sino de computadores y dispositivos móviles que ofrecen nuevas formas de ocio. Por lo demás, estas nuevas tecnologías tienden a atrapar la atención de los usuarios mediante el constante bombardeo de imágenes e informaciones múltiples, lo que muchos señalan como contrario al tipo de atención continua que exige la lectura de libros.
• El segundo cambio tiene que ver, en relación con lo anterior, con el vasto desarrollo de Internet, y de la web como espacio de lectura digital. Para las nuevas generaciones, es más frecuente la lectura digital que la lectura impresa, lo que sin duda implica una experiencia de la cultura escrita diferente a la de generaciones anteriores.
• El tercer cambio tiene que ver con el desarrollo de nuevos formatos y géneros de lectura, tanto en el plano digital como en el impreso, que tienden a promover lo multimedial como lenguaje, como los libros álbum, la novela gráfica, entre otros.
Sin tener que especificar mucho en cada uno de estos ámbitos, es fácil darse cuenta de que la lectura hoy en día no está circunscrita al libro, y que la palabra escrita interactúa constantemente con otros lenguajes. También cabe destacar el desarrollo que la literatura para el público infantil y juvenil ha tenido en las últimas décadas, enriqueciendo las posibilidades de lectura para niños y jóvenes.
Esta mayor diversidad de géneros, tipos de texto y soportes de lectura ha generado una necesidad de ir más allá del canon tradicional de lecturas literarias. Los lectores jóvenes muchas veces saben lo que quieren, son menos permeables a las lecturas “obligatorias” de la escuela. Autores como Pedro Cerrillo (2013) promueven la idea de un “canon escolar” que establezca un equilibrio entre esas lecturas que interesan genuinamente a los niños y jóvenes y aquellas que los adultos consideran importante traspasar a las nuevas generaciones. La idea de traspasar el canon sin cuestionarse por otras alternativas, sin abrirse a los gustos de los estudiantes, ha perdido terreno en un mundo donde la conformación de la tradición está en cuestionamiento y ha tenido reinterpretaciones que han incorporado otras voces y otros tipos de texto.
Este escenario –muy distinto al de la generación anterior al surgimiento de Internet– es muchas veces percibido con preocupación casi apocalíptica. Pero también es posible vislumbrar, tal como lo hace Chambers (2001), enormes oportunidades, pues si bien el libro ha dejado de estar –hasta cierto punto, y en ciertos contextos– en el centro de la cultura impresa, lo cierto es que la lectura y las instancias de lectura se han multiplicado, en nuevos territorios y a nuevos sectores de la población.
Es importante, eso sí, y más allá de la postura que uno pueda tener frente a los cambios que están ocurriendo, preguntarse acerca de cómo enfrentar la formación lectora de jóvenes y niños en este nuevo escenario.
En un primer momento estos cambios se interpretaron como una “competencia” a la lectura. Esta se concebía en oposición a los medios de comunicación masivos y, luego, a Internet. Ya sea por la pasividad del televidente, la gratificación inmediata característica de la lectura en redes sociales, o por la ansiedad de pasar a otros textos mediante la cadena infinita de los hipervínculos, los lectores parecían alejarse cada vez más de la lectura continua y concentrada con que tiende a asociarse la lectura literaria tradicional. Incluso hoy, la percepción general es que entre la lectura y la juventud hay una oposición tácita, y que hay una resistencia que es necesario vencer. Por eso, como demuestran muy bien Hébrard y Chartier (2002), la escuela ya no solo requería enseñar a leer, sino que ahora necesitaba fomentar la lectura, asociándola al placer y al desarrollo individual.
Hasta cierto punto, podríamos pensar que el discurso del fomento lector se plantea desde una oposición tácita que tal vez ya convendría dejar de lado, en la medida en que supone una serie de oposiciones que convendría abandonar. Si se parte de la base de esta oposición, entonces nos planteamos desde la dificultad de la articulación. Falta, quizás, ir más allá, y no partir desde esta enemistad entre lectura y otros medios, sino tomar como punto de partida su complementariedad.
Dejar la necesidad de “fomentar” la lectura, que de alguna manera siempre la pone en situación de “vulnerabilidad”, y apostar fuertemente por la convivencia virtuosa de una lectura expandida con otros medios de comunicación en los que lo visual juega un rol igualmente valioso.
Desde este punto de vista, entonces, es mejor “articular” la lectura, “relacionarla”, “profundizarla”, más que “fomentarla”. La confianza en la riqueza intrínseca de la lectura invita a cambiar nuestro vocabulario por uno que demuestre una participación sin complejos en el mundo contemporáneo.
En este sentido, compartimos con Cassany (2008) la idea de que la lectura se ha vuelto una tarea compleja, que exige repensar sus habilidades más allá de la decodificación y la interpretación, en la medida en que hoy en día es cada vez más relevante el entorno tecnológico y la sobreabundancia de información. La lectura se ha renovado como quizás no lo hacía desde la invención de la imprenta, facilitando el acceso tanto a obras de dominio público como a publicaciones de distinto tipo, y a personas que tal vez antes no frecuentaban las bibliotecas ni compraban libros para informarse.
Los nuevos modos de lectura, fragmentados y esporádicos en muchos casos, se acompañan también de un tipo de lectura acostumbrado a la simultaneidad de textos, en que es común tener varias “pestañas” abiertas en las que cada una opera, a su vez, como ventana hacia nuevos textos, libros digitales, archivos, videos, etc.
Identificar y entender estos cambios es relevante básicamente porque la formación del lector –y por lo tanto el espacio de la biblioteca– no están aislados de estos cambios. Formar lectores y acogerlos en una biblioteca hacen parte de un sistema en que la lectura opera de determinada manera, y por lo tanto es fundamental que tanto las prácticas pedagógicas y de mediación, así como los espacios diseñados para producir esos aprendizajes y encuentros, se inserten en coherencia con ese entorno.
Ni la biblioteca ni la escuela pueden constituirse como espacios ajenos a las múltiples prácticas y realidades en que participa la lectura. Más bien, deben pensarse como puentes con las prácticas y posibilidades de la lectura en el mundo, y preparar a niños y jóvenes para desempeñarse en él de forma crítica. Más aún cuando se piensa en que, en muchos casos, el acceso a lo digital puede ser también un generador de desigualdad, la escuela y la biblioteca tienen la misión de ofrecer las mismas oportunidades de lectura a todos, y no presuponer que los niños, niñas y jóvenes disponen de las herramientas de lectura en sus hogares.
Esta comprensión de la lectura tiene, una vez que se toman en cuenta los cambios y tendencias actuales, implicaciones en dos áreas relevantes para nuestro tema:
• En primer lugar, los cambios en la lectura deben estar presentes en el desarrollo de las habilidades lectoras. Según Cerrillo, Larrañaga y Yubero (2002), es necesario integrar los factores grupales y sociales, con el fin de que la enseñanza de la lectura sea cercana y coherente con la realidad familiar.
Es igualmente importante que el esfuerzo de la lectura se asocie a la motivación; es necesario hacer dialogar las actividades con aspectos que sean de interés para el alumno. Aunque parezca obvio, tener materiales disponibles, seleccionados con criterios adecuados, es también un factor relevante para permitir el desarrollo de la lectura. Por último, la generación de instancias de “encuentro”, en que la lectura adquiera un carácter significativo para el alumno, tanto individual como colectivamente.
En todos estos casos (factores sociales, motivación, disponibilidad y significado) la realidad de la lectura, en su diversidad y complejidad, ha de estar presente. Intentar reducir la experiencia de la lectura a una versión restringida y estrecha –donde solo predomina el canon literario y lo impreso– entrará en conflicto probablemente con otros usos y prácticas de lectura que tienen sentido tanto para los estudiantes como para sus grupos de amigos y familiares. En síntesis, la formación de un lector en el siglo XXI debe acompañarse del desarrollo de habilidades de información y de lectura que tengan sentido en un contexto en el que los cambios en torno a la lectura ya se produjeron, y se siguen desplegando.
• En segundo lugar, la consideración de los cambios en las prácticas y soportes de lectura implica repensar los espacios en donde se ofrecen experiencias de lectura significativas. Si queremos que la biblioteca escolar sea un lugar de encuentro con la lectura, entonces ese encuentro ha de darse en un marco que integre la diversidad de prácticas de lectura, así como una gran variedad de tipos de texto. Reducir el espectro de posibilidades de la biblioteca escolar solo prepara el terreno para generar “desencuentros” entre la realidad de los estudiantes y la versión reducida de la realidad que se les presenta muchas veces en la escuela. Los espacios de lectura, sobre todo la biblioteca escolar, deben garantizar la calidad mediante la diversidad, el apoyo al currículum y despertar el interés por la investigación. Es la biblioteca escolar la que, complementando el apoyo que, idealmente, la familia presta en el hogar, fortalecerá y visibilizará el gusto por la lectura, en alianza con los distintos sectores de aprendizaje. En la capacidad de entender la complejidad del entorno en que se practica la lectura, y en la capacidad de integrar esa diversidad en las experiencias significativas ofrecidas a los estudiantes, lo que se juega es, por una parte, la formación del lector del siglo XXI, pero también de los futuros ciudadanos de la sociedad.
LEER EN TIEMPOS DE INTERNET Y DE LAS REDES SOCIALES
Si bien hemos mencionado algunos de los cambios que han ocurrido en las prácticas y soportes de lectura, y cómo eso afecta o puede afectar la forma en que los futuros lectores, las bibliotecas escolares y los docentes se relacionan con la lectura, es necesario detenerse más tiempo en las implicancias que tiene la lectura en Internet y, especialmente, a través de las redes sociales.
Para los más jóvenes, Internet es un espacio donde está “todo”. Redes sociales, libros digitales, información, blogs, videos, prensa, compras, música, películas, juegos, etc. La gama de actividades que pueden realizarse a través de Internet es enorme. Puesto que lo digital complejiza y amplía las posibilidades de la lectura, la identificación de los nuevos desafíos que la masificación de este tipo de práctica trae es crucial.
El primer desafío –uno que tal vez no es propiamente del nuevo tipo de lectura– es sobrepasar el choque que puede producirse en algunos entre la antigua concepción de lo que es leer y las prácticas y necesidades del presente. Esto es particularmente relevante en el contexto escolar, donde no todos comparten la misma familiaridad con las nuevas tecnologías y, aunque puedan tener familiaridad, muchos pueden tener prejuicios contra el tipo de lectura que conllevan.
Es preferible visibilizar y subrayar esa distancia existente entre ambas aproximaciones a la cultura escrita. Para quienes están más familiarizados con la lectura digital, el mensaje de la necesidad de extender la lectura crítica a espacios como las redes sociales (donde pueden circular noticias falsas, por ejemplo) es una forma de garantizar que los ciudadanos puedan participar en la vida pública de manera informada y responsable. Por otra parte, la nueva cultura digital vuelve casi indisociable la lectura de la escritura asociada a un perfil personal, por lo que también es relevante comprender que, hoy en día, la lectura también se relaciona estrechamente con la presencia individual en redes sociales, con lo que eso implica de la valoración que los demás tienen de uno, en esos espacios y en las interacciones públicas que pueden realizarse.
Por el mismo motivo, tener conciencia del tipo de texto que se lee y escribe en esos espacios facilita una participación consciente y responsable, una mejor comprensión de las dimensiones privadas y públicas de la vida, y de cómo se puede buscar y producir información en este entorno.
Por el lado de quienes están más familiarizados con la cultura impresa, subrayar la distancia, complementaria, con las nuevas prácticas de lectura es una manera de hacer presente la necesidad de ampliar nuestras propias concepciones acerca de lo que consideramos legítimo en términos de cultura escrita. Con la lectura digital pasa un poco como lo que Joëlle Bahloul (2002) descubrió que sucedía con el grupo denominado como “no lector”. No es que el “no lector” no lea, sino que sus prácticas de lectura no están legitimadas y tiende a ocultarlas.
Las prácticas de lectura digital no sufren problemas de deslegitimación, sino que, por su masividad, se asumen como naturales y hasta necesarias. Sorprende que muchas instituciones educacionales no las integren como parte de las prácticas escolares. Esto, es cierto, está cambiando. Pero mientras las prácticas de lectura digitales no se incluyan en igualdad de condiciones, la escuela corre el riesgo de estar al margen de prácticas que quedarán por lo tanto fuera del ámbito de aprendizaje, generando una cesura entre el mundo escolar y el mundo externo a la escuela. No es una deslegitimación explícita, pero sí es una forma de ceguera o desprecio –un desaire tal vez– inexcusable, en la medida en que el costo que tiene excluir prácticas de lectura implica que no se desarrollen habilidades y competencias vinculadas específicamente a esas prácticas.
De hecho, la facilidad del acceso a la información –que incluso hace que cada vez se deleguen responsabilidades que antes le incumbían a la memoria, a Google o a otros motores de búsqueda–, por ej...