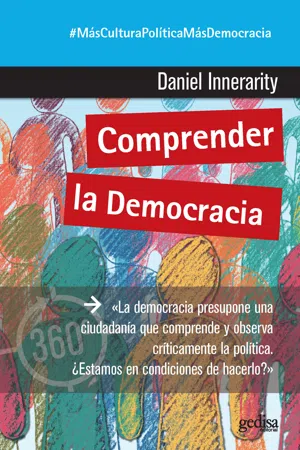![]()
Comprender
la Democracia
![]()
Introducción
La Revolución americana tuvo como lema «No hay impuestos sin representación»; la situación actual de la democracia bien podría llevarnos a exclamar «No hay democracia cuando no se comprende». La democracia sólo es posible gracias a un aumento de la complejidad de la sociedad, pero esa misma complejidad parece amenazar a la democracia. Hay un claro desajuste entre la competencia real de la gente y las expectativas de competencia política que se dirigen a la ciudadana en una sociedad democrática. No es sólo que la sociedad se haya hecho más compleja sino que la democratización misma aumenta el nivel de complejidad social. Esta inabarcabilidad puede ser combatida mediante ciertas adquisiciones de competencia política que reducen parcialmente ese desajuste, como la mejora del conocimiento individual, diversas estrategias de simplificación o el recurso a los expertos. Mi hipótesis es que, frente a la seducción del recurso a los procedimientos desdemocratizadores, las mejores soluciones son las más democráticas: fortalecer la cooperación y la organización institucional de la inteligencia colectiva.
![]()
La democracia
de los incompetentes
Todo parece apuntar a que vivimos en una democracia de los incompetentes. Hablamos de una «monitory democracy» que dispone de «mecanismos para monitorizar al poder» (Keane 2009, 688), pero lo cierto es que tenemos una ciudadanía que carece de esa capacidad por falta de conocimiento político, por estar sobrecargada, mal informada o ser incapaz de procesar la información cacofónica, o estar simplemente desinteresada. El origen de nuestros problemas políticos reside en el hecho de que la democracia necesita unos actores que ella misma es incapaz de producir (Buchstein 1996, 295).
Lo que hace cada vez más difícil la observación crítica de la política es la incapacidad de procesar la información, la complejidad de los temas y la contingencia de las decisiones. La crisis del sistema financiero, la complejidad de las negociaciones sobre el cambio climático, las condiciones para la sostenibilidad de nuestros sistemas de pensiones o las consecuencias laborales de la robotización son asuntos que han despertado sentimientos de rabia o miedo, pero que apenas resultan comprensibles para la gente. No hay democracia sin una opinión pública que ejerce un control efectivo sobre el poder, formula sus críticas y hace valer fundadamente sus exigencias. Todo ello presupone que dicha opinión pública entiende correctamente los procesos políticos. El problema es que en nuestras democracias no se da esta circunstancia y la creciente complejidad de lo político dificulta que haya una opinión pública competente a la hora de entender y juzgar lo que está pasando, algo que está en plena contradicción con uno de los presupuestos normativos básicos de la democracia. Una figura central del modelo clásico de democracia es el ciudadano informado que es capaz de formarse una idea sobre los asuntos políticos y participar en los procesos en los que se adoptan las decisiones correspondientes. Aunque esta figura ha sido siempre algo exagerada desde el punto de vista normativo, las nuevas condiciones del mundo en que vivimos parecen haberla convertido en una ilusión o un anacronismo.
Del mismo modo que el pueblo o el contrato social fueron mitos fundadores, ficciones útiles para explicar y legitimar el poder político, la idea de una ciudadanía que monitoriza continuamente al poder es un modo de explicar las cosas pero no tanto un instrumento disponible. El poder del público en relación con la política formal ha sido siempre meramente fragmentario, pasivo, indirecto e impreciso. Entenderlo de otro modo es entregarse a la frustración. «La sociedad moderna no es visible para nadie, ni inteligible continuamente en su totalidad» (Lippmann 1993, 32). La ininteligibilidad de la política es un problema que apenas puede resolverse optimizando la gestión de la información o la tecnología disponible. Esta ininteligibilidad no es un déficit meramente cognitivo sino democrático: si hay un desajuste profundo entre lo que una democracia presupone de los ciudadanos y la capacidad de éstos para cumplir tales exigencias, si la gente no puede elegir razonablemente como era de esperar, entonces el autogobierno es imposible. Cuando ciudadanos o electores están desbordados y no consiguen comprender lo que está en juego, entonces la libertad de opinión y decisión pueden ser consideradas un reconocimiento formal irrealizable.
Una opinión pública que no entienda la política y que no sea capaz de juzgarla puede ser fácilmente instrumentalizada o enviar señales equívocas al sistema político. Esta confusión explica buena parte de los comportamientos políticos regresivos: la simplificación populista, la inclinación al decisionismo autoritario o el consumo pasivo de una política mediáticamente escenificada. La política se convierte en un «diletantismo organizado» (Wehner 1997, 259), en la medida en que sus operaciones sólo tienen un valor de entretenimiento, como lo pone de manifiesto, por ejemplo, el hecho de que discutamos más acerca de las personas que de los asuntos políticos o el creciente valor del escándalo en la política que sustituye al intercambio de argumentos.
![]()
La inabarcabilidad política
Desde Aristóteles hasta Rousseau, la idea de una sociedad bien gobernada estaba condicionada a un cierto tamaño que la hacía visible y abarcable, donde todos los ciudadanos debían conocerse y la sociedad tendría la inmediatez de la comunidad. Esta idea de conocimiento mutuo llega incluso hasta casi nuestros días: el historiador francés Michelet, a mediados del XIX, sentenciaba que la República no podía construirse si no se conocían unos a otros, lo que puso en marcha una campaña de encuesta y difusión en todo el país; y el presidente americano Roosevelt, tras la crisis de 1929, animó a reconstruir la sociedad a través del conocimiento mutuo, algo que también tuvo su reflejo en la literatura (Las uvas de la ira, de Steinbeck) y la fotografía de la época (Rosanvallon 2018, 45-48). No se trataba tanto de una medida cuantitativa o física como de inteligibilidad. El término «inabarcabilidad» (Habermas 1985) designa muy bien el hecho de que las sociedades actuales ya no satisfacen en absoluto ese criterio de cercanía y deben cumplir las condiciones de gobierno democrático en otros parámetros más complejos. Más que una cualidad de las cosas, la complejidad consiste en una relación entre quien observa y lo observado, de manera que se describe así una sobrecarga del observador, cuya capacidad de percepción y comprensión se encuentra desbordada. A medida que se incrementa la complejidad de un sistema, aumenta la cantidad de tiempo y recursos cognitivos que necesita el observador para describirlo adecuadamente (Rescher 1998, 16).
Desde el punto de vista de la ontología social, la inabarcabilidad se debe a que la pluralidad de lógicas presentes en una sociedad no es reconducible a una unidad social totalizante sin pérdida de la riqueza asociada a dicha pluralidad. Ya Dewey señaló que en la política hay muchos espacios públicos, no uno simple y unificado, que se cruzan y solapan, muy difícilmente integrables en un espacio público singular y total (Dewey 1927). Schumpeter hablaba de la confusión de situaciones, contextos, influjos y actores en el proceso democrático (Schumpeter 1942). La diferenciación funcional de las sociedades modernas no es algo que solucione problemas sino más bien «un generador de problemas» (Nassehi 1999, 23; Schimank 2005, 148).
El principal de esos problemas es la pérdida de visibilidad social, la inteligibilidad de la sociedad. Si hay una crisis de la política es precisamente porque no consigue cumplir una de sus funciones básicas, a saber, hacer visible la sociedad, sus temas y discursos...