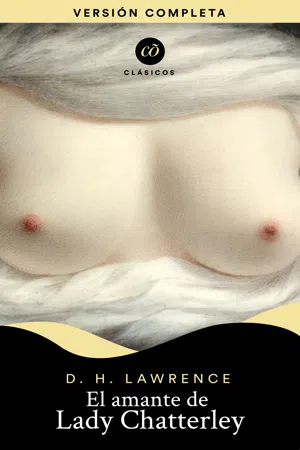
- 375 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
El amante de Lady Chatterley
Descripción del libro
Esta novela, situada en el puritanismo victoriano, y prohibida en Inglaterra por su contenido erótico, habla sobre la relación de una dama de la alta sociedad con un trabajador de su esposo. Pero más allá de entablar una novela sobre los deseos carnales, D.H. Lawrence habla sobre la relación interpersonal de un hombre y una mujer, el significado de la conciencia, los impulsos afectivos y, sobretodo, la ternura que existe entre los seres humanos. Lawrence fue un crítico de las rigideces y los sistemas esquemáticos e hipócritas que imperaban en esos años, reflejados en esta obra, lo que hace este clásico de la literatura contemporánea, una novela imperdible.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado
- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.
- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Sí, puedes acceder a El amante de Lady Chatterley de D. H. Lawrence en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Clásicos. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
LiteraturaCategoría
ClásicosX
Connie pasaba mucho tiempo sola; escasos visitantes acudían a Wragby. Clifford ya no los recibía con gusto. Se había vuelto incluso contra los compinches. Era un hombre extraño. Prefería el aparato de radio que había instalado con mucho gasto y que funcionaba muy bien. A veces sintonizaba Madrid o Francfort, allí, en la complicada atmósfera de las Midlands.
Permanecía horas escuchando a solas los sonidos del altavoz. Esto asombraba e impresionaba a Connie. Allí estaba él, con rostro inexpresivo, como una persona que se ha vuelto loca, escuchando —o al parecer escuchando— lo innombrable.
¿Realmente escuchaba? ¿O estaba bajo los efectos de una especie de soporífero, mientras otra cosa trabajaba en su interior? Ahora Connie lo sabía. Escapaba a su habitación o salía al bosque. A veces la asaltaba una especie de terror, el miedo a una incipiente locura que mortificaba a todas las especies civilizadas.
Ahora que Clifford se desplazaba hacia las rarezas de la actividad industrial, convirtiéndose casi en una criatura con un duro y eficaz caparazón en el exterior y un interior jugoso, uno de esos increíbles cangrejos y langostas del moderno mundo industrial y financiero, invertebrados del orden de los crustáceos con conchas de acero, como máquinas, y cuerpos internos de suave pulpa, Connie en cambio se hallaba totalmente varada.
Ni siquiera era libre, porque Clifford la obligaba a estar allí. Al parecer Clifford padecía un terror nervioso de que ella lo dejara. La singular parte pulposa de él, la parte emocional y humanamente individual, dependían de ella con pavor, como si fuera un niño, casi un idiota. Ella tenía que estar allí, en Wragby, como Lady Chatterley, su esposa. De otro modo él se perdería, como un idiota en un páramo.
Connie, al borde del horror, se dio cuenta de esa sorprendente dependencia. Lo escuchó hablar con sus gerentes de la mina, con los miembros del consejo de administración, con jóvenes científicos, y la sorprendió la perspicacia de Clifford para llegar al fondo de las cosas, su poder, su insólito poder material sobre los llamados hombres prácticos. Él mismo se había convertido en un hombre práctico, asombrosamente astuto y poderoso, un capitán de industria. Connie lo atribuyó a la influencia de la señora Bolton sobre él en ese momento crítico de su vida.
Pero este hombre astuto y práctico se comportaba casi como un idiota cuando se quedaba a solas con su vida emocional. Adoraba a Connie. Ella era su esposa, un ser superior, y la veneraba con una idolatría extraña y temerosa, como un salvaje, una veneración basada en un temor enorme y lleno de odio hacia el poder del ídolo, el ídolo temido. Todo lo que él deseaba era que jurara no dejarlo, que jurara no deshacerse de él.
—Clifford —le dijo Connie; esto, después de que obtuvo la llave de la cabaña—. ¿De verdad quieres que yo tenga un hijo?
Él la miró con una furtiva desconfianza en sus prominentes ojos pálidos. —No tiene por qué incomodarme si no hay diferencias entre nosotros —dijo él. —¿Si no hay diferencias en qué sentido? —preguntó ella.
—Entre tú y yo, en el amor de uno por el otro. Si eso resulta afectado, entonces me opongo. ¡Incluso alguna vez podría tener un hijo propio!
Ella lo miró estupefacta.
—Quiero decir que el don podría volver a mí uno de estos días.
Ella siguió mirándolo confundida y él se sintió incómodo.
—¿Quieres decir que no te gustaría que tuviera yo un hijo? —dijo Connie.
—Ya te lo dije —repuso él inmediatamente, como un perro acorralado—. De verdad lo deseo, siempre y cuando no altere tu amor por mí. Si lo cambia, estoy totalmente en contra.
Connie no podía sino permanecer callada, sintiendo un miedo frío y un gran desprecio. Las palabras de Clifford eran la cháchara de un idiota; Connie ya no sabía de qué estaba hablando.
—Oh, no representará ninguna diferencia en lo que siento por ti —dijo ella con cierto sarcasmo.
—¡Eso! —dijo él—. ¡Ese es el punto! En ese caso no me importa ni tantito. Quiero decir que será maravilloso tener un niño correteando por la casa y sentir que uno está construyendo un futuro para alguien. Tendría algo por lo que luchar, y sabría que es por tu hijo, ¿no crees, querida? Y será como si fuera mío. Porque tratándose de la familia eres tú quien cuenta. Lo sabes, ¿verdad, querida? Yo no cuento, soy una cifra. ¡Tú eres lo más grande que yo soy, en lo que toca a la vida! Lo sabes, ¿no es así? En lo que a mí respecta, quiero decir. Para ti no soy absolutamente nada. Vivo para tu bien, para tu futuro. No soy nada para mí.
Connie lo escuchó con profundo desaliento y repulsión. Eran abominables verdades a medias, afirmaciones que envenenan la existencia humana. ¡Qué individuo en su sano juicio diría esas cosas a una mujer! Pero los hombres están muy lejos de la cordura. ¿Qué hombre con una brizna de honor arrojaría sobre los hombros de una mujer la responsabilidad de una espantosa carga de vida, dejándola en el vacío? Media hora después, Connie escuchó a Clifford hablando con la señora Bolton con una voz cálida e impetuosa, revelando una especie de desapasionada pasión por esa mujer, como si fuera mitad su amante y mitad su madre adoptiva. Mientras la señora Bolton cuidadosamente lo vestía con un traje oscuro muy elegante, porque esa noche importantes hombre de negocios eran huéspedes en la casa.
En esa época Connie sentía a veces que iba a morir. Sentía que extrañas mentiras y la asombrosa crueldad de la idiotez la aplastaban hasta la muerte. La insólita eficiencia empresarial de Clifford la impresionaba y su declaración de adoración privada la hizo entrar en pánico. Entre ellos no había nada. En los últimos tiempos ella ni siquiera lo tocaba y él jamás la tocaba. Ni siquiera tomaba su mano y la sostenía con amabilidad. No, estaban completamente fuera de contacto y él la torturaba con su declaración de idolatría. Era la crueldad de la impotencia absoluta. Y ella sentía que su razón iba a desmoronarse o ella moriría.
En cuanto le era posible Connie huía al bosque. Una tarde, mientras se hallaba sentada pensativa, observando el agua helada borboteando en el Pozo de John, se le acercó el guardián.
—Le mandé hacer una llave, señoría —dijo después de saludarla, y le ofreció la llave.
—Muchas gracias —dijo ella, sobresaltada.
—La cabaña no está muy ordenada —dijo el hombre—, si no tiene inconveniente, la arreglaré un poco.
—No quiero darle molestias —dijo ella.
—Oh, no será ninguna molestia. Traeré los pollos en una semana. Le aseguro que no van a tenerle miedo. Vendré a verlos por la mañana y por la noche, pero haré lo posible por no incomodarla.
—No me incomodará de ninguna manera —declaró ella—. Preferiría no ir a la choza, para no estorbar.
El guardián la miró con sus penetrantes ojos azules. Parecía amable, aunque distante. Al menos era un hombre juicioso y sano, aunque pareciera muy delgado y enfermo. De pronto lo acometió un ataque de tos.
—Pero si tiene usted tos —dijo ella.
—No es nada, un resfriado. La última neumonía me dejó un poco de tos, pero no es nada.
Se mantenía distante de ella y sin duda no iba a acercarse.
Connie iba a menudo a la cabaña, por la mañana o por la tarde, y él no se dejaba ver. Sin duda la evitaba a propósito. Deseaba mantener su privacidad.
El guardián había ordenado la cabaña. Colocó la pequeña mesa y una silla cerca de la chimenea, dejó un montoncito de ramas secas y troncos pequeños, y puso las herramientas y las trampas tan lejos como le fue posible, en un intento de borrarse. Afuera, en un extremo del claro, había levantado un pequeño techo de ramas y paja, un refugio para los pájaros bajo el cual había cinco jaulas. Un día, Connie encontró en las jaulas dos gallinas pardas alertas y feroces, empollando huevos de faisán, esponjadas, orgullosas, viviendo todo el calor de la sangre femenina. Esto casi rompió el corazón de Connie. Ella era un ser desolado y vano, no era una mujer en absoluto, sino un simple receptáculo de terrores.
Más tarde las cinco jaulas se hallaban ocupadas por gallinas, tres pardas, una gris y una negra. Todas por igual echadas sobre los huevos con la suave pesadez del impulso femenino, de la naturaleza femenina, ahuecando las plumas. Con sus ojos brillantes observaron a Connie mientras se inclinaba ante ellas, y produjeron breves y agudos cloqueos de ira y alarma, principalmente de furia femenina ante la intrusa.
En la cabaña Connie encontró maíz en un cubo y ofreció los granos a las gallinas en su mano. Se negaron a comer. Sólo una picoteó su mano con un golpe feroz. Connie se asustó. Ella estaba ansiosa por dar algo a esas madres protectoras que ni se alimentaban ni bebían. Llevó agua en una pequeña lata y se sintió feliz cuando una de las gallinas bebió.
Comenzó a acudir todos los días a ver a las gallinas, eran las únicas cosas en el mundo que daban calor a su corazón. Las quejas de Clifford la enfriaban de la cabeza a los pies. La voz de la señora Bolton la enfriaba, así como los ruidos de los hombres de negocios que visitaban Wragby. Alguna ocasional carta de Michaelis le provocaba la misma sensación de frío. Sentía que con seguridad iba a morir si eso duraba mucho más.
Era primavera y las campánulas azules proliferaban en el bosque, y en los avellanos los botones de las hojas se abrían como salpicaduras de una lluvia verde. Qué terrible resultaba que siendo primavera todo tuviera el corazón frío, muy frío. ¡Sólo las gallinas, maravillosamente esponjadas sobre los huevos, daban calor con sus cálidos y protectores cuerpos femeninos! Todo el tiempo, Connie se sentía al borde del desvanecimiento.
Uno de esos días, un día de sol radiante con grandes penachos de prímulas bajo los avellanos y multitud de violetas veteando los senderos, Connie se acercó por la tarde a las jaulas; había un diminuto y alegre polluelo dando vueltas delante de una jaula, mientras la madre cloqueaba aterrorizada. El pequeño y frágil polluelo, de un color gris pardo con manchas oscuras, era en ese momento la criatura más viva en el universo. Connie, en una especie de éxtasis, se inclinó para contemplarlo. ¡Vida, vida! ¡Vida nueva, pura y bulliciosa! ¡Vida nueva! ¡Minúscula y sin temor alguno! Incluso cuando correteó un poco, entró a la jaula y desapareció bajo el plumaje de la gallina en respuesta a los chillidos de alarma de mamá, el polluelo no se mostraba asustado, tomaba el asunto como un juego, el juego de la vida. Y poco después, una cabeza afilada asomó entre las plumas de un marrón dorado de la gallina y contempló el cosmos.
Connie estaba fascinada. Y al mismo tiempo, nunca había sentido tan agudamente la agonía de su desolación femenina. Se estaba tornando insoportable.
En la vida, sólo tenía ahora un deseo, ir al claro del bosque. El resto era una especie de sueño doloroso. Pero a veces la retenían en Wragby sus deberes como anfitriona. Y entonces le parecía que ella se quedaba vacía, vacía y enloquecida.
Una tarde, con invitados o no, escapó después del té. Era tarde y cruzó rauda el parque, como quien teme que la llamen para que regrese. El sol se estaba poniendo cuando llegó al bosque, así que cruzó entre las flores. La luz duraría un buen rato en lo alto.
Llegó al claro con la cara enrojecida y casi inconsciente. El guardián se hallaba allí en mangas de camisa, cerrando el gallinero para toda la noche, a fin de que los pequeños ocupantes estuvieran a salvo. Pero aún un pequeño trío golpeteaba el piso con sus pies diminutos bajo el techo de paja, negándose a obedecer el llamado de la madre ansiosa.
—Tenía que venir a ver los polluelos —dijo Connie, mirando por el rabillo del ojo al guardián, casi sin reparar en él—. ¿Hay más?
—¡Treinta y seis hasta ahora! —dijo él—. ¡No está mal!
Al guardián le procuraba un extraño placer observar el movimiento de los recién llegados.
Connie se inclinó ante la última jaula. Los tres polluelos habían corrido a ocultarse, pero sus atrevidas cabezas asomaban bruscamente entre las plumas amarillas, luego desaparecían, y al final una sola pequeña cabeza miraba desde el vasto cuerpo de la madre.
—Me encantaría tocarlos —dijo Connie, pasando los dedos cautelosamente a través de los barrotes de la jaula. Pero mamá gallina le picoteó la mano con fiereza y Connie retrocedió asustada.
—¿Por qué me ataca? ¡Me odia! —dijo extrañada—. ¡No quiero hacerles ningún daño!
De pie a su lado, el hombre echó a reír, se inclinó a su lado con las rodillas separadas y, con lentitud, puso suavemente una mano en la jaula. La gallina lo picoteó, pero sin ensañarse. Y lentamente, con delicadeza, con dedos seguros, palpó entre las plumas de la madre y en la mano cerrada sacó un polluelo que piaba débilmente.
—¡Ahí lo tiene! —dijo el guardián tendiéndole la mano a Connie. Ella tomó en sus manos el animalito pardusco, que se mantuvo erecto sobre los frágiles tallos de sus patas, su átomo de vida en equilibrio transmitía un leve temblor a la mano mediante sus patas casi sin peso. Entonces el polluelo alzó con audacia la cabeza hermosa, bien formada, echó una rápida mirada en torno y emitió un breve pío.
—¡Es un encanto! —dijo Connie con suavidad—. ¡Y un atrevido!
El guardián, en cuclillas al lado de ella, contemplaba el osado polluelo con rostro divertido. De pronto vio caer una lágrima en la muñeca de la señora de Wragby. El guardián se levantó y se alejó unos pasos, hacia otra de las jaulas. Porque de repente se había dado cuenta de que en sus entrañas retoñaba y se agitaba la llama que creía apagada para siempre. Luchó contra ella, dándole la espalda a la mujer.
Pero la llama descendía y descendía y envolvió su regazo.
Se volvió hacia Connie para mirarla. Ella, arrodillada y con los ojos cerrados,
tendía sus manos lentamente hacia adelante, para que el polluelo pudiera correr hacia su madre. Y había algo tan reservado y triste en ella que la compasión ardió en las vísceras del hombre.
Sin ser consciente de ello el guardián se acercó rápidamente a Connie y se inclinó junto a ella. Tomó el polluelo de sus manos, porque ella le temía a la gallina, y lo devolvió al nido. En sus entrañas el fuego renació con mayor fuerza.
La miró con recelo. Connie había apartado el rostro, estaba llorando con los ojos cerrados, con toda la angustia de una tristeza de generaciones. El corazón del guardián se fundió de golpe, se convirtió en una gota de fuego, y él extendió la mano y posó los dedos en la rodilla de ella.
—No debería llorar —dijo con suavidad.
Ella se cubrió la cara con las manos y sintió que su corazón estaba destrozado y nada, nunca más, le importaría.
El hombre puso una mano en el hombre de Connie, y suavemente, con delicadeza, comenzó a descender por la curva de la espalda, a ciegas, con movimientos acariciantes, hasta alcanzar la curva de sus caderas. Allí la mano, suave, muy suave, recorrió la curva de la cadera con una ciega caricia instintiva.
Ella había encontrado su pañuelo y estaba secándose la cara.
—¿Quiere venir a la cabaña? —preguntó él con voz tranquila, neutral.
Cerró la mano sobre la parte superior del brazo de Connie, la levantó y lentamente la condujo a la cabaña y no la soltó hasta que estuvieron dentro. Luego hizo a un lado la silla y la mesa y tomó de la caja de herramientas una manta del ejército de color castaño que tendió en el piso lentamente. Ella, inmóvil, lo miró a la cara.
La cara del hombre estaba pálida, sin expresión, era la cara de un hombre que se somete a su destino.
—Tiéndase allí —dijo con voz suave, y cerró la puerta y todo quedó oscuro, muy oscuro.
Con una rara obediencia Connie se tendió en la manta. Entonces sintió la mano suave que, a tientas, con un deseo incontenible, exploraba su cuerpo, buscaba su cara. La mano acarició la cara con suavidad, muy suavemente, con sosiego y seguridad infinitas, y al final tocó la mejilla un beso delicado.
Connie yacía muy quieta, como narcotizada, como en un sueño. Luego se estremeció cuando sintió la mano explorando con suavidad, aunque con una extraña torpeza, entre sus ropas. La mano también sabía cómo desnudarla donde quería. Bajó la delgada prenda de seda lentamente, cuidadosamente, hasta depositarla sobre los pies de Connie. Luego, con un estremecimiento de exquisito placer, el hombre tocó el cuerpo suave y tibio, y dejó caer un beso breve en el ombligo. Y tuvo que penetrarla inmediatamente para alcanzar la paz de la tierra en ese cuerpo suave e inmóvil. Entrar en el cuerpo de la mujer fue para él un momento de paz inmaculada.
Ella permanecía quieta, en una especie de sueño, siempre en una especie de sueño. La actividad y el orgasmo eran de él, del todo suyos; ella no podía esforzarse más por ella misma. La tensión de los brazos del hombre ciñéndola, el intenso movimiento de su cuerpo y el semen derramado en ella eran una especie de sueño, del cual ella no comenzó a despertar hasta que él terminó y se tendió suavemente contra el pecho de ella.
Entonces Connie se preguntó, se lo preguntó apenas, ¿por qué? ¿Por qué había sido eso necesario? ¿Por qué le había quitado la gran nube que la oprimía y le había dado paz? ¿Había sido real? ¿Había sido real?
Su atormentado cerebro de mujer moderna aún no encontraba descanso. ¿Había sido real? Y ella lo sabía, si se entregaba a un hombre, era real. Pero si se guardaba para sí misma, no era nada. Sentía que era una mujer vieja, millones de años vieja. Y ya no podía soportar más la carga de sí misma. Existía para ser tomada. Para ser tomada.
El hombre yacía envuelto en una quietud misteriosa. ¿Qué estaría sintiendo? ¿Qué estaría pensando? Ella no lo sabía. Era un completo extraño para ella, no lo conocía. Y no le quedaba más que esperar, porque no se atrevía a romper su misteriosa quietud. Estaba tendido rodeándola con los brazos, su cuerpo sobre el de ella, su cuerpo húmedo tocando el suyo, muy cercano. Y completamente desconocido. Aunque tranquilizante. Su simple inmovilidad era tranquilizante.
Lo supo cuando por fin él despertó y se apartó de ella. Fue como abandonarla. Él tomó el vestido, lo arrojó sobre las rodillas de Connie y permaneció de pie unos momentos, al parecer abrochando su propia ropa. Luego abrió silenciosamente la puerta y salió.
Ella vio la luna brillando sobre el resplandor que bañaba los robles. Se levantó deprisa y se arregló; todo estaba en orden. Luego se dirigió a la puerta de la cabaña. El bosque bajo estaba en sombras, casi a oscuras. Y el cielo sobre su cabeza era de cristal, pero no emitía luz alguna. El hombre salió de las sombras y se dirigió a ella, su rostro era como una mancha pálida. —¿Nos vamos? —preguntó.
—¿Adónde?
—La acompañaré a la verja.
Él arregló las cosas a su manera. Cerró la puerta de la cabaña y fue tras ella. —No lo lamenta, ¿verdad? —preguntó él marchando a su lado.
—¡No! ¡No! ¿Y usted? —dijo ella.
—¡Lo que sucedió, no! —dijo él. Y un instante después añadió—: Pero hay otras cosas.
—¿Qué cosas? —dijo ella.
—Sir Clifford. Otras personas. Todas las complicaciones.
—¿Qué complicaciones? —dijo ella, decepcionada.
—Siempre las hay. Para usted y para mí. Siempre hay complicaciones. —Él caminaba en la oscuridad sin detenerse.
—¿Y lo lamenta? —dijo ella.
—¡En cierto sentido, sí! —dijo él observando el cielo—. Pensaba que todo eso
había terminado. Y ahora empiezo de nuevo. —¿Empieza qué?
—La vida.
—¡La vida! —repitió ella, con una rara emoción.
—Es la vida —dijo él—. No hay manera de librarse de ella. Y quien se libra, digamos que podría morir. Y si tengo que abrirme de nuevo, lo haré. Connie no lo veía de esa manera.
—Es simplemente amor —dijo con alegría.
—Sea lo que sea —replicó él.
Siguieron marchando en silencio a través del bosque oscuro, hasta que casi llegaron a la puerta.
—Pero no me odia, ¿verdad? —dijo Connie, melancólica.
—No, para nada —repuso él. Y de repente la atrajo y la retuvo contra su pecho con la misma pasión que los había anudado—. No, para mí fue bueno, muy bueno. ¿Y para usted?
—Para mí también —dijo ella, con cierta inexactitud, porque no había sido conscient...
Índice
- Lady Chatterley o la Gran Bretaña frente al espejo
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- XI
- XII
- XIII
- XIV
- XV
- XVI
- XVII
- XVIII
- XIX