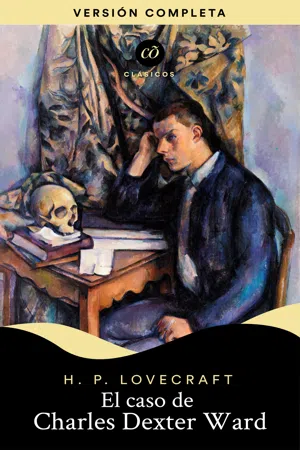
- 171 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
El caso de Charles Dexter Ward
Descripción del libro
Lovecraft y su obscuro talento para poder hilar historias raras, incómodas y espeluznantes, hace gala de éste en El caso de Charles Dexter Ward. Un joven acomodado que descubre en su ascendencia a un extraño nigromante, hecho con el cual se desencadenan extraños sucesos, tanto en su físico como en su psique.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
Por el momento, todos los libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Esencial y Avanzado
- Esencial es ideal para estudiantes y profesionales que disfrutan explorando una amplia variedad de materias. Accede a la Biblioteca Esencial con más de 800.000 títulos de confianza y best-sellers en negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye lectura ilimitada y voz estándar de lectura en voz alta.
- Avanzado: Perfecto para estudiantes avanzados e investigadores que necesitan acceso completo e ilimitado. Desbloquea más de 1,4 millones de libros en cientos de materias, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Avanzado también incluye funciones avanzadas como Premium Read Aloud y Research Assistant.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la app de Perlego tanto en dispositivos iOS como Android para leer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso sin conexión. Perfecto para desplazamientos o cuando estás en movimiento.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Ten en cuenta que no podemos dar soporte a dispositivos con iOS 13 o Android 7 o versiones anteriores. Aprende más sobre el uso de la app.
Sí, puedes acceder a El caso de Charles Dexter Ward de H. P. Lovecraft en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Clásicos. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
LiteraturaCategoría
ClásicosV · Una pesadilla y un cataclismo
1
Poco después, precipitadamente, se produjo el horrible suceso que ha dejado una marca de terror indeleble en el alma de Marinus Bicknell Willett y le ha echado diez años encima a un hombre cuya juventud quedaba ya lejos. El doctor Willett había hablado largamente con el señor Ward, y ambos habían estado de acuerdo en varias cuestiones que sabían despertarían las burlas de los demás médicos. Coincidieron en que estaba en marcha un terrible movimiento cuya conexión directa con una necromancia más antigua incluso que la brujería de Salem quedaba fuera de toda duda. No menos indudable, por más que contradijera las leyes naturales, era que había al menos dos hombres vivos —y otro en quien no osaban pararse a pensar— que ejercían un dominio absoluto sobre mentes o personalidades que habían existido en 1690 o, incluso, antes. A juzgar por las cartas y por las revelaciones antiguas y recientes sobre el caso, estaba claro lo que aquellos horribles seres —y el propio Charles Ward— estaban haciendo o intentando hacer: profanar tumbas de todas las épocas, en particular las de los hombres más sabios y grandes del mundo, con la esperanza de recobrar de sus cenizas algún vestigio de la conciencia y del saber que en otro tiempo los había animado y dado forma.
Un horrendo tráfico estaba teniendo lugar entre aquellos necrófilos de pesadilla, quienes intercambiaban huesos ilustres con la calma calculada de unos escolares cambiando libros, y de lo que extraían de aquel polvo secular esperaban obtener un poder y una sabiduría que excedieran a cualquier otra que el cosmos hubiera visto jamás reunida en un hombre o un grupo de personas. Habían encontrado medios inmorales de mantener con vida sus cerebros, fuera en el propio cuerpo o en otros, y era evidente que habían descubierto el modo de manipular la conciencia de los muertos que juntaban entre todos. Al parecer había habido cierta verdad en el viejo y quimérico Borellus cuando describió la preparación, a partir de restos antiquísimos, de ciertas “sales esenciales” con las que se podía conjurar la sombra de los muertos. Había una fórmula para convocarla y otra para dominarla, y la habían perfeccionado tanto que podían utilizarla con éxito. Aunque debían tener cuidado con las invocaciones, pues las inscripciones de las tumbas antiguas no siempre eran exactas.
Willett y el señor Ward se estremecían al pasar de una conclusión a otra. Era posible convocar algo —voces o presencias de algún tipo— de sitios desconocidos y no sólo de la tumba, sino que también había que tener cuidado en el proceso. Joseph Curwen, sin duda, había convocado muchas cosas prohibidas, y en cuanto a Charles... ¿qué pensar de él? ¿Qué fuerzas de las “esferas exteriores” lo habían dominado desde la época de Joseph Curwen y lo habían empujado a interesarse por cuestiones olvidadas? Sin duda, habían hecho que diera con ciertas instrucciones y las había seguido. Había hablado con aquel horrible individuo de Praga y había convivido largo tiempo con el ser de las montañas de Transilvania. Y finalmente debía de haber encontrado la tumba de Joseph Curwen. La noticia del periódico y lo que su madre había oído aquella noche eran cuestiones demasiado significativas para pasarlas por alto. Luego había convocado algo, y ese algo había acudido. La poderosa voz que resonó el Viernes Santo y aquellas modulaciones diferentes que se oyeron en el laboratorio cerrado del desván, ¿a qué se parecían, con su tono hueco y profundo? ¿No serían una anticipación del temido doctor Allen y su voz grave y espectral? ¡Sí, eso era lo que el señor Ward había intuido con vago horror la única vez que había hablado con aquel hombre —si es que era un hombre— por teléfono!
¿Qué conciencia o voz infernal, qué morbosa sombra o presencia había respondido a los ritos celebrados en secreto por Charles Ward tras la puerta cerrada? Aquellas voces que oyeron discutir:
“Necesitará sangre durante tres meses”. ¡Dios Santo! ¿No había sido justo antes de que empezaran los casos de vampirismo? El saqueo de la antigua tumba de Ezra Weeden, y los gritos oídos después en Pawtuxet... ¿quién había planeado la venganza y descubierto el lugar donde tuvieron lugar las viejas blasfemias? Y luego el bungaló, el desconocido de la barba, las murmuraciones y el temor. Ni el médico ni el padre se atrevían a explicar la locura de Charles, pero ambos estaban convencidos de que el espíritu de Joseph Curwen había regresado a la Tierra y se dedicaba a sus antiguas perversiones.
¿Sería de verdad posible la posesión diabólica? Allen tenía algo que ver, y era necesario que los detectives averiguaran más sobre aquel sujeto cuya existencia suponía una amenaza para la vida del joven. Entretanto, puesto que la existencia de alguna vasta cripta en el subsuelo del bungaló parecía indiscutible, era necesario intentar dar con ella. Willett y el señor Ward, conscientes del escepticismo de los demás médicos, decidieron en una última conversación llevar a cabo un registro minucioso y acordaron verse a la mañana siguiente en el bungaló, con maletines de herramientas y los accesorios necesarios para estudiar su arquitectura y explorar el subsuelo.
La mañana del 6 de abril amaneció despejada y ambos se presentaron en el bungaló a las diez en punto. El señor Ward tenía la llave, así que entraron y procedieron a realizar una primera inspección ocular. Al ver el desorden que reinaba en la habitación del doctor Allen comprendieron que los detectives habían estado ya allí y que cabía la posibilidad de que hubieran encontrado alguna pista útil. Por supuesto, su principal objetivo era la bodega, así que descendieron sin más demora, repitiendo la visita que ambos habían hecho en vano en compañía de su enajenado y joven propietario. Al principio fue ciertamente desconcertante, pues cada centímetro del suelo de tierra y de las paredes de piedra tenía un aspecto tan sólido e inocuo que la existencia de una enorme entrada resultaba inconcebible. Willett reflexionó que, puesto que la bodega original se había excavado sin saber que debajo hubiera catacumba alguna, la entrada al pasadizo debía de ser obra del joven Ward y sus compinches, que habrían hecho sondeos en busca de los antiguos sótanos de cuya existencia habrían tenido noticia por medios perversos.
El médico intentó ponerse en el lugar de Charles para imaginar por dónde habría podido empezar, pero aquel método no le sirvió de mucha inspiración. Luego decidió proceder por eliminación, y examinó con cuidado todas las superficies de la bodega, tanto horizontales como verticales, procurando considerar cada centímetro por separado. Pronto no le quedó por inspeccionar más que la pequeña plataforma de delante de las tinas de lavar, que ya había revisado antes en vano. Probando de todos los modos posibles, y haciendo el doble de fuerza, descubrió por fin que la parte superior giraba y se deslizaba horizontalmente sobre una de las esquinas. Debajo había una superficie de cemento con una tapa de hierro, sobre la que se abalanzó, impaciente, el señor Ward. No era muy pesada, y el padre casi la había abierto cuando Willett reparó en su extraño modo de actuar. Estaba tambaleándose e inclinaba la cabeza, mareado. El médico comprendió enseguida que se debía al aire hediondo que emanaba de la negrura del pozo.
Al instante, el doctor Willett llevó arriba a su compañero, lo tendió en el suelo y lo reanimó con agua fría. El señor Ward respondió débilmente, pero era evidente que aquella ráfaga de aire mefítico procedente de la cripta lo había afectado gravemente. No queriendo correr riesgos, Willett salió a Broad Street en busca de un taxi y envió a casa al enfermo a pesar de sus débiles protestas; hecho lo cual, tomó una linterna eléctrica, se tapó la nariz con una gasa estéril y volvió a bajar a la bodega para asomarse a las recién descubiertas profundidades. El aire viciado se había dispersado un poco, y Willett pudo apuntar el haz de luz hacia el agujero estigio. Vio que los primeros tres metros eran una pared cilíndrica de hormigón con una escalera de hierro, tras lo cual el agujero parecía conducir a una vieja escalera de piedra que originalmente debía de salir a la superficie al suroeste del edificio actual.
2
Willett admite que por un momento el recuerdo de las viejas leyendas sobre Curwen le impidieron bajar solo a aquel abismo maloliente. No podía olvidar lo que había contado Luke Fenner de aquella última noche monstruosa. Luego el deber se impuso y bajó llevando consigo una maleta para guardar aquellos papeles que le parecieran tener mayor importancia. Despacio, como cualquier persona de su edad, descendió por la escalera y llegó a los resbaladizos escalones que había abajo. A la luz de la linterna comprobó que la mampostería era antigua y que las paredes goteantes estaban cubiertas del moho inmundo de varios siglos. Los escalones descendían y descendían, no en espiral, sino en tres bruscos giros, y eran tan estrechos que dos hombres habrían pasado con dificultad. Llevaba contados unos treinta cuando oyó un leve sonido, y ya no se sintió con ánimos para seguir contando.
Era un sonido perverso: uno de esos graves e insidiosos ultrajes a la naturaleza que no deberían existir. Llamarlo un quejido sordo, un llanto de condenación o un aullido desesperado de angustia y torturada carne sin alma, equivaldría a renunciar a describir su abominable quintaesencia y sus tonos más sobrecogedores. ¿Sería eso lo que parecía escuchar Ward el día que se lo llevaron? Era lo más espantoso que Willett había oído jamás, y continuó sonando en algún lugar indeterminado mientras el médico llegaba al pie de las escaleras e iluminaba con la linterna las altas paredes de un pasillo rematadas con unas bóvedas ciclópeas y atravesadas por innumerables pasadizos abovedados y oscuros. La sala en la que se hallaba debía de tener tres o cuatro metros de altura. Estaba empavesada con losas talladas y las paredes y el techo eran de mampostería cubierta de yeso. No pudo calcular su longitud, pues se alejaba indefinidamente en la oscuridad. Algunos de los pasadizos tenían puertas de estilo colonial con seis entrepaños y otros no.
Sobreponiéndose al espanto que le inspiraban el hedor y los aullidos, Willett empezó a inspeccionar los pasadizos uno por uno y descubrió que al final de todos éstos había habitaciones con el techo abovedado, de tamaño mediano y al parecer dedicadas a extraños usos. La mayoría tenían chimeneas cuyo tubo constituía un interesante ejemplo de ingeniería. Nunca había visto ni volvería a ver un instrumental, suponiendo que fuera eso, como el que asomaba por todas partes entre la capa de polvo y telarañas de un siglo y medio, y que en muchos casos estaba roto como si lo hubieran hecho pedazos los antiguos asaltantes. Muchas de las habitaciones no parecían haber sido holladas desde hacía mucho tiempo, y debían de corresponder a las fases más antiguas y obsoletas de los experimentos de Joseph Curwen. Por fin, llegó a una habitación evidentemente moderna, o que al menos había sido ocupada hacía poco. Había estufas de petróleo, estanterías y mesas, sillas, armaritos y un escritorio donde se apilaban papeles antiguos y contemporáneos. En varios sitios había candelabros y lamparillas de aceite, y Willett, tras encontrar una caja de cerillas, procedió a encender todas las que estaban en uso.
Bajo aquel resplandor comprobó que aquella estancia era nada menos que el estudio o biblioteca de Charles Ward. El médico había visto antes muchos de aquellos libros, y buena parte de los muebles procedían directamente de la mansión de Prospect Street. Aquí y allá los fue reconociendo, y la sensación de familiaridad llegó a ser tan grande que casi olvidó los ruidos y los gemidos que allí eran más claros que al pie de las escaleras. Su primera obligación, tal como había planeado de antemano, era buscar y llevarse consigo cualquier papel que le pareciera de vital importancia, sobre todo los ominosos documentos que Charles había encontrado hacía tanto tiempo detrás del cuadro en Olney Court. Nada más de ponerse a buscar reparó en lo difícil que sería su tarea, pues todos los archivos estaban repletos de papeles con extrañas caligrafías y curiosos dibujos, tanto que harían falta meses o, incluso, años para ordenarlos y descifrarlos. Entre otras cosas, encontró varios paquetes de cartas con matasellos de Praga y Rakus, con la letra claramente reconocible de Orne y Hutchinson, y los añadió al montón que pensaba llevarse en la maleta.
Por fin, en un armarito de caoba cerrado con llave que una vez había adornado el hogar de los Ward, Willett encontró los antiguos papeles de Curwen; los reconoció por el vistazo que Charles le había permitido dar hacía tantos años. Estaba claro que el joven los había conservado tal cual estaban en el momento en que los había encontrado, pues no faltaba ninguno de los títulos que recordaban los operarios, excepto los documentos dirigidos a Orne y a Hutchinson y la cifra con su clave. Willett colocó todo en la maleta y continuó registrando los archivos. Puesto que lo más importante era la salud del joven Ward, buscó con más cuidado entre los documentos más recientes y enseguida reparó en una peculiaridad desconcertante: entre los numerosos manuscritos contemporáneos apenas había unos cuantos con la letra normal de Charles, y llegaban a lo sumo a dos meses antes. En cambio, había literalmente resmas de símbolos y fórmulas, notas históricas y comentarios filosóficos, con una letra apretada idéntica a la de los antiguos documentos de Joseph Curwen, aunque sin duda fechados mucho después. Era evidente que una parte de sus últimas actividades había consistido en la diligente imitación de la letra del viejo hechicero, que Charles parecía haber llevado a un maravilloso grado de perfección. No había ni rastro de ninguna otra caligrafía que pudiera atribuirse al doctor Allen. Si de verdad había llegado a ser el jefe, debía de haber obligado al joven Ward a convertirse en su amanuense.
Entre aquel material reciente una fórmula mística, o más bien un par de fórmulas, se repetían tan a menudo que Willett llegó a memorizarlas antes de dar por concluida su búsqueda. Consistían en dos columnas paralelas: la izquierda, encabezada por un símbolo arcaico conocido como la Cabeza del Dragón, utilizado en los almanaques para indicar el nodo ascendente; y la derecha, encabezada por el símbolo correspondiente a la Cola del Dragón o nodo descendente. Tal era la apariencia del conjunto, y el médico reparó casi inconscientemente en que la segunda mitad no era sino la primera escrita silábicamente al revés, con excepción de los monosílabos finales y el extraño nombre Yog-Sothoth, que había llegado a reconocer escrito de varias formas en otros documentos relacionados con aquel horrible asunto. Las fórmulas eran como sigue —exactamente así, como ha tenido ocasión de testificar Willett varias veces—, y la primera reavivó un desagradable recuerdo latente en su cerebro en el que no cayó hasta más tarde, cuando repasó los acontecimientos de aquel espantoso Viernes Santo del año anterior.
Tan obsesivas eran aquellas fórmulas y tan a menudo topó con ellas que, sin darse cuenta, el médico acabó repitiéndolas para sus adentros. No obstante, por fin tuvo la sensación de haber reunido todos los papeles que podía asimilar por el momento, así que decidió no examinar ninguno más hasta que pudiera llevar allí a los otros médicos y realizar una incursión más amplia y sistemática. Aún tenía que encontrar el laboratorio oculto, así que dejó la maleta en la habitación iluminada y volvió a salir al negro y ruidoso pasillo en cuyo techo abovedado resonaba sin cesar aquel gemido sordo y espantoso.
Las siguientes habitaciones en las que entró, o bien habían sido abandonadas o estaban llenas de ataúdes de plomo y cajas rotas de ominoso aspecto, pero aun así lo impresionaron por la magnitud de las operaciones originales de Joseph Curwen. Pensó en los esclavos y en los marineros desaparecidos, en las tumbas que había profanado en todo el mundo y en lo que por fuerza habría debido ver la partida de asaltantes; luego decidió que era mejor no pensar más. Vio una gran escalera de piedra que había a su derecha y dedujo que debía de subir a alguna de las dependencias de Curwen —tal vez al famoso edificio de piedra de ventanas altas y estrechas—, suponiendo que la que había utilizado para bajar procediera de la granja de tejados inclinados. De pronto, las paredes parecieron alejarse y el hedor y los gemidos se volvieron más fuertes. Willett vio que había llegado a un lugar muy espacioso, tanto que la linterna no bastaba para iluminarlo todo, y a medida que avanzaba topó con varios pilares recios que sostenían los arcos del techo.
Al poco rato llegó a un círculo de pilares agrupados como los monolitos de Stonehenge, en cuyo centro había un enorme altar tallado con tres escalones en la base; las inscripciones del altar llamaron tanto su atención que se acercó para examinarlas a la luz de la linterna. Pero cuando vio lo que eran, se apartó estremecido y no se detuvo a investigar las manchas oscuras que teñían la parte de arriba y que habían caído por los bordes formando finas líneas. En vez de eso avanzó hasta llegar a la pared y vio que describía un círculo gigantesco y estaba perforada por oscuros pasadizos y mellada por miles de celdas sombrías con rejas de hierro y cadenas para las manos y los pies en la mampostería del fondo. Las celdas estaban vacías, pero el horrible hedor y los deprimentes gemidos continuaban oyéndose, más insistentes que nunca y alternados con una especie de golpes resbaladizos.
3
Willett no pudo seguir pasando por alto el espantoso olor ni los misteriosos sonidos. Ambos eran más evidentes y horrendos en la gran sala de los pilares que en ninguna otra parte, aunque daban la impresión de que procedían de muy lejos, incluso en ese oscuro mundo de misterios subterráneos. Antes de explorar los negros pasadizos en busca de otras escaleras que llevaran más abajo, el médico recorrió con la linterna las losas del suelo. Muchas estaban sueltas y a intervalos irregulares había algunas perforadas con agujeros que no parecían seguir una pauta concreta, mientras que a un lado encontró una escala muy larga tirada en el suelo. Por raro que pareciera, daba la impresión de estar particularmente impregnada de aquel espantoso olor que lo inundaba todo. Mientras recorría despacio aquel lugar, reparó de pronto en que el ruido y el olor eran más intensos sobre las losas perforadas, como si se tratara de toscas trampillas que condujeran a una región de horrores más profundos. Se arrodilló junto a una de las losas, tiró de ella con ambas manos y descubrió que con mucha dificultad era posible desplazarla. Al tocarla, los gemidos de abajo se volvieron más fuertes y un enorme nerviosismo lo dominó al levantar la pesada piedra. Un hedor inconcebible se alzó desde abajo, y la cabeza le dio vueltas mientras apartaba mareado la losa e iluminaba con la linterna el metro cuadrado de negrura que se abría ante él.
Si había esperado encontrar una escalera que condujera a otro abismo de espantosas abominaciones, Willett se llevó una decepción, pues entre la fetidez y los gemidos sólo acertó a discernir el pretil de ladrillo de un pozo cilíndrico de un metro y medio de diámetro, sin escalera ni ningún otro medio para descender hasta él. Cuando lo iluminó con la linterna, los gemidos se transformaron en una serie de gritos horribles, unidos al sonido de aquellos golpes ciegos, fútiles y resbaladizos. El explorador tembló y no quiso imaginar siquiera qué nocivo ser podía estar acechando en aquel abismo, pero hizo acopio de valor para asomarse al tosco pretil; se tumbó cuan largo era y sostuvo la linterna con el brazo extendido para ver lo que había abajo. Durante un segundo sólo distinguió las paredes de ladrillo cubiertas de moho fangoso, que se hundían ilimitadamente en aquel miasma casi tangible de tenebrosa pestilencia y desesperado frenesí, y luego vio algo oscuro que saltaba torpemente arriba y abajo desde el fondo del estrecho pozo, a unos seis o siete metros del suelo de piedra donde él estaba. La linterna le tembló en la mano, pero volvió a mirar para ver qué criatura viviente podía estar emparedada en la oscuridad de aquel pozo antinatural, abandonada sin comida por el joven Ward todo el largo mes transcurrido desde que los médicos se lo llevaron, y que sin duda era sólo uno de los muchos prisioneros encerrados en los pozos que tapaban las losas perforadas del suelo de la enorme caverna abovedada. Fueran lo que fuesen aquellas cosas, no podían tumbarse en un espacio tan angosto, por lo que debían de haber pasado aquellas horribles semanas acurrucadas, gimiendo y dando saltos cada vez más débiles desde que su amo las abandonara.
Sin embargo, Marinus Bicknell Willett lamentó haberse vuelto a asomar, pues pese a que era cirujano y un veterano de la sala de disección, no ha vuelto a ser el mismo desde entonces. Es difícil explicar cómo la mera visión de un objeto tangible de dimensiones mensurables pudo conmover y cambiar así a un hombre, sólo podemos decir que ciertas figuras y seres poseen un poder simbólico y de sugestión que producen un efecto terrible en el punto de vista de un pensador sensible y le susurran aterradoras insinuaciones acerca de las oscuras relaciones cósmicas y las realidades innombrables que subyacen tras las ilusiones protectoras de lo que vemos con normalidad. En esa segunda ocasión, Willett vio una de esas figuras o seres, pues por instantes enloqueció igual que cualquiera de los pacientes del hospital privado del doctor Waite. La linterna cayó de una mano privada de fuerza y coordinación nerviosa, y no prestó atención al chasquido de dientes trituradores que dieron a entender cuál había sido su destino en el fondo del pozo. Chilló, chilló y chilló con una voz cuyo aterrorizado falsete no habría podido identificar ninguno de sus conocidos, y aunque no consiguió ponerse de pie, se arrastró y rodó desesperado sobre el húmedo empavesado donde docenas de pozos tartáreos emitían gritos y gemidos exhaustos en respuesta a sus propios gritos enloquecidos. Se arañó las manos contra las toscas losas, se golpeó varias veces la cabeza contra los pilares, pero continuó alejándose. Por fin, fue recobrando lentamente el juicio en medio del hedor y la oscuridad, y se tapó los oídos para no oír el murmullo de los gemidos en que fueron convirtiéndose poco a poco aquellos gritos. Estaba empapado de sudor y no tenía con qué iluminarse; se hallaba abatido y enervado en aquella negrura abismal y pavorosa, y lo abrumaba un recuerdo que ya nunca podría borrar. Bajo sus pies, docenas de aquellas cosas seguían con vida, y él mismo había quitado la tapa de uno de los pozos. Sabía que lo que había visto no podía trepar por las paredes resbaladizas, pero se estremeció al pensar que llegara a encontrar algún asidero.
Nunca ha dicho qué era aquella cosa. Se parecía a algunos de los relieves del diabólico altar, pero estaba viva. La naturaleza no le había dado aquella forma, pues era evidente que estaba inacabada. Sus deficiencias no podían resultar más sorprendentes, y las anormalidades de las proporciones desafiaban cualquier descripción posible. Willett sólo acierta a decir que una cosa semejante debía de ser un ejemplo de las entidades que Ward convocaba a partir de sales imperfectas y que conservaba con propósitos...
Índice
- I · Un resultado y un prólogo
- II · Un atecedente y un error
- III · Una búsqueda y una evocación
- IV · Una mutación y una locura
- V · Una pesadilla y un cataclismo