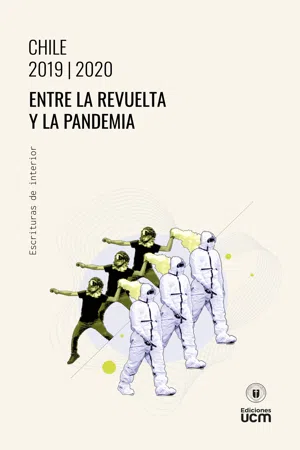![]()
ENTREVISTA A ROSSANA CASSIGOLI
“A SUS REFUGIOS, MANADAS ATÁVICAS”
por Javier Agüero
Rossana Cassigoli Salamon.
Chilena residente en México desde 1973. Antropóloga y doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la unam (México, 2002); maestra en Ciencias Sociales por flacso (México, 1982); y licenciada en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (México, 1980). Sus líneas de investigación y docencia son antropología filosófica y fenomenológica; teoría de la cultura; hermenéutica de la memoria y exilio filosófico. Es Tutora del Programa de Posgrado de Estudios Latinoamericanos, del Posgrado en Estudios Políticos y Sociales y del Posgrado de Estudios Mesoamericanos de la unam. Ha realizado estancias académicas e impartido cursos y conferencias en las siguientes universidades: Université Paris viii Saint Denis, Université Louvain-la-Neuve, Universidad de Chile, Universidad arcis, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Universidad Católica del Maule, Universidad Andrés Bello, Universidad Austral, Universidad de los Lagos, Universidad Cardenal Silva Henríquez, Universidad Libre de Colombia, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha publicado libros de autoría y coautoría y ensayos, artículos y reseñas de autoría única en el ámbito de la antropología filosófica, fenomenológica y política. Sus libros más importantes son: Pensar lo femenino. Un itinerario filosófico hacia la alteridad (Barcelona: Anthropos, 2008); Morada y memoria. Antropología y poética del habitar humano (Barcelona, Gedisa, 2011); y El exilio como síntoma. Literatura y fuentes (Chile: metales pesados, 2016). Libro de autoría en curso: Las prácticas invisibles. Antropografía de lo cotidiano. Actualmente es Profesora Titular Definitiva de Tiempo Completo, adscrita al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam.
1. Sobre el “estallido social”
Javier Agüero
En primer lugar, me gustaría saber tu opinión sobre lo que se ha denominado en Chile “Estallido social”. Justamente, a propósito de una estadía tuya de investigación en el país, y casi por uno de esos azares imponderables, viviste el proceso de revuelta desde el 18 de octubre hasta marzo, fecha en que volviste a México. Me interesa saber si tú aprecias, efectivamente, una fractura respecto de lo que se había construido en el país durante los últimos, digamos, 40 años. Entendiendo por fractura algo complejo, que genera una grieta y que alterna con una cierta capacidad de reinvención; no es solo la fractura por la fractura sino la emergencia de un nuevo relato que surge desde esa irrupción radical.
Rossana Cassigoli
Empezaré agradeciendo la oportunidad que me brinda esta entrevista para vaciar y unificar los efectos de mi experiencia en Chile, sin evitar los resultados subjetivos de su filtro en el lenguaje y libre interpretación. Quisiera manifestar esto, como dicen que decía el viejo Borges, “todo encuentro azaroso es una cita”. Lo primero asombroso, fue el accionar del calendario intuitivo: aterrizar en Chile el 15 de octubre, solo dos días antes del estallido social y consecutiva revuelta. En lo personal, lo he vivido románticamente, como un estado de enamoramiento; una cita postergada con el presente de mi país, un presente que ahora se vuelve constante e inseparable. Enorme serendipiti regido por la magia de la coincidencia lógica. Me asombra que, habiéndome atraído poderosamente el sonido y significado de esa palabra, me estuviese reservada su revelación tan potente y crucial, en carne propia. Lo segundo, vibrante además de asombroso, fue llegar directamente a la chuchoca callejera, en razón de cuatro motivos definidos. El primero, la ubicación de mi domicilio natal en Ñuñoa y retorno habitacional a esa comuna después de 47 años, viviendo subjetivamente un post- exilio. Ello, porque una vez rumeado (haciendo un guiño a Nietszche en la página 1 de La genealogía de la moral) el largo exilio (quien vivió un insilio podrá experimentar lo propio), afloró con la revuelta del 2019 la extraordinaria fantasía de un re-comienzo. Obsequio postrero de la vida, si se quiere, que nos encuentra aperados de todo el peso memorístico y el archivo experiencial, y, a la vez, de la frescura de este nuevo initium con la claridad prístina de pertenecer a la retaguardia. El tercer motivo del arribo directo a la chuchoca fue que, favorablemente para mi propia inserción en ella, Ñuñoa ha sido y será un lugar simbólico de la fragua política-filosófica en Chile y punto de encuentro de la revuelta cotidiana capitalina: la fiesta diurna protestataria familiar clasemediera, la barricada popular nocturna y escaramuza con los pacos y, en la penumbra protectora de los bares, el constante desfogue etílico, profunda y obstinadamente controversial. Hoy día, en Ñuñoa varias capas de subsuelo bullen bajo la nueva fachada taquillera y restaurantera. En el centro de un entorno festivo de talante insurreccional, la protesta religiosa de la velatón actúa el recogimiento espiritual en el pasado, donde las antiguas “huellas de la predicación mistérica”, imponen su presencia: un presente lúcido de humanidad, que invoca a la memoria como acción de con-gregar y re-ligar. Sin apartarse del bullicio protestatario, la vida, la historia, la memoria y la muerte permanecían aglomeradas en un mismo tiempo y espacio, envueltas en la triste melodía de las trovas. Por vez primera, se tributó el carácter intrínseco de la aglomeración gregaria, guardando (ignoro si provisionalmente o per se), las banderas auto-afirmativas en la tribuna y el coto. Las antiguos trofeos y lemas fueron notoriamente desplazados por un fenómeno mucho más raro: una performatividad de lo político, donde coexisten la conquista territorial urbana, el desnudo-denuedo y variadas formas de sincretismo deportivo-religioso y otras creaciones barrocas de supremacía ficcional, alusivas al héroe, la heroína y el mártir. En ellas, lo que parece contar no es propiamente la hazaña, sino una estética de la épica y la victoria; donde lo ecuestre y la cúspide parecen querer representar el fenómeno político del dolor y la ira.
Es en estos signos, cuya legibilidad no resulta diáfana, y más acá de lo que pudiese considerarse un mero cambio generacional, donde me parece pudiera percibirse una ruptura cualitativa con aquello construido políticamente durante los últimos cuarenta años. Así como en los sesenta prevaleció el “el logos estético de armas y clandestinidad” (Nicolás Casullo), sesenta años después será muy enriquecedor explorar el origen, agenda y sentido ¿filosófico? de aquellos logos emergentes y su relación con lo político en tanto acción o actuación.
El desfile de ciclistas con puño en alto, el más largo y masivo que se ha visto en la vida pública de Chile, transcurrió en Ñuñoa. Un numero indestructible de ciclistas desfiló y desfiló por avenida Irarrázaval, franqueando la plaza barrial bajo el coro del vitoreo, pasando y pasando frente a nuestra pasmada vista: miles y miles, lanzando un mensaje a mi juicio fascinante. Allende toda multiplicidad lógica que entraña el uso de la bicicleta como medio de transporte, existe algo en tal mensaje que pertenece a la esfera de lo común: me transporto piola, no congestiono, no contamino, no hago ruido, no uso bandera; pero si me propongo en calidad de ciclista, si queremos, todos juntos pedaleando en nuestras cletas, podríamos, solo con la aglomeración colectiva de estas ruedas ágiles, bloquear la ciudad completa si fuese necesario”. Contando para ello, con el apoyo de la inteligencia receptiva de la gente, reticente al uso constante de contraseñas machaconas, continuamente dominadas por el sentido...