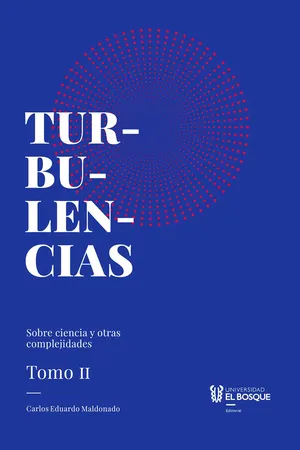![]()
¿CÓMO ES
UNA CULTURA
DE DIÁLOGO?
![]()
La dificultad de ser veraces
Digamos la verdad: la vida social no se hace (enteramente) posible con base en la verdad. Por el contrario, la vida social implica la mentira y el engaño, jugar a las apariencias, y una dosis de hipocresía. A todo lo cual se le otorgan nombres eufemísticos: “diplomacia”, “sensibilidad”, “buenas maneras”, “disimulo”, y otras.
Pero el engaño y la mentira existen en la naturaleza. En rigor, son estrategias de supervivencia. La practica el camaleón evitando depredadores cercanos o potenciales, o el tigre cuando disimula sus pasos con cautela en una caza futura, por ejemplo. Ya lo decía Heráclito, el oscuro de Éfeso: “A la naturaleza le gusta ocultarse” (physys khryptesthai philei, frag. 123). La naturaleza es latente, no patente, y la tarea nuestra consiste en desvelarla, descubrirla. Que es lo que posteriormente dará lugar a la verdad como aletheia, un motivo que será caro para Heidegger: a-letheia.
Es como si no fuera posible vivir en la verdad. O cuyo precio fuera demasiado elevado. Ser francos y espontáneos –como los niños, acaso–, ser directos y sinceros, decir lo que verdaderamente pensamos y creemos, y cómo percibimos naturalmente el mundo y las cosas: todo ello son hazañas prácticamente imposibles.
Claro, a lo cual no faltará algún profesor de ética, o una abuela llena de bondad, que digan algo como: “pero hay maneras de decir las cosas”, para indicar que, en resumen, podemos y debemos emplear “mentiras blancas”, “verdades a medias”.
Ya lo decía mi padre: “Hijo, di la verdad; pero no toda la verdad”. Hombre sabio y prudente, resultado de una larga experiencia de vida y mucho buen humor negro.
El dilema que plantea Kant es bastante conocido entre especialistas: Si un ladrón (o asesino) que viene persiguiendo a alguien nos pregunta si hemos visto a esa persona: ¿deberemos responder con la verdad, o podremos mentir? Si decimos la verdad, seremos culpables de lo que le suceda a quien el ladrón o el asesino persigue. Pero si mentimos estaremos faltando a algún mandamiento, a algún sentido moral fuerte, acaso a los valores más profundos que alguna vez nos inculcaron.
Existe una película, ya clásica (1993) a partir de un hecho real: En el nombre del padre, de J. Sheridan que pone, con otro acento, el dedo en la llaga.
En rigor, los griegos antiguos no sustantivaban “la” verdad. En la Grecia arcaica ni siquiera se usaba la expresión “X dice la verdad”. Por el contrario, naturalmente se decía: “X dice verdad”, o “Y no dice verdad”. La sustantivación de “la” verdad es el resultado de la decadencia de Grecia, el triunfo de Roma y la conjunción con el judaísmo. En lo sucesivo, durante 2500 años se hablará, en todos los idiomas mayores como de “la” verdad.
En efecto, en la Grecia antigua, como por ejemplo lo pone de manifiesto Platón, “verdad” es el resultado de un encuentro, de un debate, de un ejercicio dialógico, al cabo del cual, si acaso, se llega a descubrir lo que sea “verdad”. En otras palabras, en la Grecia antigua “verdad” no era un punto de partida, sino un punto de llegada, si acaso.
En marcado contraste con la civilización occidental, cuando “verdad” se la plantea como un punto de partida. Literalmente, se ha producido una inversión de todos los valores, y en este caso de “verdad”.
Los asuntos de supervivencia, en toda la línea de la palabra; los temas de sociabilidad (“insociable sociabilidad”, solía decir el viejo Kant que del asunto mucho sabía), en fin, ir por el mundo con los múltiples y variables roles que constantemente debemos desplegar y asumir, todo ello implica saber jugar el juego de las conveniencias y las apariencias, de la diplomacia y del engaño, de las verdades a medias y los ocultamientos propicios.
Pues de lo contrario, el asunto se convierte en herir o maltratar a los demás; pasar un momento harto o desagradable; o incluso arriesgar alguna situación importante (trabajo, amores, amistad, negocios, etc.).
Según parece, más vale ser plausibles que veraces; y pasar más por diplomáticos que por sinceros. La cultura humana nos ha convertido, decía Nietzsche, en piezas moldeables, animales dóciles, enfermos morales. Gregarios, decía el filósofo alemán. Una expresión elegante para una situación lamentable en términos de dignidad humana.
En las guerras, lo hemos aprendido desde siempre, la primera víctima es “verdad”. La más frágil y vulnerable. Es que sobrevivir se convierte, a veces, en una tarea que se impone por encima del hecho o la posibilidad de ser veraces. Sobrevivir con los amigos; sobrevivir en el trabajo; sobrevivir en medio de la violencia. Ante la exigencia absoluta de la supervivencia, “verdad” es un lujo; y son siempre primero los lujos de lo que nos deshacemos en condiciones de precariedad. Así las cosas, la existencia misma se escinde de (la) verdad, y al cabo, terminamos enfermos o locos.
Me contaba hace poco un amigo alemán que hay países –en África como en el Oriente medio– en los que por orden del Estado, o sencillamente por regla cultural, no se habla, absolutamente para nada, de los vejámenes que se han sufrido. Las víctimas callan y niegan así la historia de dolor acontecida. Y esta situación se aprende de una generación a otra, y de una región a la siguiente. Lo cual, sin ambages, conduce a la locura total. Una locura colectiva e institucionalizada. En otras palabras, un estado o una sociedad moral y filosóficamente fallida, fracasada.
Los totalitarismos y las derechas, los victimarios y los violentos siempre diluyen las verdades, las desplazan y se inventan e imponen otras. Enfermos, todos ellos. Para lo cual la historia presenta abundantes ejemplos de toda índole.
Al fin y al cabo, vivir en (la) verdad es un asunto primario: un asunto de salud, curación y sanación. En una historia enfermiza y desquiciada. Ser veraces, en fin, en un asunto tan básico, como es básica la salud misma: la nuestra y la de nuestro entorno. Debemos poder pensar, finalmente, no ya más en la enfermedad; además de políticas de salud, se impone la necesidad de una cultura de salud y la salud como una forma de vida. Algo menos difícil de lo que parece.
![]()
Autoorganización, emergencia y acción social
El orden total o cuasi-total equivale a la muerte. El orden sin más asimila los procesos y sistemas al equilibrio y, muy cerca del equilibrio, la vida cesa de existir. En contraste, como es sabido por una parte de lo mejor de la ciencia actual, lejos del equilibrio emergen procesos autoorganizativos, se hace posible la vida, en fin, nuevas redes configuran vectores y posibilidades antes insospechadas. Este lenguaje debe y puede ser traducido a la sociología, la historia y la política.
Políticamente hablando, el orden equivale al imperio de la ley –“estado de derecho”–, y sociológica y filosóficamente, se trata del triunfo del institucionalismo y el neo-institucionalismo. Con todos sus representantes, vertientes y estamentos.
La oposición, la rebeldía y el disenso constituyen elementos nutrientes de una democracia. Incluso alguien tan excesivamente conservador como K. Popper así lo reconoce abiertamente en La sociedad abierta y sus enemigos. Con una condición: que los elementos de disenso y rebeldía sean activos y libres y no hayan sido institucionalmente cooptados, o normalizados. En Colombia prácticamente toda oposición fue eliminada, físicamente, o bien cooptada a través de los mecanismos de la democracia representativa.
Hace mucho tiempo, en medio de una historia de estado de excepción normalizado, del que emerge el paramilitarismo y sus distintas facetas hasta llegar actualmente a las bandas criminales (bacrim) (=más de lo mismo), los sindicatos fueron neutralizados y cooptados por el sistema, las organizaciones estudiantiles fueron suprimidas o su acción fue altamente delimitada, los partidos de oposición fueron neutralizados y mantenidos “en sus justas proporciones” (para citar las palabras de un nefasto expresidente), en fin, las guerrillas fueron eliminadas o conducidas a aceptar “un mal arreglo antes que un buen pleito”.
Digámoslo en una palabra: la acción colectiva fue perseguida y prohibida, golpeada y cooptada. Hasta el punto de que es preciso tener autorización de la autoridad competente, según el caso, para llevar a cabo una manifestación. No sin cinismo, mucha gente prefiere concentrarse, antes que movilizarse. La acción colectiva en Colombia ha sido, en el mejor de los casos, reducida a las redes sociales, lejos, muy lejos de las calles.
El movimiento campesino ha sido fuertemente golpeado, y la minga indígena parece no haber alcanzado el oxígeno suficiente, en un país en el que los indígenas jamás han logrado ser protagonistas de una historia social. En contraste con otros países del subcontinente.
En estas condiciones, la protesta social ha quedado reducida al marco de los defensores de derechos humanos, algunos intelectuales, alguna denuncia periodística –supuesta la autoedición– y unos cuantos artistas, siempre algo marginales. Ocasionalmente, se aprecian las protestas de la comunidad LGBTI. Existen múltiples pequeños movimientos aquí y allá de diversa índole, pero todos se encuentran, a la fecha, desagregados.
Vale recordar: no hace mucho el principal asesor de un expresidente escribió –y se puso en práctica– que los enemigos del Estado son: en primer lugar los guerrilleros y los auxiliadores de la guerrilla; luego también, las ONG, principalmente las defensoras de derechos humanos; y finalmente, los intelectuales y académicos.
Pues bien, es, más o menos, en este marco que se entienden las pujas, cada año, en las negociaciones en torno al salario mínimo. Más la imposición de fuertes políticas fiscales, los programas económicos, en fin, la neo-institucionalización del país, en toda la línea de la palabra, para no hablar de la privatización de los (últimos) bienes del Estado.
La protesta social y la acción colectiva son en Colombia, según todo parece indicarlo, cosas del pasado. O por lo menos esa es la idea que se quiere presentar desde los grandes medios de comunicación. Porque la verdad es que movilización hay; y protesta también existe.
La protesta social y la acción colectiva pueden ser dichas de dos maneras, así: de un lado, es el derecho a la rebelión. Y de otra parte, es la forma misma de unión y defensa de los sin-voz, los invisibles, los marginados, los pobres.
Hubo una época en que algunas iglesias tomaron la vocería por estas mayorías. Hubo momentos en que algunos partidos políticos les dieron la mano. Pero hoy día ellos siguen careciendo de voz, siendo invisibles, marginados y excluidos. Todo, en un país históricamente fracturado e inequitativo. La defensa de los excluidos es un tema de ética tanto como de política, y la historia no es ajena al tema. De ética, por cuanto es un tema de humanidad; y de política en cuanto se trata del reconocimiento de que los dramas personales son fenómenos comunes que competen a todos.
Con razón sostiene A. Camus en El hombre rebelde (1951) que cada época histórica tiene una forma distinta de rebelión. Ese libro, ya hoy clásico en el que el autor francés estudia las formas de rebeldía o rebelión en los últimos doscientos años. Correspondientemente, las formas de rebelión habidas en la historia del país no serán, jamás, las mismas en el futuro. No tanto por determinismo histórico, sino porque el mundo ha cambiado y con él, el país. Con el paso del tiempo, los agentes sociales han cambiado, y las formas de organización que ayer fueron posibles hoy parecen no ser ya necesarias.
Nuevas formas de organización social, nuevas formas de acción social, nuevas formas de protesta y acción colectiva serán posibles en un futuro razonablemente previsible. Aun cuando, al parecer, nadie las avizore claramente en el presente inmediato. El drama de la sociedad es que el presente de la política no es nunca linealmente compatible con la historia como medida de largo plazo.
Dicen los analistas que se requieren formas imaginativas de acción y de organización, nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicación y acción. Seguramente es cierto. Pero mientras no tengan vida orgánica, se trata de palabras que se las puede llevar el viento.
Hacer visibles a los invisibles, darles voz a los sin-voz, lograr dignificar a los marginados y excluidos, en fin, combatir la pobreza en todas sus formas es un asunto de humanidad tanto como de orden político. Se requiere una acción imaginativa, o bien decisiones radicales e inesperadas. Mientras tanto, en una parte del mundo, aparecen los indignados. Todo parece indicar que existe un vaso comunicante directo entre la indignación y la rebelión.
La rebelión y la disidencia, la oposición y la lucha por el cambio: con todo ello se trata de una sola cosa. Contra quienes son partidarios del orden, que han sucumbido ante el peso de lo real, se trata de aquellos individuos que sueñan por un mundo mejor, por una vida diferente, por un horizonte distinto. Y nada nos hace más humanos que soñar que las cosas pueden ser mejores, o diferentes. Pero los sueños se alimentan de ideas.
![]()
E. Snowden, el hereje de nuestros tiempos
Las herejías han sido tradicionalmente anatematizadas: prohibidas primero, proscritas después, al cabo, si se puede, eliminadas. El concepto de herejía fue una creación del Concilio de Nicomedia en el año 317 d.e.v., y se define de cara a un dogma de fe, una verdad oficial: la ortodoxia. Esta se traduce en esa forma de vida que es la normalidad y que se concibe como el statu quo.
Frente a la ortodoxia, regularmente han emergido diversas heterodoxias. Las herejías han tenido figuras prominentes en la historia. Y el nombre adecuado para los mismos es el de heresiarca. Pues bien, Snowden es el heresiarca de nuestra época.
En efecto, las revelaciones –parciales hasta la fecha, pues es evidente que aún posee numerosa otra información– acerca del espionaje a gran escala por parte de la NSA han producido diversas reacciones. Y la primera y más evidente de todas es el descrecimiento de los ciudadanos en el gobierno mundial de los EE. UU., y de consuno, la pérdida de confianza y credibilidad en los gobiernos nacionales. Pues en muchas ocasiones: a) estos han contribuido con sus propios organismos de seguridad e inteligencia a los espionajes; b) una vez que se han producido las denuncias permanecen sin hacer absolutamente nada. Literalmente.
Snowden ha desenmascarado la religión de Estado, o lo que es equivalente, el Estado como religión. Pues en la sociedad de la información y del conocimiento, la religión de Estado no es el catolicismo, el protestantismo o el judaísmo –para mencionar los tres casos más conspicuos–. Por el contrario, la religión de Estado es, hoy por hoy, la información: premisa de la democracia, fundamento (presunto) de la legitimidad.
La ortodoxia en cuestión de fe coincide en el plano de la episteme con la ciencia normal, y ambas a su vez en el plano político no son otra cosa que la verdad oficial. Verdad oficial a través de los órganos, los políticos y los intelectuales oficiales.
En verdad, la ciencia normal, cuyo epítome es en ciencia en general la corriente principal de pensamiento, se condensa, según el estudio clásico de T. Kuhn, en el paradigma vigente. Hasta cuando se revelan en el seno de este paradigma anomalías. Las anomalías no son, por tanto, otra cosa que rupturas, quiebres, bifurcaciones con respecto a las creencias oficiales, las verdades oficiales.
Snowden ha desvelado las mentiras de la democracia occidental en su centro mismo: la democracia como fundada en información disponible, y las consecuentes (a)simetrías de información para las tomas de decisión. Cuyo orige...