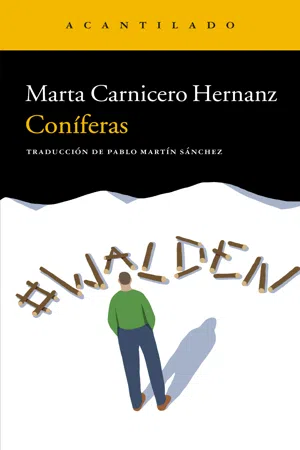![]()
SEGUNDA PARTE
![]()
20
Fue ella la que acabó planteándole abiertamente que visitara a un médico. Había estado cocinando toda la tarde y se lo encontró en el sofá con un libro y una copa de vino, ya cenado, convencido de que aquella noche no debían verse. Desde que había parado la mudanza, hacía ya dos meses—con la excusa de que a Alina le convendría tener un espacio propio para componer y trabajar y que, de hecho, ya pasaban juntos la mayor parte del tiempo—, la notaba reticente, insegura, incluso dolida. Ella no le había hecho ningún comentario, pero aquellos ojos que antes la iluminaban habían empezado a brillar de melancolía cuando, trasteando por la cocina, se dejaba abrazar por un Joel demasiado cobarde para sacar el tema.
Pensaría mucho en ello cuando fuese demasiado tarde, para llegar a la conclusión de que la había hecho sentir ridícula, o prescindible, por soñar con una vida en común que él parecía no buscar. Alina, cuando amaba, lo hacía a quemarropa, y él, en aquella época, aún no había entendido que quien más quiere es siempre el que sufre, pues en su cabeza ha tenido que despedirse ya unas cuantas veces. Había creído que bastaría con parar el traslado para mantener a raya sus temores y le sabía mal, claro, no poder revelarle los verdaderos motivos, pero se repetía que aquello era un peaje, un mal menor que debía aceptar si no quería arriesgarse a tener que explicar muchas más cosas. La historia le pesaba y habría deseado poder hablar de ello abiertamente, compartirla con alguien que no fuese a juzgarlo, pero sabía que un médico lo tomaría por loco, sobre todo porque lo vivía con tal convencimiento que habría despertado todos los recelos.
Si en un arrebato hubiese entendido que sólo él podía enviarse aquellos anónimos, con la última entrega habría vuelto a dudar, pues la letra continuaba siendo de niño y él ya hacía días que volvía a escribir con la mano izquierda. Y eso sin contar los olvidos, como el de aquella noche. Alina juraba que habían quedado y Joel no sólo no lo recordaba, sino que veía tan claro que ella se había confundido que insistió en que debía de haberlo entendido mal. Entonces salió todo: las veces que ella le había pedido que comprara algo que él había olvidado, los momentos que no la escuchaba, la persona contradictoria en que se estaba convirtiendo.
El malentendido culminó con un reproche por lo ocurrido aquella misma tarde, cuando él la había dejado remoloneando en la cama tras dormir la siesta juntos, porque en casa tenía una reseña a medio escribir.
—¿Y ahora de qué se me acusa, señoría?
—Menos cachondeo, ¿vale? Es lo mínimo que pido. Si lo has pensado mejor, no pasa nada; ocurrió lo mismo con la mudanza y ya da igual. Pero que lo aproveches para hacer bromas me parece alucinante. Por no decir cínico.
—¿De qué estamos hablando, Alina? No te entiendo.
—A lo mejor es que no quieres entenderme. Estamos hablando, Joel, de que un día me propones que nos casemos y al día siguiente ya ni te acuerdas. Qué digo al día siguiente: un par de horas después. Y luego resulta que la que está fatal soy yo.
—¿Casarnos, Alina? Pero ¿desde cuándo te importa eso?
—¿Y a ti?
—¡Pero si el tema lo has sacado tú! En todo caso, si hay que hablarlo, lo hablamos. Venga, adelante. ¿Cuál es el problema? ¿Que ahora necesitas que nos casemos?
—Es increíble.
—Lo increíble es que me eches la caballería por culpa de una peli que te has montado. Cuando me he ido dormías.
—Mira, Joel. Dejémoslo estar. Pero me parece que deberíamos ir a ver a un médico. Algo no…
—¿Y qué le digo al médico, Alina, qué le digo? ¿Que te crees lo que sueñas? ¿Que no podemos irnos sin que te visite a ti también?
—¿Sabes qué? Que te lo metas donde te quepa. —Se sacó algo del dedo y se lo lanzó con rabia. Fuera lo que fuese, impactó en el sofá y se perdió entre los cojines.
—Pero ¿esto qué es? ¿Qué es esta mierda?
—Exactamente eso, Joel. Una gran mierda.
Joel desenterró el anillo mientras Alina daba un portazo. Estaba hecho con papel de aluminio, como si alguien lo hubiese improvisado moldeándolo alrededor del dedo y retorciendo el exceso por arriba para coronarlo con un diamante de andar por casa.
![]()
21
Después de disculparse mil veces decidió que sí, que iría al médico a explicarle no sabía muy bien qué, muerto de miedo por si le diagnosticaba un trastorno que no tenía. Enseguida notó que Alina cifraba su felicidad en aquella visita y, aun así, cuando se hundía pensando que si no hacía algo la perdería, seguía confiando en los rituales que los mantenían unidos cuando estaban demasiado cansados para hablar, como una tregua que les permitía comunicarse sin necesidad de estar juntos. Nunca estaban del todo alejados, y cuando Alina se levantaba por la mañana, por mucho que hubieran discutido, se encontraba el desayuno esperándola en la cocina. Los métodos de ella eran mucho más sutiles y prefería jugar con Joel, en sentido literal, aunque nunca se hubiesen sentado frente a frente ante el tablero: no se había atrevido a hacerle ningún comentario sobre aquella afición no declarada por el ajedrez, por miedo a que perdiese la costumbre cuando se enfadaban, pero en los peores momentos, cuando habían reñido y él temía haber tensado demasiado la cuerda, esperaba su jugada en el tablero del comedor, como una bandera blanca que le concediera el permiso para aproximarse. La imaginaba entrando en su casa a hurtadillas, tal como él se colaba en la suya a dejarle el desayuno, y más de una vez había bajado al pueblo con la esperanza de encontrarse con un movimiento de Alina al volver. Entonces, si había tenido suerte, respondía con las negras y esperaba a que ella encontrase el momento propicio para contestar.
Tal vez porque estaban inmersos en aquella situación, Joel tuvo que enfrentarse a lo inevitable el día que, tras mover pieza, Alina se acercó a la ciudad a ver al doctor Durden, el neurólogo que la trataba. Volvió extrañamente serena, convencida de que los olvidos y los malentendidos de Joel tenían solución, pues el médico le había hablado de un sistema que podría ayudarlo.
Que puede ayudarnos, había dicho ella.
—Tampoco hace falta ponerse alarmistas, ¿no?
—Dijiste que irías al médico.
—Y lo haré, si es lo que quieres. Pero a mí no me pasa nada.
—Es exactamente lo que decía mi padre.
—Alina, por favor.
—¿Qué?
—Que tu padre tenía demencia.
—Y la demencia empezó así.
—Eso debería decidirlo un médico, ¿no crees?
—Pues eso.
Jaque.
![]()
22
Conocerla había sido como volver a descubrir el sexo. Alina follaba del mismo modo en que reía, con el alma entera, y aquella desinhibición, que al principio lo había sorprendido y hasta asustado, se había convertido en lo último que habría querido perder. El primer beso que ella le había dado, volviendo del concierto de Wang, ya había sido diferente de los besos que conocía: Alina había soltado un suspiro, un amago de gemido casi imperceptible—de los que entonces Joel imaginaba que habría exhalado, medio dormida, si algún día llegaba a despertarla con un sinfín de besos suaves—, y él se había sorprendido empalmándose como si la polla no fuera suya, temiendo que aquello pudiera delatarlo.
Alina era incapaz de no gemir, también cuando se masturbaba. La tarde en que, volviendo de la ciudad, echó hacia atrás el asiento del coche, Joel se pasó el trayecto maldiciendo la carretera del bosque y las curvas demasiado estrechas como para poder detenerse. Sube la calefacción, anda, le había pedido ella mientras se quitaba los pantalones, y Joel había tenido que esforzarse por no apartar la vista de la carretera y perderse en la visión de Alina como en una pintura hiperrealista, con las piernas abiertas salpicadas de sol y la mano apartando las bragas para dejar el coño al descubierto.
Había aprendido a recordar el sabor del sexo en su mano cuando ella se la acercaba para que se la chupase antes de refregársela contra el clítoris, el clap seco que hacía al palmearse el coño abierto como un higo, los pezones sonrosados cuando alargaba la mano para pellizcárselos y ella, retorciéndose de tensión como en un cuadro de Schiele, le ofrecía su piel tibia, sus piernas blancas como nata. Y los gemidos: aquellos gemidos que él sabía recrear cuando Alina no estaba, casi dolorosos de tan placenteros, suplicándole No me mires, a la cara no me mires, cuando lo único que él quería era verla desencajada, notar el deseo subiéndole por la entrepierna y la polla reventando la bragueta.
Alina se dejaba llevar para convertirse en otra y se abría en espasmos que eran corrimientos de tierra, luminosa como el verde de los árboles, menos suya y más suya que nunca.
![]()
23
Fueron unos meses de equívocos, de momentos de sincronía en que un personaje sale de un lugar cuando entra el otro, y si con el tiempo acabó por intuirlos fue porque recogía sus frutos en forma de extrañeza.
Una de las situaciones más desconcertantes, porque se alargó en el tiempo y ya prácticamente no la recordaba cuando se resolvió, fue aquella vez que salió de la ducha y no encontró la ropa donde la había puesto. No hacía ni cinco minutos que había dejado la sudadera roja sobre el váter, limpia y doblada, sobre los pantalones. De la frase que llevaba impresa con letras de palo, sólo se leía I would prefer, y se entretuvo en completarla durante la ducha. Mientras el agua caliente le caía encima, él habría preferido
que la historia de los anónimos terminase de una vez
que los grumos del cacao se deshicieran en la leche
que Alina hubiese ido a comprar las zanahorias
que Janis y Freddie hubiesen muerto de viejos
que se hubiese solucionado el lío de las lagunas
que se aboliese el cambio de hora al llegar el buen tiempo
que el calentador no volviera a fallar mientras se duchaba
que Alina se hubiese ido a vivir con él
que Alina se hubiese ido a vivir con él
que Alina se hubiese ido a vivir con él
Si se lo hubieran preguntado, también habría preferido que Alina se le hubiese metido en la ducha en vez de colarse en el baño para escribir en el espejo. En el vaho, todavía reciente como para poder leerlo, encontró garabateado el siguiente movimiento de la partida. Ella le amenazaba el alfil con el único caballo que le quedaba.
Cuando cruzó el jardín para ir a cenar a su casa, se la encontró poniendo la mesa como si tal cosa. Desde que habían pedido hora en el médico la veía más contenta y relajada, y él también, en consecuencia, se notaba más tranquilo. Le pareció un buen momento para reanudar la broma.
—Si tanto te gusta, te lo regalo.
—¿De qué regalo estamos hablando?
—Del jersey de Bartleby.
—No te entiendo.
—El rojo. Con capucha. El que lleva escrito I would prefer not to.
—Pero si no te lo pones nunca. Ya verás tú mis pruebas de amor cuando haga limpieza.
—¿Ves por qué te quiero, Alina? Cásate conmigo.
—Cuidado con las bromitas, ¿vale?
—¿Y ahora qué te pasa?
—Que I would just prefe...