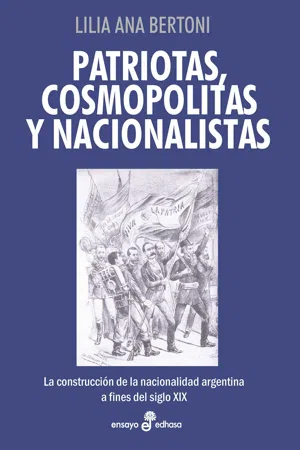![]() Segunda parte
Segunda parte
¿Cuál nación?![]()
Capítulo V
Un balance crítico
A principios de la década de 1890 se advierte la existencia de un nuevo clima de ideas: crisis económica, revolución política, constitución de un frente opositor y nuevo protagonismo de los extranjeros; todo contribuyó a generar un balance crítico y a atenuar el optimismo general y la confianza en el camino emprendido. Así se manifestó en las críticas de los extranjeros a la conducción gubernamental y también en la desazón y las dudas de muchos dirigentes acerca del rumbo del país y de los fundamentos de su organización. Esas dudas encontraban un paralelo en aquellas ideas, afirmadas en Europa durante la Gran Depresión –entre 1873 y 1896–, que seducían a las elites europeas, tanto a las conservadoras como a las vanguardias, que estaban a la defensiva y descreídas del parlamentarismo y el progreso.
Una profunda crisis de convicciones, exteriorizada en el sentimiento de decadencia de las elites y la pérdida de confianza de sectores más vastos, cobró forma en el rechazo de algunos intelectuales a los supuestos de tradición ilustrada y liberal, hasta entonces fuerte en el mundo occidental. Para enfrentar aquellas incertidumbres se apeló a las ideas tranquilizadoras de la psicología de las multitudes, los caracteres de las razas, las leyes que regían la vida de las sociedades, o a la autoridad de la ciencia, la tradición o la fe. Las ideas de Bergson y Nietzsche expresan en el campo de la filosofía las concepciones que predominan con la crisis de fin de siglo; las de Sorel y Barrès, el giro político y el contemporáneo fortalecimiento de los nacionalismos.
Aquellas ideas también influyeron en la Argentina; se afirmó que el país seguía una orientación superada, que iba quedando al margen de las nuevas tendencias dominantes y que los efectos ya manifiestos de los perturbadores cambios eran una advertencia. Se habló de disgregación social, decadencia moral, degeneración, infiltración de razas inferiores. Estos y otros tópicos de moda en el panorama intelectual europeo se reflejaron en un conjunto de novelas aparecidas en torno a 1890: Abismos, de Manuel Bahamonde (1890); Quilito, de Carlos María Ocantos (1891); Horas de fiebre, de Segundo I. Villafañe (1891); Buenos Aires en el siglo XX, de Eduardo de Ezcurra (1891); y La Bolsa, de Julián Martel (1891). También, se pusieron en cuestión algunos supuestos fundamentales de orden político e ideológico. Marco Avellaneda, por ejemplo, sostenía que los problemas del país provenían de la excesiva liberalidad imperante en la sociedad, consecuencia de las libertades establecidas por la Constitución Nacional, que
abriendo las puertas de la nación a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, ha planteado un problema que afecta al presente y amenaza el porvenir de la república […] ¡Que nuestra patria no se convierta como el templo de Jehovah en una vasta tienda de mercaderes!
El cambio del clima político se manifiesta en las palabras que Lucio V. Mansilla pronunció entre un grupo de amigos:
sostengo que si a los hombres públicos de nuestro país se les preguntara si están satisfechos de su obra, poniendo la mano sobre su corazón responderán que no! Responderán que no porque los resultados han sido malos, y la acción política se juzga por sus efectos.
Según lo registró Ernesto Quesada, Mansilla “siguió en este orden de ideas”; sostuvo que “la Revolución de Mayo había sido un movimiento anticipado, un hecho prematuro que nos ha acarreado los males políticos y sociales que estamos sufriendo”, aplicando a la Argentina explicaciones de moda en Francia. Por ello –agregaba Quesada–, el general Mansilla fue clasificado anoche “de pesimista y rebatido como discípulo de Schopenhauer”. Las viejas convicciones estaban desacreditados. El error, empezaba a decirse, había sido copiar de otros países: “Los que como el ilustre Sarmiento –decía Federico Tobar–, más que con el ejemplo, con la teoría, han proclamado y sostenido aberración tan singular y funesta, han olvidado los ejemplos seculares de la historia en la evolución y desarrollo de los pueblos”. Esas desviaciones “han enturbiado la limpidez de nuestro criterio nacional y de nuestro ideal americano y entorpecido moral y económicamente nuestro desarrollo, injertando en nuestro organismo elementos repulsivos que lo despedazan”. Para Lucio V. López el problema radicaba en la incapacidad de la clase dirigente para conducir los cambios por ella desatados. ¿Qué opondremos al “enemigo terrible, inorgánico, inconsciente, que avanza como una irrupción persa sin encontrar un pueblo aguerrido que se le oponga?”. La respuesta se encontraba en una reinterpretación del pasado:
Entonces yo digo que es un gran deber, gran virtud, gran imperio volver al pasado […] Volver al pasado quiere decir releer nuestra historia […] demoler el cosmopolitismo y trazar de una vez con rasgos firmes el perfil definitivo de la patria.
Esa relectura debía consistir en la búsqueda de los rasgos permanentes de la propia cultura con los que enfrentar el cosmopolitismo. No los rasgos inciertos de algo que se habrá de construir en el futuro sino aquéllos ya definidos, que se conservan inmodificados en el fondo de la historia.
Este punto de vista, que muchos de sus contemporáneos compartieron, alimentó un vasto movimiento de construcción de la tradición patria. Ya iniciado a fines de los ochenta, se afirmó a lo largo de la década del noventa a través de un conjunto de iniciativas patrióticas, como la realización de monumentos, la construcción de un panteón nacional, la organización de celebraciones y conmemoraciones, y una tenaz labor historiográfica de relevamiento y relectura del pasado. A ellas se vinculó la preocupación por definir y afirmar la existencia de una cultura nacional, uno de cuyos aspectos centrales era la lengua. El desarrollo de estos propósitos conducía al planteo de una cuestión decisiva: ¿cuál nación? Más que una solución simple, la pregunta abría un conjunto de respuestas, diferentes y conflictivas.
Cosmopolitas o nacionalistas
Los sucesos de 1893 y las manifestaciones de los políticos santafesinos en el Congreso pusieron de manifiesto la fractura del consenso sobre la concepción hegemónica de la nación, liberal y cosmopolita, expresada en la Constitución Nacional y en leyes fundamentales, como la de ciudadanía de 1869 y la de inmigración de 1876. Esas leyes correspondían a una idea de nación entendida como cuerpo político basado en el contrato, de incorporación voluntaria, que garantizaba amplias libertades a los extranjeros y ofrecía tolerancia para el desenvolvimiento de sus actividades económicas o culturales. Era una concepción que correspondía a la experiencia de la inmigración espontánea de pequeños grupos, considerados como los elementos de civilización que permitirían el progreso y la transformación del país.
Hacia 1890, en el campo de la discusión patriótica, se advierte la constitución de un sector que asume de manera activa la defensa de una concepción esencialista y excluyente de la nación. Esta concepción se perfiló con cierta claridad en algunos episodios ya analizados: la Reforma de la Constitución de Santa Fe en 1890, el rechazo del diploma del diputado Urdapilleta en el Congreso Nacional y los sucesos de Santa Fe de 1893, cuando la preocupación por la defensa nacional reveló su eficacia en el debate al permitir justificar exitosamente los actos de una facción que controlaba una situación provincial de manera autoritaria y excluyente.
Esta concepción de nación, existente más allá de las formas legales, fue sostenida por un conjunto algo heterogéneo y variable de dirigentes que tuvo, a pesar de eso, un núcleo consistente. Lo constituían algunos políticos vinculados a los sectores gobernantes en las provincias del Litoral, como los Gálvez y Lucas Ayarragaray, otros relacionados con distintos grupos conservadores, y también católicos, que en los años noventa alcanzaron un peso significativo bajo el liderazgo de Indalecio Gómez. No formaron un partido político, pero con sus intervenciones, opiniones y acciones lograron aglutinar a otras fuerzas y constituyeron un alineamiento que en distintas discusiones importantes enfrentó a quienes defendieron posturas liberales y cosmopolitas.
Las diferentes tendencias políticas e ideológicas que estos grupos expresaban coexistieron, a lo largo de los años noventa, en una convivencia conflictiva. Las diferencias se pusieron de manifiesto en distintos debates, sin que se definiera con claridad el predominio de una u otra. Las diferentes concepciones sobre la nación –la contractualista y la cultural esencialista– afloraron en discusiones sobre los más diversos temas. Mientras las posturas de los grupos iban madurando y se definían, ganaban o perdían consenso en la opinión pública, según fuera la cuestión que los movilizaba. Sus protagonistas no se encontraban ordenadamente alineados en los diferentes partidos políticos, ni organizados en campos cerrados. Los alineamientos se producían en el calor de las discusiones y en relación con cada uno de los temas en debate; muchos se originaban en cuestiones específicas pero terminaban remitiendo a una concepción general de la realidad. Por otra parte, los temas en discusión involucraron, además de a las elites políticas, a muchos otros interesados. En las discusiones y en las campañas patrióticas se advierte que participan y discuten muchas voces: las del grupo gobernante, las de algunas instituciones caracterizadas de la sociedad y también las de otras organizaciones, numerosas y a veces bastante modestas.
En este proceso resulta reveladora la formación de muchas asociaciones, nacidas con propósitos diversos –artísticos, literarios, deportivos, sociales o de entretenimiento–, que frecuentemente asumieron en los años noventa un carácter cívico patriótico. Al inclinarse hacia una u otra opinión, al secundar una campaña o apoyar una iniciativa patriótica en pro de la formación de la nacionalidad, no sólo contribuían a fortalecer alguna de las tendencias; a veces desempeñaron un papel protagónico e influyeron en la opinión pública. Este tipo de asociaciones, en las que participaban los miembros de la elite junto con otros sectores más amplios, conformaron una fluida red de relaciones. Constituían ámbitos de transmisión o de discusión de ideas, donde se establecían y fortalecían los vínculos políticos e ideológicos. Eran lugares de formación de opinión, de difusión de consignas, de alineamientos que se sumaban a los canales por donde habitualmente transcurría la política.
Muchas de estas asociaciones culturales y recreativas poseían un perfil no contestatario y estaban vinculadas a los sectores más tradicionales; otras tenían un carácter más transitorio o espontáneo: por ejemplo, las numerosas asociaciones de condiscípulos, donde se materializaban inquietudes culturales y artísticas junto a prácticas deportivas. Sin embargo, en ambas se proyectó la campaña militarista generada en los años noventa por el peligro de guerra con Chile. En algunos de esos grupos o sociedades, los individuos fueron adquiriendo ideas de pertenencia o se moldearon sus sentimientos; también allí dieron forma a sus i...