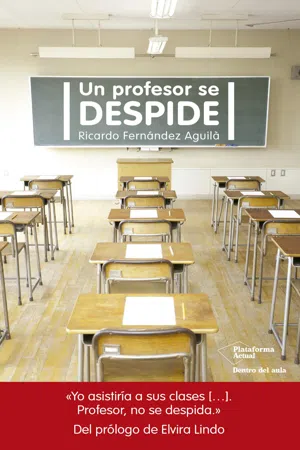Más historias para ser contadas: las del mester de clerecía (1ª parte)
–De las clases de la semana pasada sobre los juglares, ¿sacasteis la impresión de que fue una actividad de bastante éxito o de mucho éxito? Ya descarto el poco éxito, porque quizá ni hubiéramos hablado de ello. ¿Qué piensas, Raúl?
–¿Qué? ¿Puede repetir la pregunta?
La he soltado demasiado pronto, solo a los tres minutos de «juego», y sin previo aviso. Casi a traición. Repito la pregunta.
–De éxito –afirma complacido Raúl.
–Sí, ya, pero valora ese éxito, un poco por intuición, según lo que ya sabes.
–De bastante éxito. De mucho éxito.
Hoy el amigo Raúl no tiene el día, así que le aplico la piedad del que no oye bien y sonríe sin motivo.
–Esto es importante por lo que hoy vamos a ver. No solo hacían los juglares la vida más distraída al pueblo, o les explicaban historias de las que algo habían oído decir y querían saber más. Es que hubo quien se decidió a imitarlos. Es decir, el gran descubrimiento con los juglares fue que a la gente le encantaba que le explicaran historias en verso. Con su ritmo interno, con sus rimas, con ese encanto de la palabra que no solo transmite una idea, sino que además suena, regala al oído…
»De manera que a los juglares les salieron imitadores. Y estos fueron clérigos. ¿Qué entendéis por «clérigos»?
–Curas, sacerdotes –informa Leonor.
–Sí, muy bien, pero no solo sacerdotes. Clérigos en ese momento, recordad que ahora es el siglo XIII, eran consideradas las personas cultas, aunque no se dedicaran al sacerdocio. Leo en vuestras miradas el deseo incontenible de saber por qué les consideraban así y os lo voy a explicar de inmediato.
»La cultura, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaban los libros? En los monasterios. Poca gente se dedicaba al estudio. Los caballeros, a las armas. Los soldados, a la pelea. El pueblo llano, a trabajar. Solo una pequeña minoría estudiaba. Y la cultura estaba principalmente en las bibliotecas de los monasterios. Si visitáis hoy alguno, como Poblet, o Montserrat, San Martín de la Cogolla…, lo comprobaréis. Entonces, por extensión, se consideraba en ese momento clérigo a cualquier persona dedicada al estudio. O sea, gente culta. Y hoy le vamos a seguir la pista a un poeta que vivió en un monasterio. Probablemente no fue ordenado sacerdote, pero estuvo siempre vinculado al monasterio de San Millán de la Cogolla, en la Rioja. Era, y lo digo por cuanto escribió, una persona muy religiosa.
»Este hombre, del que no sabemos demasiadas cosas, ni siquiera exactamente cuántos años vivió, aunque fueron muchos, debía de haber visto y escuchado a bastantes juglares. Lo hemos de suponer, porque datos muy exactos ya os he dicho que no tenemos. Todo lo que os explique es una probabilidad, pero igual acertamos.
»Pues bien, habría visto actuar a juglares, con sus narraciones en verso de héroes, batallas, victorias…, y seguramente tuvo una idea bastante original. Y es que le pasó por la cabeza hacerse juglar, pero sin dejar su monasterio ni marcharse por los pueblos. Quiero decir que se imaginó siendo «un juglar a lo divino». ¿Qué quiere esto decir? Pues un poeta que escribiría sobre asuntos religiosos, en verso, por supuesto, y para que sus narraciones les fueran leídas a quienes iban en peregrinación a su monasterio, cosa que se hacía mucho. O bien a quienes pasaban unas horas en alguna de las iglesias de su zona o no sabemos exactamente cómo, pero el hecho es que pretendía que a la gente sencilla le llegaran estas historias instructivas. De esto sí estamos seguros.
»He de deciros aquí que algunos otros clérigos fueron haciendo lo mismo. Escribían sobre asuntos religiosos, o sobre asuntos de historia antigua, que también era una forma de instruir al pueblo. Y todos tenían algo en común: contaban las sílabas de los versos. Y escribían todos con el mismo tipo de estrofa: la cuaderna vía. Cuatro versos de catorce sílabas y con la misma rima todos ellos. Monorrimos, pues. Anotadlo, esto es esencial.
»Todo ello les diferenciaba de los juglares, que hacían lo que podían con las sílabas y las rimas. Vamos, que no se preocupaban tanto. Ya lo vimos. Y esto les daba, a los clérigos, una imagen de personas cultas; más que los juglares, por supuesto.
»Pero, además, nuestro poeta hizo algo relativamente nuevo: firmó sus obras. Quiso dejar claro que ahí estaba él. Soy Gonzalo de Berceo y esto es lo que os dejo escrito, debió de pensar. ¿Por qué si nadie lo hacía hasta entonces? A ver, ¿por qué se decidió a firmar sus obras? ¿A alguien se le ocurre?
–Porque quería ser famoso y salir en los periódicos –nos aclara nuestro humorista, Iván.
–Porque sabía que tendría éxito y quería que en el futuro nadie olvidara quién había escrito sus narraciones –explica en un buen castellano con ligero acento francés Mark, un muchacho del Camerún que llegó desorientado hace tres años y no para de consolidarse como un buen estudiante.
–Para que no creyeran que había sido un juglar anónimo quien lo había escrito –imagina Raquel.
Están sorprendentemente participativos, se percibe cierta hiperactividad mental en el ambiente, aunque la pregunta es difícil. Tan difícil que cuando me toque mi turno, me van a matar.
–Está bien lo que decís, muy bien. Salvo lo de los periódicos, claro, pero un poco de ironía tampoco viene mal. A ver, la respuesta correcta es… –Hay cierta expectación en el ambiente–. La respuesta correcta es… que yo mismo no sé la respuesta correcta.
Murmullo general: «No hay derecho», «Nos ha tomado el pelo», «Ya le vale, profe»… Hacen bien en enfadarse, pero ahora les calmaré. Espero.
–A ver, escuchad. Seguramente tenéis razón todos. Lo que no sé es quién tiene más razón, porque Berceo no nos dijo, que yo sepa, por qué firmaba sus obras. Lo que es evidente es que se produce con él lo que llamamos «conciencia de autor». O sea, que no solo es importante lo que se escribe, como los juglares, que desde el momento que lo cuentas a los oyentes ya se lo pueden quedar, ya puede ser suyo (igual que ocurre con los chistes, que alguien se los inventa pero no sabemos quién y ya nos los quedamos para irlos contando por ahí), sino que también es importante quién lo ha hecho. Y que se piensa en la posteridad, en que en el futuro se leerán tus obras. Esto también parece evidente. Pero la respuesta exacta no la tengo. Y esto no os ha de enfadar. Hay muchas preguntas que en la vida hay que hacerse aunque no se encuentre la respuesta a todas. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo de formular la pregunta ya desarrolla nuestra capacidad de razonar, de intuir, de imaginar…
»Bueno, y ahora ya basta de cháchara. Vamos al texto. Este es del libro Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, por supuesto. Son una colección de relatos escritos con la estrofa llamada cuaderna vía, de la que antes os hablé. No son originales de él, las historias. Circulaban en libros, pero él les dio esa forma en verso, como los juglares, para que llegara mejor a la gente que los escuchara, y la verdad es que lo hizo muy bien. Os reparto uno: «El labrador avaro», en un castellano adaptado al lector de hoy. Desde el siglo XIII, la lengua ha evolucionado mucho. Solo pretendo que sigáis bien la historia de este labrador. Que comprendáis el argumento. Y lo resumáis en unas seis o siete líneas. Si alguna palabra a pesar de todo se os resiste, ya sabéis qué hay que hacer. Alargar la mano hasta ese diccionario que tenéis siempre abierto en vuestra mesa de trabajo. Hasta pasado mañana.
¿Adónde se querían llevar al difunto? (2ª parte del mester de clerecía)
El argumento de «El labrador avaro», que les repartí anteayer y cuyo argumento tenían que resumir, podría considerarse sencillo, pero temo que muchos de ellos se hayan estrellado. Veamos.
Un labrador hacía todo tipo de trampas para ganar tierras a costa de los vecinos y enriquecerse. Dice el autor, como ejemplo, que cambiaba las señalizaciones del límite de las propiedades para ir acumulando más, lo que evidentemente le acarreó muy mala fama. Pero no todo era negativo en este hombre. Cuenta la historia que era muy devoto de Santa María. Por lo visto, le parecía compatible robar tierras a sus convecinos y recordar sin falta diariamente a la Virgen María con un «Ave gratia plena que pariste al Mesías». El caso es que «finó el arrastrapajas de tierras bien cargado /de los diablos fue luego en soga cautivado; / lo arrastraban con cuerdas, de coces bien sobado, / le pechaban al doble el pan que dio mudado». Estrofa clave que bien sabía yo que les iba a costar. No tanto la siguiente, clave en el relato, que, como se verá, acabó siendo tan inexplicable para muchos de mis alumnos como la anterior:
Doliéronse los ángeles de esta alma mezquina por cuanto la llevaban los diablos en rapina; quisieron acorrerla, ganarla por vecina, mas para hacer tal pasta menguábales harina.
Después explica Berceo que los diablos querían llevarse el alma del labrador por sus faltas repetidas, pero que los ángeles también intentaban rescatar (¿de dónde?, se preguntarán mis sorprendidos comentaristas) al labrador, mas sin éxito. Hasta que un ángel, en este tira y afloja de ángeles y demonios, aportó la frase clave: «Yo soy testigo, / verdad es, no mentira, esto que ahora os digo: /el cuerpo que traía esta alma consigo / fue de Santa María buen vasallo y amigo. / Siempre la mencionaba al yantar y a la cena, / decíale tres palabras: Ave gratia plena».
Y cuenta este «milagro de Santa María» que al oír la frase piadosa salieron los diablos despavoridos, como Drácula al vislumbrar un crucifijo (esto no lo dice Berceo, pero el parecido de las situaciones es total), y dejaron sola al alma del labrador, que fue recuperada por los ángeles para su celestial morada, al tiempo que el autor acaba recomendándonos que digamos todos cada día: «Salve, Regina sancta».
Por supuesto, yo solo esperaba unos resúmenes que se acercaran al núcleo de la historia hasta aquí reseñada y sin mención de citas del texto. Bastaba con entender la disputa del alma del labrador entre quienes querían llevárselo al infierno y quienes pretendían salvarlo. Y cómo su devoción por Santa María es la clave del feliz desenlace. Las cosas en la clase fueron más o menos así:
–Rubén, léenos tu resumen.
–Huy, no lo he hecho, profe.
–¿Y eso?
–Es que no me aclaraba, de verdad.
–Pero ¿te has dedicado un rato a releerlo?
–Sí, sí, dos veces, pero nada. En serio.
–¿Marcos?
–Igual, lo mismo. No lo entendía.
–¿Sandra?
–Me ha pasado lo mismo, no entendía nada.
–¿Bermúdez?
Bermúdez solamente me mira. Sobran palabras, pero le insisto en que nos comunique su situación.
–No, no lo tengo hecho.
–¿Porque no sabías hacerlo o porque ni lo has intentado?
Bermúdez me sigue mirando y no está para precisiones. Tendré que hablar aparte con él.
–¿Iván?
Me hace un gesto negativo. Sigo la ronda mientras voy poniendo ceros en mi cuaderno, esa es la nota por no haber ni intentado ...