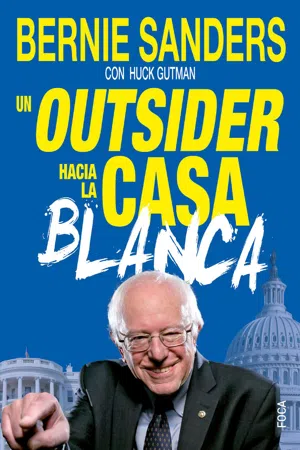![]()
CAPÍTULO I
Por algún lado hay que empezar
20 de mayo de 1996. Estoy cansado. Anoche hacía demasiado calor y no dormí bien. Un mapache se ha pasado la noche haciendo ruido en la buhardilla y me ha desvelado definitivamente a las seis y media de la mañana, después de dormir sólo cuatro horas. Estuve toda la noche dándole vueltas al efecto de la visita de Dick Armey al estado de Vermont.
Armey, el número dos de Newt Gingrich y la clase de reaccionario que hace que incluso Gingrich parezca un liberal, vino a Vermont para apoyar a Susan Sweetser, mi rival en las próximas elecciones al Congreso. Lo que es más importante, vino con la intención de recaudar dinero para su campaña. Es probable que Sweetser cometiera un gran error al invitarlo, puesto que Armey, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, es el máximo exponente del ala derechista del Congreso, que cada día resulta más antipática para el público. Unos treinta ciudadanos de Vermont se manifestaron ante el hotel donde Armey habló durante una cena que costaba 500 dólares por cabeza. No son grandes fans del «Contract with America» de Gingrich-Armey.
El artículo publicado en el Burlington Free Press, el periódico de mayor tirada del estado, cubrió de manera aceptable la manifestación contra los salvajes recortes presupuestarios de los republicanos en el Congreso. La información de la prensa planteó cuestiones importantes sobre el programa republicano y la forma en que atacaba a los pobres, los ancianos y las mujeres, vinculando a Sweetser con esas medidas impopulares. Incluso citaba a una representante de la sección local de la Organización Nacional de Mujeres (NOW), lo que indudablemente perjudica a mi rival. Pese a todo, Sweetser acabó recaudando 30.000 dólares en una sola noche, una cantidad enorme de dinero, sobre todo en un pequeño estado como Vermont.
Sweetser había publicitado el acto como «una reunión privada con el líder de la mayoría». Me pregunto si Armey vino para compartir con los republicanos de Vermont sus ideas sobre cómo eliminar la Seguridad Social, Medicare, Medicaid y el concepto de salario mínimo, ideas que ha expresado en el pasado. A lo mejor vino únicamente para hablar sobre la «revolución republicana». En cualquier caso, 500 dólares es mucho dinero por una cena en Vermont. Espero que todos esos millonarios se lo pasaran en grande.
Intuyo que va a ser una campaña muy, muy dura. Gané las últimas elecciones únicamente por tres puntos porcentuales, y Sweetser se ha organizado mucho mejor que mi anterior contrincante. Ha empezado la campaña mucho antes y va a recaudar mucho más dinero que yo. También me da la espina de que va a ser una campaña sucia, con ataques personales que cada vez serán más feos. Se avecinan seis meses brutales y, francamente, la perspectiva no me entusiasma.
Lo que resulta verdaderamente angustioso no es sólo la campaña negativa –las mentiras y distorsiones que ya han empezado a difundirse–, sino la enorme cantidad de tiempo que voy a tener que emplear en recaudar dinero y organizar la campaña en lugar de dedicarme al trabajo en el Congreso para el que me han elegido. Sweetser empezó su campaña nada menos que en noviembre, cuando aún no había transcurrido ni la mitad de mi mandato de dos años. Es una locura. En lugar de centrarme completamente en mi trabajo, durante doce meses no puedo perder de vista las elecciones.
Las últimas dos semanas he liderado la oposición al proyecto de ley republicano de Autorización de la Defensa, que destinaba 13.000 millones más para defensa que el presupuesto de Clinton. Y el presupuesto de Clinton ya era demasiado alto. Pero ahora, en lugar de concentrarme en las cuestiones importantes para Vermont y para Estados Unidos, tendré que dedicar cada vez más energía a la campaña. Voy a tener que empezar a hacer llamadas y reunir dinero. Voy a tener que empezar a pensar en las encuestas, y en los anuncios de televisión, y en el equipo que trabajará en la campaña. Voy a tener que asegurarme de que no cometemos los numerosos errores que cometimos en la anterior. Básicamente, voy a tener que ser más político. Es demasiado pronto y no me gusta.
La mayoría de la gente no se da cuenta de hasta qué extremo Newt Gingrich, Rush Limbaugh y sus amigos han desviado el debate sobre la dirección que debe adoptar el país. En lo que respecta al presupuesto de defensa, 75 de los 197 representantes demócratas en la Cámara han apoyado el escandaloso incremento del gasto militar. Por supuesto, casi todos los republicanos (incluidos los feroces «halcones del déficit») lo han respaldado. La Guerra Fría ha terminado, gastamos varias veces más que todos nuestros «enemigos» juntos y, pese a todo, el presupuesto de defensa ha aumentado de forma considerable, como si fuera lo más normal del mundo.
En el Comité de Fuerzas Armadas, el voto a favor del incremento del gasto militar fue casi unánime. Sólo dos miembros de los 55 que lo componen, Ron Dellums y Lane Evans, votaron en contra. Es lamentable. Yo saco algo para mi distrito, tú sacas algo para el tuyo, y al final se acaban gastando sin necesidad decenas de miles de millones de dólares de los contribuyentes.
Lo mismo ha ocurrido con el presupuesto de inteligencia. Major Owens (Nueva York), Barney Frank (Massachusetts) y yo hemos intentado recortar el presupuesto de la CIA y de otras agencias de inteligencia durante los últimos cinco años. Este año, mientras estaba presentando una enmienda para reducir su presupuesto un 10 por ciento, leí para que constara en acta un artículo del New York Times que contaba que la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), una de las agencias de inteligencia más grandes del país, había perdido 4.000 millones de dólares. Tal cual. Había perdido el dinero. No podía explicar adónde había ido a parar, y sus registros contables eran un completo desastre. Pero no pasa nada. Las agencias de inteligencia obtuvieron de todas formas su incremento.
Mientras tanto, el Congreso republicano, con el apoyo de muchos demócratas, está recortando el presupuesto de todos los programas sociales: para los ancianos, para los niños, para los enfermos, para los discapacitados, para los sin techo, para los pobres. A eso lo llaman «ajustar nuestras prioridades».
Siempre me pongo nervioso al principio de una campaña, pero esta vez lo estoy más que nunca. Estar en la lista de objetivos a batir por Gingrich y Armey, y ver que el presidente del Comité Nacional Republicano viene a Vermont para anunciar que entregará a la campaña de Sweetser 153.000 dólares, la máxima cantidad de dinero permitida por la ley, ya es bastante malo. Pero es todavía peor, sin embargo, que los progresistas no estemos generando el entusiasmo ni el apoyo que necesitamos. Así están las cosas incluso en Vermont, donde la política progresista independiente no tiene que envidiar a la de ninguna otra parte del país.
No me hago ilusiones. Es la quinta vez que participo en unas elecciones al Congreso. Perdí en 1988, gané en 1990, 1992 y 1994. La gente ya no siente el mismo entusiasmo que cuando me presenté por primera vez. «Reelijamos otra vez a Bernie» no es un eslogan especialmente estimulante. Y, sencillamente, no hay suficientes progresistas comprometidos en dar la batalla electoral. Las actividades de la mayoría de las personas con ideas progresistas giran en torno a temas y grupos específicos. Muchos no están realmente en contacto con su comunidad, ni entienden lo mucho que hay que trabajar para llegar a ser congresista, gobernador o incluso alcalde. La teoría y las ideas son fascinantes, pero el trabajo práctico que conlleva obtener y conservar un cargo público es otra historia. Así que me preocupa volver a encontrarme con el mismo problema que hace dos años: falta de motivación entre nuestros verdaderos seguidores.
Una de las dificultades a las que nos enfrentamos es que la moderna política estadounidense gira fundamentalmente alrededor de la imagen y de la técnica. Por si el lector no se ha dado cuenta, las elecciones no tienen mucho que ver con los temas candentes a los que se enfrenta nuestra sociedad. Las ideas, los proyectos, los análisis... ¡qué aburrimiento! La mayoría de las campañas se centran en emitir anuncios televisivos de treinta segundos, movilizar el voto, hacer encuestas y llegar a los votantes indecisos.
Faltan seis meses para las elecciones y los republicanos ya han organizado sus muestreos. ¿Que cómo lo sé? Lo deduzco de su «mensaje», que repiten una y otra vez como un mantra: «Bernie Sanders es ineficaz. Bernie Sanders está desfasado. Bernie Sanders representa a la extrema izquierda. Bernie Sanders se desgañita en la Cámara de Representantes, pero nadie le hace caso. En cambio, Susan Sweetser es una moderada inteligente que sabe trabajar con todo el mundo». Creen que pueden ganarme así. Es posible.
Resulta muy frustrante que la importancia de la técnica en la política electoral moderna exija contar con un número cada vez mayor de sofisticados «expertos» para competir en la primera división de las campañas al Congreso. Pero ¿hasta dónde debe llegar uno en esa dirección? ¿Fui el primer independiente elegido para el Congreso desde hacía cuarenta años simplemente para poder contratar a un hábil asesor de Washington que me diga lo que tengo que decir y lo que tengo que hacer? No lo creo. ¿Voy a dejarme moldear por algún experto en los entresijos de la política de Washington? Tendrán que pasar por encima de mi cadáver.
Por otro lado, ¿contraviene alguna ley natural que un socialista democrático y progresista presente anuncios de televisión efectivos, o es sólo un derecho reservado a los republicanos y los demócratas? No. A mi juicio, tenemos que dominar la televisión. ¿Debemos estar preparados para responder inmediatamente a los anuncios televisivos de mi rival que tergiversan mi carrera? Sí. ¿Estamos traicionando la causa socialista porque no nos comunicamos con folletos mimeografiados y usando fotos de trabajadores de los tiempos de la Depresión en monos de trabajo y con gorra? No. El mundo ha cambiado, y lo lógico es utilizar las herramientas que tenemos a mano.
Sin embargo, tengo algunas reservas. Desde el día en que empecé a hacer política en Vermont, me he enorgullecido de no haber acudido jamás a un asesor externo. Lo hemos hecho todo en el estado de Vermont, en casa; casi siempre, de hecho, en mi propia casa. Había que ver cómo escribíamos los anuncios radiofónicos, sentados en la mesa de la cocina. John Franco, antiguo ayudante del fiscal municipal de Burlington, gritón, brillante, a veces vulgar. George Thabault, mi asistente en los tiempos en que fui alcalde, un hombre imaginativo y divertido. David Clavelle, un impresor que también había formado parte de mi equipo de gobierno. Huck Gutman y Richard Sugarman, profesores universitarios. Jane y yo. Un gran equipo. No había mejor forma de escribir un anuncio radiofónico.
Para los anuncios televisivos acudíamos a Jimmy Taylor y Barbara Potter, buenos amigos y excelentes cineastas de Burlington. Siempre hacían un buen trabajo, a veces incluso un trabajo brillante, y conocían Vermont. Mi esposa, Jane, la persona con mayor sensibilidad visual que conozco, los ayudaba. En 1990, cuando gané mis primeras elecciones al Congreso, Jimmy, Barbara y Jane hicieron un anuncio que recibió críticas entusiastas. Se filmó en el salón de la casa de Jimmy y Barbara en Burlington. Durante dos horas, con la cámara enfocada directamente en mi cara, Barbara y yo charlamos informalmente sobre las razones que me habían llevado a la política y los temas que más me preocupaban. Jimmy y Barbara se encargaron del montaje y emitimos un anuncio de cinco minutos.
En una época en que la gran mayoría de anuncios televisivos duraban treinta segundos como máximo, aquel no fue bien recibido sólo por abordar de forma directa cuestiones importantes, sino por lo novedoso de su duración. Más adelante cortamos el anuncio en secciones de un minuto y treinta segundos, para reforzar la información que habíamos dado a los votantes con el original.
En 1990 bastaba con el talento local. Nos ayudó a ganar unas elecciones que mucha gente creía que perderíamos. Y resultó más que efectivo en 1992 y 1994. Pero ahora, en 1996, nos enfrentamos al Comité Nacional Republicano, probablemente la organización política más sofisticada del planeta, con dinero a espuertas para gastar. Sé que no estamos tan preparados para resistir el embate republicano como deberíamos, que nos enfrentamos a la mayor batalla de nuestra vida y que necesitamos toda la ayuda que podamos reunir.
Así que por primera vez he salido del estado para contratar a un «asesor» con todas las de la ley. Pensé que no teníamos por qué hacer lo que nos dijera, pero que no nos vendría mal escuchar su opinión. Seguiré hablando al respecto más adelante.
Plainfield (Vermont), otoño de 1971. Acababa de marcharme de Stannard, una ciudad minúscula situada en esa zona remota de Vermont a la que llamamos Northeast Kingdom («el reino del nordeste»), para instalarme en Burlington, que, pese a tener menos de 40.000 habitantes, es la ciudad más grande del estado. Había visitado Vermont por primera vez en 1964 para pasar el verano y me había asentado allí definitivamente en 1968. Jim Rader, un amigo de mis tiempos de estudiante en la Universidad de Chicago con el que volví a encontrarme en Vermont, me dijo que el Partido de la Unión por la Libertad celebraba una reunión en la Universidad Goddard de Plainfield. Había oído hablar de Unión por la Libertad, un pequeño partido alternativo que se había presentado a las últimas elecciones en Vermont. Durante varios días le estuve dando vueltas a lo que me había dicho Jim, y al final asistí a aquella reunión.
¿Por qué fui? No lo sé, la verdad. Había participado en la política alternativa en la Universidad de Chicago, donde colaboré en la defensa de los derechos civiles y en movimientos pacifistas, y había trabajado durante un periodo muy breve para un sindicato. Crecí en un hogar de clase media-baja de Brooklyn, en Nueva York, y sabía lo que era pertenecer a una familia en que la falta de dinero era una fuente constante de tensión e infelicidad.
Mi padre trabajaba duramente como vendedor de pinturas, día tras día, año tras año. Siempre había suficiente dinero para comer y para permitirnos algunos extras, pero nunca bastante para realizar el sueño de mi madre, que era mudarse de nuestro apartamento de tres habitaciones y media a una casa que fuese nuestra. Casi todas las compras importantes –una cama, un sofá, unas cortinas– daban pie a una discusión entre mis padres sobre si podíamos permitírnoslas o no. En cierta ocasión cometí el error de hacer la compra que me había encargado mi madre en el pequeño ultramarino que había en el barrio y no en el supermercado, donde los precios eran más baratos. Recibí, por decirlo suavemente, un rapapolvo bastante visceral sobre cómo se hace la compra para no malgastar el dinero.
Se me daban bien los deportes, y siempre había dinero suficiente para comprar un guante de béisbol, calzado deportivo y un casco de fútbol americano, pero generalmente no eran de la misma calidad que los de otros muchachos. Aunque tenía mi parte de ropa heredada, había dinero suficiente para comprar ropa decente, aunque sólo después de recorrer una inmensa cantidad de tiendas para conseguir «la mejor adquisición». Desde muy pequeño aprendí que la falta de dinero y la inseguridad económica pueden tener un papel crucial en la vida de la gente. Es una lección que nunca he olvidado.
Cuando acabé el último curso en el Inst...