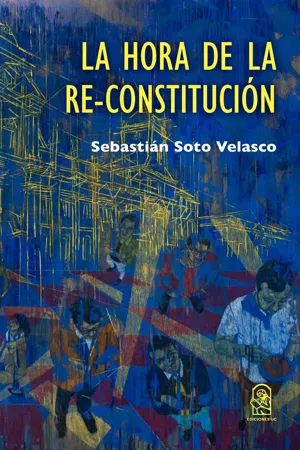![]()
LOS DEBATES MÁS INTENSOS
DERECHOS I.
EL RIESGO DE LA INFLACIÓN DE DERECHOS.
“Se imaginaron, tontamente (…) que para hacer amar la república, era suficiente otorgar unos derechos sin procurar unos beneficios”. Alexis de Tocqueville.
“La categoría de los derechos se desnaturaliza a fuerza de inflarse, y si no explota es porque, habiendo perdido toda consistencia específica, es capaz de absorber lo que sea, incluso aquello que contradice su finalidad inicial, la protección contra el poder”. Antonio Pereira.
1. ¿De qué hablamos cuando decimos derechos fundamentales?
Cuando hablamos de derechos fundamentales estamos hablando de una de las conquistas civilizatorias más importantes de nuestro tiempo. El constitucionalismo ha jugado en eso un rol, aunque, no hay que negarlo, la protección de los derechos no es una ocurrencia de las constituciones y ya mucho antes de ellas el buen gobernante era quien protegía a sus gobernados ante abusos y vulneraciones.
Hoy, sin duda, el lenguaje de los derechos se ha extendido. Como da cuenta Steven Pinker en un libro sugerente, el mundo es hoy menos violento que ayer, entre otras cosas, por los derechos que reconocemos en los demás, incluso en aquellos que no conocemos. El derecho, la filosofía, la religión, la historia y tantas otras ramas del pensamiento han contribuido a ello.
Las constituciones también han puesto de su parte, aunque el éxito de ellas es dispar. Y es que muchas veces las constituciones se escriben de espaldas a la realidad. Es muy fácil acordar hermosas declaraciones que no tienen expresión en lo fáctico. Incluso los dos eventos fundantes del constitucionalismo, como son las revoluciones americana y francesa, están cargados de esas aspiraciones que la fría realidad termina por aplastar. Los padres fundadores americanos respondieron al llamado de la libertad, aceptando y, muchos de ellos, practicando la esclavitud. Los revolucionarios franceses respondieron al llamado de la fraternidad y la igualdad con la guillotina.
Hoy este contraste entre declaraciones y realidad puede ser menos dramático, aunque es igualmente profundo. Y el espacio en donde ello se expresa con particular crudeza es en las declaraciones de derechos. Contienen estas declaraciones una enumeración de derechos que las constituciones reconocen a las personas que habitan un país. Hoy no existe constitución que no contemple tales catálogos. Incluso en aquellos Estados fallidos, su catálogo de derechos dejaría tranquilo a cualquiera. El riesgo entonces no es tanto los derechos que pueden faltar sino aquellos que posiblemente sobren. Y creo que ese riesgo estará muy presente en nuestra Convención.
Los derechos fundamentales, derechos humanos, libertades públicas y, en general, cualquier concepto similar busca dar cuenta de espacios protegidos. Sea por la dignidad que ese espacio asegura a la persona, sea porque ese derecho o libertad forma parte de lo que hoy se acuerda como un mínimo indispensable o sea simplemente por una convención, los derechos y libertades se constituyen como atributos de la persona cuya protección es reclamable al Estado y, en muchos otros casos, también a toda persona. Diversos juristas o filósofos han resumido esta idea en expresiones que grafican lo mismo: son una “carta de triunfo”, les llama Dworkin; es la “esfera de lo indecidible” en palabras de Ferrajoli; “el coto vedado” para Garzón Valdés; o el “territorio inviolable” según Bobbio. Cada una de estas expresiones, con sus matices, por cierto, reflejan lo mismo: los derechos fundamentales no son disponibles para las mayorías; son un atributo protegido de toda persona que, en cualquier sociedad decente, deben respetarse.
2. La política y el lenguaje de los derechos.
Esta cualidad de los derechos, con todo, importa algunos riesgos. El más claro en las últimas décadas es que el lenguaje de la política se ha transformado en un lenguaje de derechos. Mary Anne Glendon lo describió hace ya tres décadas. Sostuvo que “el discurso de los derechos ha llegado a ser el principal lenguaje que usamos en lugares públicos para discutir densas cuestiones sobre el bien y el mal”. Agrega más adelante que el dialecto de derechos, como le llama, tiene diversos defectos, como la “inclinación por lo absoluto, formulaciones extravagantes, su cuasi-afasia respecto a la responsabilidad, su homenaje excesivo a la independencia individual y autosuficiencia, su habitual concentración en el individuo y en el Estado a expensas de los grupos intermedios o de la sociedad civil, y su insipidez sin complejos”.
Chile no podía estar ajeno a esta tendencia. En todo ámbito se aprecia un enamoramiento con las declaraciones de derechos. El Congreso Nacional, por ejemplo, lleva discutiendo años un proyecto de ley que reorganiza el antiguo Servicio Nacional de Menores y lo divide en dos servicios: uno destinado al cuidado de menores desamparados y otro vinculado a aquellos menores que han sido autores de delitos. Lo que parece una obviedad ha sido subordinado por algunos parlamentarios al despacho del proyecto de garantías de la niñez. La casi total confianza en que esta declaración de derechos será la solución olvida la política y la importancia de hacerse cargo de los problemas en este ámbito.
Y la contracara de lo mismo es la ausencia de deliberación en ciertas materias. Pareciera que la sola invocación de un derecho proscribe cualquier debate posterior. Pues, se dice, si se reclama un derecho no hay más que discutir. La gratuidad de la educación superior puede ser un ejemplo para esto. Bastaba decir que la educación era un derecho para intentar acallar cualquier debate sobre la justicia de la gratuidad. Esta aproximación al debate político no puede sino empobrecerlo. Deja de estar presente el “sentido común y las intuiciones morales”, como advierte Glendon; se abandona, en definitiva, la deliberación —el discurso político racional, lo llama la autora— y se prefiere el discurso de los derechos.
Capturar la política por el lenguaje de los derechos tiene otro riesgo, esta vez vinculado con las expectativas. Cuando se reclama tener un derecho, las limitaciones que se pueden imponer a su ejercicio requieren de un escrutinio mucho más intenso que cuando se diseñan políticas y se toman decisiones en este ámbito. Así, si soy titular de la libertad de expresión o del derecho a la privacidad, solo son admisibles ciertas limitaciones al ejercicio de esos derechos en la medida que estas sean sólidamente fundadas. En ciertos casos podrá limitarse la libertad de expresión (“nadie tiene derecho a gritar falsamente ‘fuego’ en un teatro repleto de personas”, siguiendo la vieja máxima del juez Holmes) y en otros razonablemente podrá invadirse espacios típicamente considerados como parte de la vida privada. Pero la expectativa es que, salvo razones muy poderosas, el ejercicio del derecho debe ser satisfecho.
El debate político es, por definición, más ambiguo. La política construye realidad hacia el futuro; intenta abordar el momento actual pero el foco de su atención es lo que viene más adelante. El político trabaja en el presente para que el futuro sea del modo como lo sueña. Por eso el discurso político suele ser un relato centrado en la promesa de un cambio y de un progreso. Incluso la política que mira al pasado como articulador de relatos (“Make America great again”, como enarbolaba Trump) o que se levanta sobre otros elementos (“Unite for a better future”, como decía Biden) son también discursos esencialmente de futuro. Y aunque el que haya futuro es una certeza, la forma en que este se concretará es solo una probabilidad que, en la expectativa de las personas, siempre tiene una cuota de incertidumbre, duda o incluso sospecha.
Si el relato político entonces, futurista por definición, se levanta sobre la duda, transformar ese relato político en uno de derechos es problemático. Si en el caso del relato político la expectativa de satisfacción es incierta; en el caso del reclamo por derechos, la expectativa de satisfacción no debiera ser incierta, sino que debiera acercarse lo más posible a la certeza. O, visto desde otra perspectiva, la persona tiene la expectativa de que el relato de derechos entregue “cartas de triunfo” y no promesas ni aspiraciones, como lo hace el relato político.
De esta forma, entonces, he querido explicitar de modo genérico el riesgo de transformar el discurso político en un discurso de derechos. Eso empobrece los derechos e, igualmente, pone el énfasis en los caminos incorrectos. La forma de satisfacer derechos, especialmente los derechos sociales, es principalmente por la vía de adecuadas políticas públicas y no por la vía de la retórica o las declaraciones.
En cualquier caso, que el lenguaje de los derechos se haya tomado la política tiene un efecto especialmente riesgoso cuando se trata de redactar nuevas constituciones. Si al final toda demanda o política puede adquirir la forma de un derecho, el riesgo es generar una inflación de derechos. Y, al igual que con el circulante, el efecto de la inflación de los derechos es la desvaloración de los mismos, pues si para cada jugada todos siempre tienen una “carta de triunfo” la verdad es que, al final, nadie la tiene.
3. El riesgo de los catálogos agobiantes.
El constitucionalismo latinoamericano viene dando cuenta desde hace algunas décadas de constituciones con catálogos de derechos extensos, muy detallistas, meramente aspiracionales, en resumen, agobiantes. Una enumeración extensa de derechos es común en la región. Y con ellos también la transformación a derechos de todo tipo de aspiraciones.
Si es por extensión, la Constitución de Brasil de 1988 tiene mucho que decir. Por ejemplo, tan solo el reconocimiento del derecho al trabajo detalla 34 especificaciones tales como que el “salario mínimo, fijado en ley y unificado para toda la nación, debe ser capaz de atender sus necesidades vitales básicas y las de su familia, como vivienda, alimentación, educación, salud, descanso, vestido, higiene, transporte y seguridad social”; que la remuneración del trabajo nocturno es superior a la del diurno o que la remuneración de horas extraordinarias superior, como mínimo, en un cincuenta por ciento a las normales. ¡Todo esto escrito en la propia Constitución! La misma Constitución contempla otra serie de derechos que, al decir de la revista The Economist, han tenido incidencia en el descalabro fiscal de ese país. Este documento de 70.000 palabras, se podía leer en The Economist, “contiene tantos derechos sociales, políticos y económicos como sus redactores pudieron imaginar, algunos de ellos muy específicos”.
Los catálogos agobiantes también tienden a constitucionalizar todo tipo de aspiraciones. Colombia reconoce el derecho de todas las personas “a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre”; agrega también derechos específicos para los niños, destacando el derecho a la alimentación equilibrada, el cuidado y amor, y la recreación.
En Bolivia se asegura el acceso universal y equitativo al agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones; también, el derecho a la educación gratuita, universal, productiva, integral e intercultural y, a todas las personas adultas mayores, el “derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana”.
En Ecuador se reconoce el “derecho al disfrute pleno de la ciudad”; a un hábitat seguro y saludable, y al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos. Todo esto dentro de los derechos del buen vivir. También se establece que la Pacha Mama tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales.
En México se consagra el “derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, el “derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. A su vez, la Constitución de Ciudad de México incorpora el “derecho a la sexualidad” y a la “educación en sexualidad (…) con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica”.
Es difícil saber si el camino que recorrerá Ch...