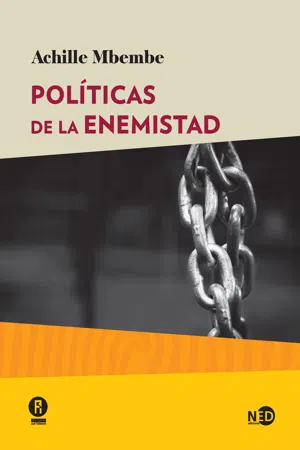![]()
1. La salida de la democracia
El objeto de este libro es contribuir, a partir del África donde vivo y trabajo (pero también a partir del resto del mundo que no dejé de recorrer), a una crítica del tiempo que es el nuestro, el tiempo de la repoblación y de la planetarización del mundo bajo la égida del militarismo y del capital y, última consecuencia, el tiempo de la salida de la democracia (o de su inversión). Para llevar a buen término este proyecto habremos de seguir un proceder transversal, atento a los tres motivos de la apertura, de la travesía y de la circulación. Semejante proceder sólo es fructífero si da paso a una lectura hacia atrás de nuestro presente.
Ella parte del presupuesto según el cual toda deconstrucción verdadera del mundo de nuestro tiempo comienza por el pleno reconocimiento del estatuto forzosamente provincial de nuestros discursos y de la índole necesariamente regional de nuestros conceptos y, en consecuencia, por una crítica de toda forma de universalismo abstracto. De esta forma, se esfuerza por romper con el signo de los tiempos del que se sabe que corresponde al cierre y a las demarcaciones de todo tipo, la frontera entre aquí y allá, lo cercano y lo lejano, el interior y el exterior que sirven de línea Maginot para una gran parte de lo que hoy pasa por el «pensamiento global». Pero no puede haber un «pensamiento global» salvo aquel que, volviendo la espalda a la segregación teórica, se apoya de hecho en los archivos del «Todo-Mundo» (Édouard Glissant).
Vuelco, inversión y aceleración
Para las necesidades de la reflexión que aquí se bosqueja, cuatro rasgos característicos del tiempo que es el nuestro merecen ser puestos de manifiesto. El primero es el achicamiento del mundo y la repoblación de la Tierra en favor del cambio demográfico que, en adelante, opera en provecho de los mundos del Sur. El desarraigo geográfico y cultural, luego la reubicación voluntaria o la implantación forzada de poblaciones enteras en vastos territorios antes habitados exclusivamente por pueblos autóctonos fueron acontecimientos decisivos de nuestro advenimiento a la modernidad. En la vertiente atlántica del planeta, dos momentos significativos, ambos ligados a la expansión del capitalismo industrial, acompasaron ese proceso de redistribución planetaria de las poblaciones.
Se trata de la colonización (iniciada a comienzos del siglo xvi con la conquista de las Américas) y de la trata de los esclavos negros. Tanto el comercio negrero como la colonización coincidieron en gran parte con la formación del pensamiento mercantilista en Occidente, cuando no estuvieron lisa y llanamente en sus orígenes. El comercio negrero funcionaba a un ritmo febril con los brazos más útiles y las energías más vitales de las sociedades proveedoras de esclavos.
En las Américas, la mano de obra servil de origen africano fue puesta a trabajar en el marco de un vasto proyecto de sumisión del medio ambiente con el fin de su puesta en valor racional y rentable. En muchos aspectos, el régimen de la plantación fue, ante todo, el de los bosques y los árboles que fue preciso cortar, quemar y arrasar regularmente; del algodón o de la caña de azúcar que debía reemplazar a la naturaleza preexistente, de los paisajes antiguos que hizo falta remodelar, de las formaciones vegetales anteriores que fue necesario destruir, y de un ecosistema que fue menester reemplazar por un agrosistema. Sin embargo, la plantación no sólo era un dispositivo económico. Para los esclavos trasplantados al Nuevo Mundo, también era la escena donde se jugaba otro comienzo. Aquí debutaba una vida en adelante vivida según un principio específicamente racial. Pero lejos de no ser más que un mero significante biológico, la raza así entendida remitía a un cuerpo sin mundo y fuera del suelo, un cuerpo de energía combustible, una suerte de doble de la naturaleza que, mediante el trabajo, se podía transformar en existencias o fondo disponible.
La colonización, por su parte, funcionaba mediante la excreción de aquellos y aquellas que, en varios aspectos, eran considerados superfluos, supernumerarios en el seno de las naciones colonizadoras. Era el caso, en particular, de los pobres a cargo de la sociedad y de los vagabundos y delincuentes, de quienes se pensaba que perjudicaban a la nación. Era una tecnología de regulación de los movimientos migratorios. Numerosos eran aquellos que, en esa época, consideraban que esa forma de la migración beneficiaría en última instancia a los países de partida. Como escribía, por ejemplo, Antoine de Montchrestien en su Traité d’économie politique a comienzos del siglo xvii:
No sólo un gran número de hombres que viven ahora aquí en medio del ocio, y representan un peso, una carga y no reportan a este reino, serán puestos por eso a trabajar, sino que también sus hijos de 12 o 14 años, o menos, serán alejados de la holganza, haciendo mil suertes de cosas inútiles, que tal vez sean buenas mercancías para este país [...]
Y todavía más, añadía, «nuestras mujeres ociosas [...] serán empleadas para arrancar, teñir y separar plumas, para tirar, batir y trabajar el cáñamo y recoger el algodón, y diversas cosas de la tintura». Los hombres, por su parte, podrán «emplearse para trabajar en las minas y en las actividades de labranza, e incluso para cazar ballenas [...] además de la pesca del bacalao, el salmón, el arenque, y para aserrar árboles», concluía.
Del siglo xvi al xviii, esas dos modalidades de repoblación del planeta mediante la depredación humana, la extracción de las riquezas naturales y el poner a trabajar a grupos sociales subalternos constituyeron posturas económicas, políticas y en muchos aspectos filosóficas primordiales del período. Tanto la teoría económica como la teoría de la democracia fueron en parte construidas sobre la defensa o sobre la crítica de una u otra de esas dos formas de redistribución espacial de las poblaciones. Éstas, en cambio, estuvieron en el origen de muchos conflictos y guerras de reparto o de acaparamiento. Resultado de ese movimiento de alcance planetario, una nueva división de la Tierra vio la luz del día con, en el centro, las potencias occidentales y, en el exterior o en los márgenes, las periferias: campos de la lucha a ultranza y consagrados a la ocupación y al saqueo.
Y todavía hay que tener en cuenta la distinción generalmente usual entre la colonización comercial —o incluso las factorías— y la colonización de población propiamente dicha. Ciertamente, en ambos casos, se consideraba que el enriquecimiento de la colonia —cualquier colonia— no tenía sentido a menos que contribuyera al enriquecimiento de la metrópolis. No obstante, la diferencia residía en el hecho de que la colonia de población era concebida como una extensión de la nación, mientras que la colonia de factoría o de explotación no era más que una manera de enriquecer a la metrópolis por el sesgo de un comercio asimétrico, desigual, casi sin ninguna inversión pesada sobre el terreno.
Por otra parte, la dominación sobre las colonias de explotación estaba teóricamente consagrada a un fin, y la implantación de los europeos en esos lugares era totalmente provisoria. En el caso de las colonias de población, la política de migración apuntaba a conservar en el seno de la nación a gente que se habría perdido de haber permanecido entre nosotros. La colonia servía de válvula de escape para esos indeseables, categorías de la población «cuyos crímenes y depravaciones» habrían podido ser «rápidamente destructivos», o cuyas necesidades los habrían llevado a la cárcel o los habrían obligado a mendigar, volviéndolos inútiles para el país. Esta escisión de la humanidad en poblaciones «útiles» e «inútiles», «excedentarias» y «superfluas» siguió siendo la regla, midiéndose la utilidad, en cuanto a lo esencial, en la capacidad de despliegue de la fuerza de trabajo.
Por lo demás, la repoblación de la Tierra a comienzos de la era moderna no pasa solamente por la colonización. Migraciones y movilidad también se explican por factores religiosos. En el curso del período 1685-1730, inmediatamente después de la revocación del Edicto de Nantes, alrededor de 170.000 a 180.000 hugonotes huyen de Francia. La emigración religiosa toca a muchas otras comunidades. En realidad, diferentes tipos de circulación internacionales se entrelazan, ya se trate de los judíos portugueses cuyas redes comerciales se articulan alrededor de los grandes puertos europeos de Hamburgo, Ámsterdam, Londres o Burdeos; de los italianos que invierten en el mundo de la finanza, del comercio o de los oficios altamente especializados del vidrio y de los productos de lujo; hasta de los soldados, mercenarios, ingenieros que, gracias a los múltiples conflictos de la época, pasan alegremente de un mercado de la violencia a otro.
En los albores del siglo xxi, la trata de esclavos y la colonización de las regiones lejanas del globo no son ya los medios por los cuales se efectúa la repoblación de la Tierra. El trabajo, en su acepción tradicional, no es ya necesariamente el medio privilegiado de la formación del valor. No obstante, es el momento del debilitamiento, de las grandes y pequeñas dislocaciones y transferencias, en pocas palabras, de nuevas figuras del éxodo. Las nuevas dinámicas circulatorias y la formación de las diásporas pasan en gran parte por el comercio o el negocio, las guerras, los desastres ecológicos y las catástrofes ambientales, y las transferencias culturales de todo tipo.
El envejecimiento acelerado de los conjuntos humanos de las naciones ricas del mundo, desde este punto de vista, representa un acontecimiento de un alcance considerable. Es la inversa de los excedentes demográficos típicos del siglo xix que acabamos de evocar. La distancia geográfica en cuanto tal ya no representa un obstáculo a la movilidad. Las grandes rutas de la migración se diversifican y se establecen dispositivos cada vez más sofisticados para eludir las fronteras. Por eso, si los flujos migratorios ...