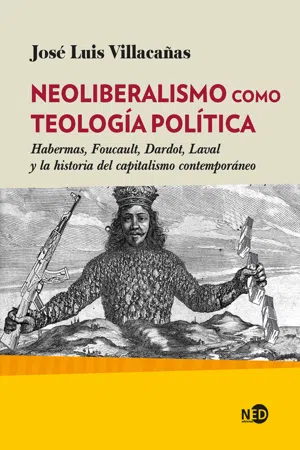![]()
1
Habermas y el sentido epocal de la respuesta neoliberal
No obtendremos una buena explicación de la diferencia entre la época del fordismo, el industrialismo y el americanismo —que fueran la base productiva del Estado del bienestar— por un lado, y la época neoliberal por otro, si no investigamos por qué esta última alcanzó suficiente cristalización en determinado momento, de tal manera que pudo ser detectada por Foucault en su libro fundamental de El nacimiento de la biopolítica. Antes de él ya era intensa la percepción de una crisis de la gubernamentalidad capitalista alrededor de los años 1970, aunque todavía no aparecía con claridad aquel régimen que habría de sustituir al que regía desde 1945. Fue Habermas el primero que habló de problemas de legitimidad del capitalismo tardío hacia 1973, en un claro diálogo con la obra del teórico social Niklas Luhmann. Sólo después desplegó Habermas una «teoría de la evolución social» como base de su teoría de la sociedad en la que resaltó la escisión entre sistemas sociales y mundo de la vida como reserva extrasistémica sobre la que fundar variaciones de legitimidad y de motivación a partir de una ética reflexiva, normativa y discursiva. Sólo desde ahí podría brotar una solución al problema de la legitimidad del capitalismo tardío, un asunto que le venía a recordar a Luhmann que por debajo de los sistemas seguían existiendo los seres humanos y sus necesidades de comunicación, valoración y motivación. En el proyecto teórico general de Habermas, esos problemas de legitimidad podrían encontrar solución en el marco de una compleja teoría de la acción comunicativa. Para mostrar su necesidad, Habermas partió de un concepto de crisis que concernía al «capitalismo regulado por el Estado», y que elaboró a partir de la teoría de sistemas: crisis es ante todo la experiencia de un sistema cuando su probabilidad de superar problemas es menor que sus exigencias de autoconservación. Por eso dijo ante todo que «las crisis son perturbaciones que atacan la integración sistémica».
Habermas era consciente de que este punto de partida le obligaba a aceptar la terminología de la teoría de sistemas y distinguir entre subestructuras fundamentales que implicaban autoconservación y otras que permiten variabilidad. Sin embargo, la teoría de sistemas le parecía parcial. Él todavía sentía la vieja necesidad de atender la diferencia clásica entre sujeto y objeto y consideró que se podría hablar de crisis real sólo cuando a este proceso objetivo sistémico se añadiese la experiencia subjetiva. Cuando «los miembros de la sociedad experimentan los cambios de estructura como críticos para el patrimonio sistémico y sienten amenazada su identidad social, entonces podemos hablar de crisis». En suma, crisis era una perturbación de la racionalidad objetiva y subjetiva a la vez, algo parecido a lo que Antonio Gramsci podría haber llamado crisis orgánica.
En suma, en la crisis, los problemas de estructura deben experimentarse como problemas de identidad y por eso afectan a la integración social. Es por ello que en las crisis entra en escena el horizonte anómico. No sólo se desintegran estructuras sociales, sino psiquismos y comunidades. Al no aceptar la crisis como un mero fenómeno de conciencia, ni como la alteración de una mera objetividad observable, Habermas intentó desplegar una teoría de la experiencia de la crisis que fuera diferente de la mera ideología de la crisis. Como toda experiencia, ésta debía afectar a la relación sujeto/objeto. El sistema debía percibir la crisis como disminución extrema de las posibilidades de autogobierno, pero la opinión pública debía percibirla como desintegración social amenazadora. Así se captaba el vínculo frágil entre integración sistémica e integración social, entre racionalidad objetiva y subjetiva, entre capitalismo y democracia, entre institución y mundo de la vida, entre facticidad y potencial validez.
Como se recordará, la aproximación de Habermas tenía una condición. Para él, la integración social se realizaba en instituciones con sujetos hablantes y actuantes, y por eso argumentaba que estos seres humanos enraizaban en aspectos del mundo de vida estructurados por símbolos y valores. Así, Habermas organizaba un desplazamiento que iba desde la estructura sistémica, entregada al autogobierno y la adaptación, hacia el mundo de la vida, con sus valores y simbologías, con sus evidencias y presupuestos, entregado a la integración. El primer elemento, la adaptación, podía ser automático, autopoiético y sin la intervención de seres humanos; el segundo no. Un elemento limitaba al otro: la integración sistémica ofrecía un límite de la integración social y establecía de forma coactiva funciones de dependencia; la integración social era un suelo para hacer tolerable la integración sistémica, que asumía unas coacciones que el sistema no analizaba en su valor normativo. La reactivación de esta normatividad correspondía en exclusiva a la discursividad reflexiva que pudiera brotar del mundo de la vida reforzando los sistemas de integración.
Ante la presión del «imperialismo conceptual» de Luhmann, que pretendía absolutizar el aspecto coactivo de autogobierno —incluyendo en él también todas las «pretensiones de validez constitutivas para la reproducción cultural de la vida», como si éstas estuvieran al mismo nivel que el dinero, poder e influencia—, Habermas aceptó este dualismo para, en el fondo, establecer conexiones entre condiciones materiales y estructuras normativas. El supuesto de base era la firme creencia en el futuro de la democracia, futuro en el que el mundo de la vida podría dar lugar a reflexiones capaces de atemperar y dominar el propio soporte sistémico con el que se atendían sus condiciones materiales. Este asunto formaba parte de la teoría de la evolución social que se negaba a asumir los negros presagios de Marx y de Weber sobre la alienación completa y automatizada del soporte material y productivo de la vida social. El mundo de la vida, a pesar de todo, no se disolverá en el despliegue de la subsunción real capitalista. Si se lograban conectar los dos aspectos del sistema social, los sistemas sociales con el mundo de la vida, se podrían ajustar sus límites, de tal manera que se pudiera regular la vida histórica de la sociedad y apreciar la continuidad histórica en el paso de un sistema social a otro, su transformación o su relevo. Por eso, para Habermas era necesario analizar el problema en el contexto de su «sentido histórico». Su función era mostrar los grados de variabilidad de los patrones de normalidad que una sociedad podía soportar sin perder su patrimonio histórico.
Nadie puede ignorar el valor filosófico de esta aproximación, y la invoco porque, al identificar las aspiraciones de una época que todavía pretendía controlar las exigencias sistemáticas del capitalismo, nos permite plantear el problema de nuestro presente con claridad. Su pregunta básica era: ¿cuándo experimentamos como sistema social un margen de variación normal, de tal modo que podemos vernos dentro de la evolución social normal de una formación históricamente asentada?; o ¿cuándo hemos dejado escapar nuestro patrimonio de identidad y ya hemos entrado en otro momento evolutivo? Por supuesto, Habermas estaba interesado en una regulación normativa de la evolución, algo que nosotros ya no tenemos tan claro. Sin embargo, podemos seguirlo en un trecho y recordar aquellas grandes aspiraciones que surgían del viejo vínculo entre teoría y praxis, con su pretensión de intervenir racionalmente en la historia de la totalidad social. La posibilidad de dilucidar aquellas preguntas pasaba por comprobar las relaciones entre el subsistema donde reposaban las estructuras normativas, los sistemas de estatus, las formas de vida culturales, los dispositivos simbólicos que marcaban la identidad y la integración social, con las instituciones políticas del sistema de poder y las económicas del sistema del dinero que marcan el gobierno.
En suma, se trataba de hallar criterios de variación del cambio estructural, de tal manera que nos permitieran declarar la identidad o no de una formación social y evitar el momento anómico. Para ello se usaba el paradigma marxista de principio de organización, que señalaba los límites de los principios sistémicos coactivos, autogobernados, burocratizados y altamente automatizados, y que influían de modo no completamente claro en los arsenales normativos. De este modo, Habermas no sólo reconducía a nuevos planteamientos sus viejas distinciones clásicas entre teoría y praxis, sino también sus análisis marxistas. Pero a diferencia del marxismo, que establecía una conexión fuerte entre sistema económico y sistema ideológico, Habermas defendía una autonomía de esferas, de tal modo que «la variación de los patrones de normalidad está limitada [no por la infraestructura productiva, sino] por una lógica del desarrollo de las estructuras de la imagen del mundo, que no se encuentra a disposición de los imperativos de incremento de poder». Haciendo pie en Husserl, Habermas identificaba la reserva de sentido del mundo de la vida como impenetrable a los sistemas autopoiéticos. De este modo, traducía la vieja dualidad entre sociedad civil, por un lado, y poder sistémico del Estado, ampliado con los poderes de regulación económica propios del capit...