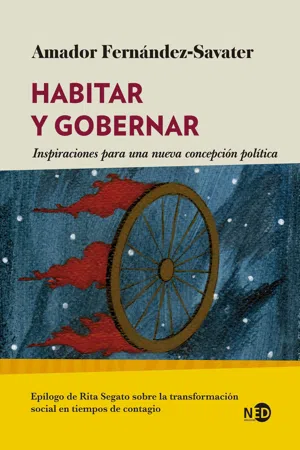![]()
1.
Reimaginar la revolución
La imagen dominante de la revolución nos la presenta como un acontecimiento mayor que corta radicalmente la historia del mundo en dos: el viejo y el nuevo mundo. ¿Podemos reimaginarla como un proceso, con mareas altas y bajas, como una generalización masiva de efectos muy concretos y locales, como una potencia que crece a veces silenciosamente, como una resultante imprevisible de fuerzas? Habría que dotarse para ello de una racionalidad política más compleja, más rica y menos lineal.
Textos:
• ¿Salir del siglo xx? El problema de las imágenes de cambio
• Michel Foucault: una nueva imaginación política
• Reabrir la cuestión revolucionaria (lectura del Comité Invisible)
• Un tiempo de revueltas (lectura de Alain Badiou)
• Resistir es crear: entrevista con Miguel Benasayag
![]()
¿Salir del siglo xx?
El problema de las imágenes de cambio
Dice el filósofo Gilles Deleuze: «Hay imágenes de pensamiento que nos impiden pensar». Es decir, tenemos imágenes de lo que supone pensar (un esfuerzo de la voluntad, un trabajo académico) que bloquean el pensamiento. ¿Podríamos decir igualmente que hay «imágenes de cambio» que nos impiden cambiar? Imágenes de lo que supone el cambio (en este caso, social o político) que bloquean en la práctica el cambio mismo.
Estas «imágenes» de que hablamos son modelos difusos, ideas preconcebidas. Organizan nuestra mirada: lo que vemos y lo que no, lo que valoramos y lo que no. Y tienen a la vez una función de orientación: nos ayudan a movernos en lo real, en lo que pasa (o nos desorientan, si no son adecuadas). Son al mismo tiempo lente y brújula.
Hay imágenes de pensamiento que nos impiden pensar. Hay imágenes de cambio que nos impiden cambiar. Entonces, para pensar o cambiar, necesitamos dotarnos en lo posible de otro imaginario: depósitos o semilleros de imágenes que organicen nuestra mirada de otro modo, que nos orienten en sentido diferente. Otras lentes, otras brújulas.
la imagen revolucionaria de cambio
La imagen de cambio por excelencia durante al menos dos siglos —pongamos, desde 1789 hasta finales de los años setenta— ha sido sin duda la imagen revolucionaria. Nunca consistió en una sola imagen, sino más bien en una constelación: imagen de cambio, pero también de militancia, de conflicto, de objetivo, de organización, etc. Es decir, una determinada concepción de la transformación social implica una red o un haz entero de imágenes: modalidades de compromiso, formas de antagonismo, figuras del enemigo, esquemas organizativos, etc. La imagen de cambio es siempre imagen de imágenes.
¿Cómo caracterizar la imagen revolucionaria de cambio? Podemos tomar un primer apoyo en Hannah Arendt. En los primeros capítulos de su libro On revolution, al preguntarse por el significado de la revolución, Arendt destaca dos detalles de la Revolución francesa: la ejecución del rey y el nuevo calendario —como se sabe, abolido el viejo mundo, la Revolución marca el año I de la nueva era y cada mes es rebautizado: Brumario, Pluvioso, Germinal, Termidor, etc.—. Esos dos símbolos (bien materiales) nos remiten muy directamente a una cierta imagen del cambio revolucionario: consiste en el derrocamiento del orden antiguo y en un nuevo comienzo, un comienzo absoluto.
La imagen revolucionaria de cambio está determinada por un corte, una discontinuidad radical entre lo viejo y lo nuevo. Todo ello atravesado por la idea de «necesidad histórica» que Arendt detecta en las metáforas de los discursos revolucionarios: «corriente irresistible», «tempestad irrevocable», «vendaval imparable», etc. La revolución es un cambio radical y al mismo tiempo necesario.
No por casualidad la filosofía hegeliana será el «lenguaje del cambio» durante dos siglos: su «sistema de imágenes» (dialéctica, negación, superación) permite sostener y resolver esa aparente paradoja de un cambio absoluto y a la vez absolutamente necesario. Mi amigo Juan Gutiérrez habla del «pasodoble del No» marxista y hegeliano: la negación de la negación (la negación de lo que niega la humanidad) nos conduce a la afirmación (un mundo y un hombre nuevos).
las utopías pedagógicas de la revolución francesa
En los trabajos del historiador Bronislaw Baczko sobre las utopías pedagógicas de la Revolución francesa, podemos encontrar algunos desarrollos empíricos concretos a los análisis de Arendt. Aunque la mayoría de proyectos educativos revolucionarios sólo se pusieron en práctica con posterioridad, y con las mil limitaciones y contradicciones que impone lo real a los sueños, las utopías pedagógicas nos dan a ver muy claramente cuáles y cómo eran las imágenes revolucionarias en acción entonces.
¿Cuál es el mayor desafío de la revolución? La revolución es ruptura y discontinuidad radical, pero para persistir, reproducir y durar tiene la necesidad de crear «un pueblo nuevo», un pueblo completamente emancipado del peso del pasado. El objetivo principal de la revolución es «formar al Hombre nuevo para la Ciudad regenerada». Hombres nuevos liberados al fin de los prejuicios, hechos a la medida del tiempo que se abre, modelados como arcilla por una potencia educativa considerada casi omnipotente.
El primer paso es eliminar los viejos errores, las viejas supersticiones, los viejos tabúes. Sólo así puede edificarse un mundo enteramente purificado, en todos sus detalles. «Hay que destruir el pasado hasta en sus últimos vestigios...» No se trata de unos cuantos cambios, de un puñado de reformas. Por cualquier mínima rendija puede colarse el viejo mundo de nuevo, con su lote de ignorancias y opresiones. De hecho, los revolucionarios nunca dejaron de achacar el «fracaso» de sus aspiraciones al complot siempre renovado de lo viejo, lo que justificaba el recurso terrorista a la guillotina como pedagoga suprema.
Es en la escuela donde se juega el porvenir de la República. Allí se corregirán los errores y se transmitirán nuevos saberes. Pero no sólo: la escuela debe apoderarse de la imaginación y las pasiones humanas, generar nuevos comportamientos: «maneras francas, lenguaje sin grosería, el temperamento y el porte de un hombre nuevo».
Un debate crucial se abre enseguida: el sueño de formar al hombre nuevo presupone al formador ideal, pero ¿dónde encontrarlo? ¿Quién instruirá a los instructores? Algunos van todavía más allá: ¿no es la misma idea de escuela otro «vestigio del pasado»? Es lo que argumentan los más radicales seguidores de Rousseau: la sociedad (revolucionaria) misma es la mejor escuela. El nuevo orden debe poder «respirarse» a cielo abierto, en las asambleas revolucionarias y las sociedades populares, en el nuevo calendario y la nueva toponimia, en las fiestas cívicas y el recién creado sistema de pesos y medidas. La educación del «hombre nuevo» no debe tener límites espaciales ni temporales, sino que debe «absorberse» directamente de las cosas, en lugares de formación permanente, ser ubicua.
En cualquier caso, la escuela como modelo de sociedad, sostenida en una fuerte organización estatal y una nueva élite de maestros-legisladores ilustrados, y la sociedad revolucionaria como escuela de costumbres, asumen el principal reto revolucionario: romper con la «vida orgánica» (la familia, las comunidades de nacimiento) y «elevar las almas al nivel de la Constitución»; colmar la brecha o el intervalo entre el hábito y la ley, entre la vida como es y la vida tal como debiera ser; «imaginar la perfección y realizarla enseguida».
Los niños, la infancia, serán el objeto principal de las utopías pedagógicas revolucionarias, como «página en blanco» sobre la que puede escribirse infinitamente. El niño como pueblo por venir. El pueblo como el niño que educar o reeducar. La Revolución francesa es, según Michelet, «la gran revolución de la infancia».
el ángel de la revolución cultural china
La idea-imagen de la revolución inaugurada en 1789 no se agota allí, sino que impregna como modelo de referencia e inspiración dos siglos de tentativas revolucionarias de transformación social en muy diferentes versiones, según los contextos.
Acerquémonos por un lateral a la Gran Revolución Cultural Proletaria de Mao Zedong. En 1975, dos intelectuales y militantes maoístas franceses, Guy Lardreau y Christian Jambet, publican El Ángel, un libro que se plantea hacer balance de la experiencia del maoísmo francés de los años sesenta y setenta. Una experiencia que se vuelve masiva curiosamente después de la revuelta profundamente libertaria de Mayo del 68. Cientos de jóvenes rompen entonces con su medio (familiar, geográfico, social) e ingresan en las fábricas francesas, donde tratan de mezclarse con el proletariado industrial y ayudarle a superar el marco organizativo clásico de la CGT, el corsé que había asfixiado la potencia subversiva del Mayo.
En 1974 se disuelve la gran experiencia organizativa maoísta de la Gauche Prolétarienne (Izquierda Proletaria) y una crisis de sentido se apodera de sus militantes. Por esos años, además, se divulgan profusamente los testimonios disidentes sobre la China que ellos idealizan, un país que en cierto modo funciona como mito inspirador al margen de su propia r...