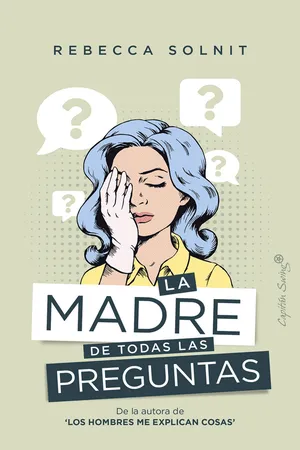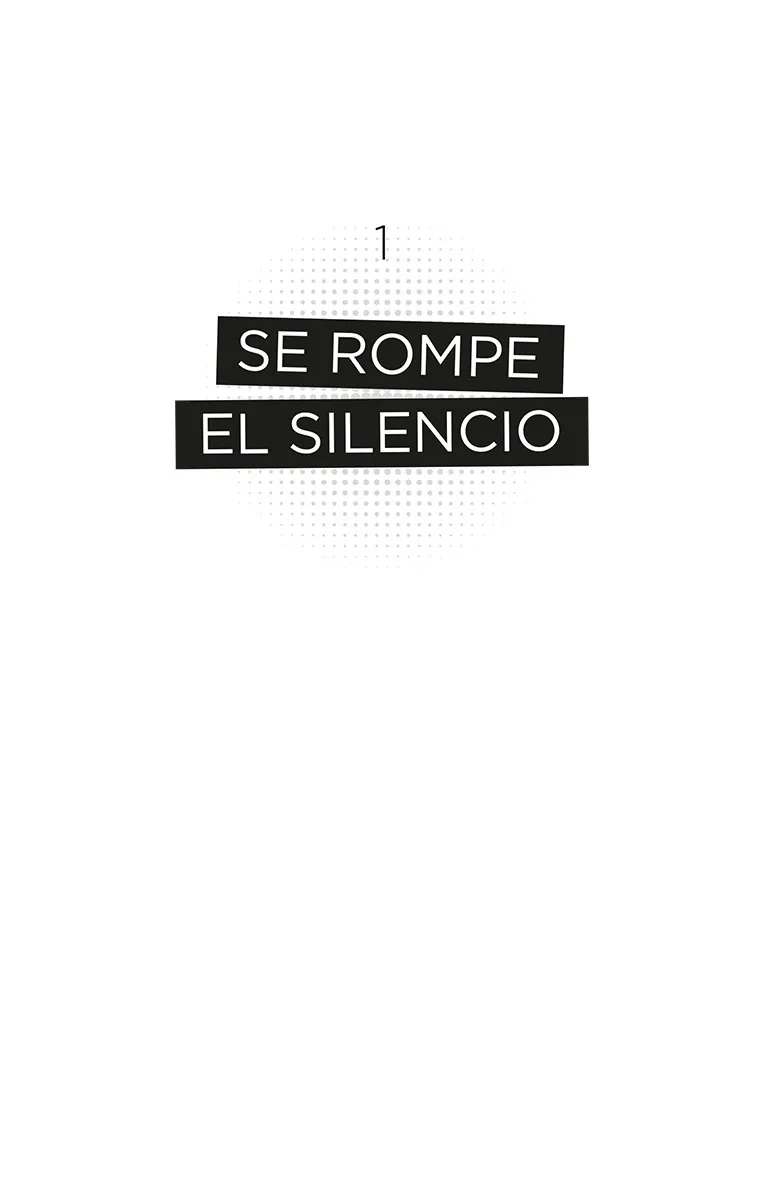Una breve historia
del silencio
«De lo que más me arrepiento es de mis silencios. […]
Y hay tantos silencios que romper».
AUDRE LORDE
I. El océano alrededor del archipiélago
El silencio es oro, o eso me enseñaron cuando era joven. Más tarde, todo cambió. El silencio equivale a la muerte, gritaban en las calles los activistas queer que luchaban contra el abandono y la represión que existían en torno al sida. El silencio es el océano de lo que no se ha dicho, de lo inmencionable, lo reprimido, lo erradicado, lo nunca oído. Rodea las islas dispersas formadas por aquellos a los que se les permite hablar, y por lo que puede decirse y por quién escucha. El silencio ocurre de muchas formas y por muchas razones. Cada uno de nosotros tiene su propio mar de palabras no expresadas.
La lengua inglesa está llena de palabras coincidentes, pero, a efectos de este ensayo, consideraremos el silencio como lo que se impone y la quietud como lo que se busca. Desde una perspectiva acústica, la tranquilidad de un lugar silencioso, de acallar la propia mente, de un retiro de las palabras y del bullicio es lo mismo que el silencio de la intimidación o la represión, pero física y políticamente son cosas totalmente diferentes. Lo que no se dice porque lo que se busca es la serenidad y la introspección difiere tanto de lo que no se dice por haber grandes amenazas o barreras como nadar difiere de ahogarse. La quietud es al ruido lo que el silencio a la comunicación. La quietud del que escucha deja espacio para las palabras de los demás, como la quietud del lector que asimila las palabras de la hoja, como el blanco de la hoja que asimila la tinta.
«Somos volcanes —señaló Ursula K. Le Guin—. Cuando nosotras, las mujeres, ofrecemos nuestra experiencia como nuestra verdad, como la verdad humana, cambian todos los mapas. Aparecen nuevas montañas». Las nuevas voces que son volcanes submarinos entran en erupción en aguas abiertas y nacen islas nuevas; es algo furioso y sorprendente. El mundo cambia. El silencio es lo que permite que la gente sufra sin remedio, lo que permite que las hipocresías y las mentiras crezcan y florezcan, que los crímenes queden impunes. Si nuestras voces son aspectos esenciales de nuestra humanidad, quedarse sin voz es deshumanizarse o quedar excluido de la propia humanidad. Y la historia del silencio es fundamental en la historia de las mujeres.
Las palabras nos unen, y el silencio nos separa, nos deja desprovistos de la ayuda, la solidaridad o simplemente de la comunicación que el discurso puede solicitar o provocar. Algunas especies de árboles extienden sistemas radiculares bajo tierra que interconectan los troncos individuales y entrelazan los árboles en un todo más estable que no puede ser tan fácilmente derribado por el viento. Las historias y las conversaciones son como estas raíces. Durante un siglo, la respuesta humana al estrés y al peligro ha sido definida como «lucha o huida». En el año 2000, un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles llevado a cabo por diversos psicólogos indicó que esta investigación se había basado en gran medida en estudios realizados con ratas macho y seres humanos varones. Sin embargo, un estudio con mujeres había conducido a una tercera opción, frecuentemente empleada: reunirse por solidaridad, apoyo, consejo. Señalaron que «desde el punto de vista del comportamiento, las respuestas “femeninas” están más marcadas por un patrón de “cuidar y hacer amistad”. Cuidar implica actividades de crianza diseñadas para protegerse a sí mismas y a su descendencia que promueven la seguridad y reducen el sufrimiento; hacer amistad es la creación y el mantenimiento de redes sociales que pueden ayudar en este proceso». Una gran parte de todo esto se realiza a través del habla, a través de contar la situación de una misma, a través de ser escuchada, a través de reconocer compasión y comprensión en la respuesta de las personas a quienes cuidamos, de quienes nos hacemos amigas. No solo las mujeres hacen esto, pero tal vez lo hagan de forma más rutinaria. Así es como nos las arreglamos, o cómo mi comunidad, ahora que tengo una, nos ayuda a arreglárnoslas.
Ser incapaces de contar nuestra historia es una muerte en vida, y a veces esto resulta literal. Si nadie nos escucha cuando decimos que nuestro exmarido está tratando de matarnos, si nadie nos cree cuando decimos que sentimos dolor, si nadie nos escucha cuando pedimos ayuda, si no nos atrevemos a pedir ayuda, si hemos sido entrenadas para no molestar a nadie pidiendo ayuda. Si se considera que estamos fuera de lugar cuando decimos lo que pensamos en una reunión, no somos admitidas en una institución de poder, estamos sujetas a críticas irrelevantes cuyo trasfondo es que las mujeres no tendrían que estar ahí, ni ser escuchadas. Las historias nos salvan la vida. Y las historias son nuestra vida. Somos nuestras historias, y estas al mismo tiempo pueden ser una prisión y la palanca para descerrajar la puerta de esa prisión. Creamos historias para salvarnos a nosotros mismos o para atraparnos a nosotros mismos o a otros, historias que nos elevan o nos aplastan contra el muro de piedra de nuestros propios límites y miedos. La liberación es siempre, en parte, un proceso de narración de historias: anunciar historias, romper silencios, crear nuevas historias. Una persona libre cuenta su propia historia. Una persona valorada vive en una sociedad en la que su historia tiene cabida.
La violencia contra las mujeres a menudo está dirigida contra nuestras voces y nuestras historias. Supone el rechazo de nuestras voces, y de lo que significa tener una voz: el derecho a la autodeterminación, a la participación, al consentimiento o al disentimiento, a vivir y a participar, a interpretar y a narrar. Un marido pega a su mujer para silenciarla; el que viola durante una cita, o un violador al que conocemos, se niega a permitir que el «no» de su víctima signifique lo que debería: que solo ella tiene jurisdicción sobre su cuerpo. La cultura de la violación afirma que los testimonios de las mujeres carecen de valor, no son de fiar; los activistas antiabortistas también buscan silenciar la autodeterminación de las mujeres; un asesino silencia para siempre. Todo esto son afirmaciones de que la víctima no tiene derechos, ni valor; no es una igual. Estos silenciamientos tienen lugar de otras formas menos obvias: la gente a la que se molesta y acosa online hasta que se les hace callar, a las que no se les deja hablar y a las que se interrumpe, menosprecia, humilla, rechaza. Tener una voz es fundamental. Los derechos humanos no terminan ahí, pero tener una voz es esencial para ellos, por lo que la historia de los derechos de la mujer y de la falta de derechos puede considerarse una historia del silencio y de romper ese silencio.
A veces, el discurso, las palabras, la voz modifican las cosas cuando traen aparejadas inclusión, reconocimiento, la rehumanización que deshace la deshumanización. A veces son solo las condiciones previas para cambiar reglas, leyes, regímenes, para hacer realidad la justicia y la libertad. A veces tan solo el simple hecho de ser capaz de hablar, de ser escuchado, de ser creído, es parte fundamental de la pertenencia a una familia, una comunidad, una sociedad. A veces nuestras voces hacen pedazos esas cosas; a veces esas cosas son cárceles. Y entonces, cuando las palabras rompen con la imposibilidad de hablar, lo que una sociedad antes había tolerado se vuelve intolerable. Aquellas personas a las que no les afecta, no alcanzan a ver o a sentir el impacto de la segregación, de la brutalidad policial o de la violencia doméstica: las historias sirven para ilustrar el problema y lo vuelven inevitable.
Con voz no me refiero únicamente a una voz literal —el sonido que las cuerdas vocales producen en los oídos de los demás—, sino a la capacidad de decir lo que se piensa, de participar, de experimentar una misma y ser experimentada como una persona libre con derechos. Aquí se incluye el derecho a no hablar, tanto si se trata del derecho a no ser torturado para confesar —como en el caso de los prisioneros políticos—, como a no tener que estar al servicio de los extraños que se nos acerquen, como hacen algunos hombres con las chicas jóvenes, demandando atención y adulación y castigando la ausencia de estas exigencias. La idea de voz extendida a la idea de voluntad incluye amplios reinos de poder e impotencia. ¿A quién no se ha escuchado? El mar es inmenso, y no es posible mapear la superficie del océano. Sabemos quién ha sido escuchado la mayoría de las veces sobre cuestiones oficiales: quienes en los últimos siglos han ocupado cargos, asistido a la universidad, dirigido ejércitos, actuado como jueces y jurados, escrito libros y controlado imperios. Sabemos que esto ha cambiado en parte gracias al sinfín de revoluciones que han tenido lugar en los siglos XX y XXI: contra el colonialismo, contra el racismo, contra la misoginia, contra los innumerables silencios forzados que ha impuesto la homofobia, y muchas más. Sabemos que en Estados Unidos la diferencia de clases se equilibró hasta cierto punto en el siglo XX, y que a finales de ese siglo se vio reforzada a causa de la desigualdad de ingresos, del debilitamiento de la movilidad social y de la aparición de una nueva élite extrema. La pobreza silencia.
A quién se ha escuchado sí lo sabemos: representan las islas cartografiadas, mientras que el resto forma el inconmensurable mar de los no escuchados, la humanidad no documentada. A lo largo de los siglos, muchos han sido escuchados y amados, y sus palabras se desvanecieron en el aire tan pronto como fueron pronunciadas, pero arraigaron en las mentes, contribuyeron a la cultura transformándose en abono para enriquecer la tierra; a partir de esas palabras crecieron cosas nuevas. Muchos otros fueron silenciados, excluidos, ignorados. Tres cuartas partes de la tierra son agua, pero la relación entre silencio y voz es mucho mayor. Si las bibliotecas contienen todas las historias que han sido contadas, existen bibliotecas fantasma que albergan todas las historias que no se han contad...