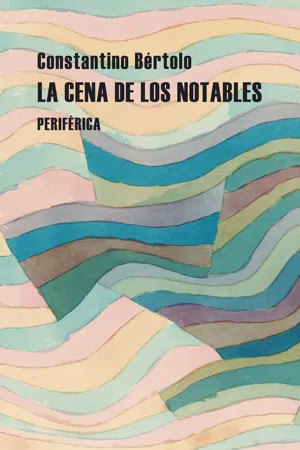![]()
EL LUGAR DE LA CRÍTICA
I. La lucha por las palabras
La literatura es, entre otros, el lugar donde se piensan las palabras, las palabras colectivas y, por tanto, y también, las palabras privadas. La literatura es el lugar donde se construye el sentido y el significado de las palabras, y es, por eso mismo, el lugar donde se construye el sentido y el significado de la existencia, es decir, el lugar donde se da nombre a eso que llamamos la realidad. Un árbol existe, la realidad árbol es algo que el hombre construye. La realidad es la forma humana de relacionarse con lo existente. Cuando pensamos o decimos una palabra construimos una realidad. Cuando pensamos o decimos una frase construimos el sentido de una realidad, ordenamos la existencia, la hacemos humana, la hacemos accesible, creamos un orden de relación con ella.
No es extraño que alguien quiera apoderarse de ellas. Las palabras son de todos, ése precisamente es el valor que tienen, que son de todos, que todos las constituimos y todos estamos constituidos por ellas. Pero ya se sabe que existe la tentación de querer ser más todos que todos, y existe una estructura social que obliga y genera la necesidad de adueñarse de las palabras. En cierto modo, y metafóricamente hablando, la historia de la Humanidad es la historia de un combate por las palabras.
Evidentemente, la literatura no es el único sitio donde se piensan las palabras. Las palabras se piensan en otros muchos espacios: en la familia, en el colegio, en la calle, en fábricas y empresas, en los partidos políticos, en las historias de amor y en los medios de comunicación de masas. Acaso la literatura, a pesar de la ubicación sobresaliente que se le viene concediendo en nuestra tradición cultural, no sea el terreno más sustancial, pero sin duda sí es lugar señalado, precisamente porque la literatura está hecha de palabras y esas palabras pueden llegar, y llegan, al resto de los territorios con anterioridad mencionados, y en cierto modo, si bien no los sustituye, al menos los contiene, o contiene la posibilidad de contenerlos. Y así, para hablar de la familia podemos hablar de la novela Léxico familiar, de Natalia Ginzburg; para hablar del colegio, de Las tribulaciones del joven Törless, de Robert Musil; para hablar de la fábrica, de La jungla, de Sinclair Lewis; para hablar de vida urbana, de Manhattan Transfer, de John Dos Passos; para hablar del amor, de Madame Bovary, de Gustave Flaubert; y para hablar de los medios de comunicación, de Las ilusiones perdidas, de Honoré de Balzac. Y esa relevancia que la literatura, desde que surge históricamente como actividad social reconocible, detenta en relación con las palabras es la que la convierte en un lugar privilegiado para observar el fenómeno al que antes nos hemos referido: la lucha por el dominio de las palabras. No se trata aquí, sin embargo, de abordar la historia de la literatura como la historia de esa lucha. No pretendo ahora trasladar las teorías de Darwin o Marx a ninguna teoría de la literatura. Mi objetivo es mucho más modesto. Trataré tan sólo de proponer un escenario. Un campo de batalla que nos permita ver cuál es el papel del crítico y de la crítica dentro de ese pensar las palabras que constituye uno de los rasgos más relevantes de lo que llamamos literatura.
En ese escenario, los papeles principales se reparten entre tres actores primordiales: el escritor, el lector y el crítico; y la acción se desarrolla en tres actos: la producción de la escritura, la producción de la lectura y la producción de la crítica. Sobre esos tres actores y actos versa el presente comentario, sobre las tensiones que entre ellos se establecen.
EL SILENCIO DE LA COMUNIDAD
Escribir es un acto de desigualdad. En ese sentido, la escritura retoma y continúa la herencia de la literatura oral. El que habla exige silencio. El que escribe pide atención. Nos obliga al silencio. La escritura es un acto de desigualdad y, por tanto, un acto de violencia, un acto de invasión, nacido de la voluntad de dominio: un acto de poder que se manifiesta con sus pertinentes revestimientos rituales y simbólicos. El que habla quiere que nos callemos. Un acto de soberbia. La soberbia de escribir.
Cuando el rapsoda se levantaba para recitar se hacía el silencio. El silencio de los otros formaba parte de su recitar. Recitar era ejercer un consenso: yo hablo y vosotros calláis. Era un acto de consenso mediante el cual se aceptaba la desigualdad. En la literatura oral el decir y el callar formaban parte de un acto único, y ambos, el decir y el callar, son elementos constitutivos de la literatura oral, del relato oral. Dicho sea de otra manera: en la literatura oral el silencio del público está incorporado al acto creativo del rapsoda. Ese silencio provenía de un pacto: la comunidad concede la palabra porque entiende que el rapsoda es alguien a quien se debe oír, en cuanto que ese oír es bueno para la comunidad que lo escucha. De ahí nacía la responsabilidad del rapsoda: de saber que sus palabras estaban encaminadas al bien de la comunidad. La desigualdad del hablar se construía sobre la responsabilidad del que hablaba. A su vez, recaía en la comunidad la responsabilidad de conceder o no conceder el uso de la palabra, pues era la comunidad la que confería o denegaba tácita o explícitamente la condición de rapsoda. Era la comunidad la que, en primera y última instancia, y en su condición de dueña y custodia de la lengua, legitimaba el uso de las palabras.
En el ámbito de la literatura oral recitar sería, por tanto, un acto de soberbia consentida, un acto de desigualdad pactado entre el rapsoda y la comunidad a la que se dirige. Es ese pacto el que legitima el decir del rapsoda y le da derecho al uso de las palabras colectivas. En la literatura oral la custodia de la palabra no se delega en nadie; es su propietaria, la comunidad, la que regula su uso. Y ese acto de custodia no se realiza aparte del acto literario sino de modo simultáneo: mientras el rapsoda recita se está produciendo ese pacto de legitimidad. Por decirlo de otro modo: el rapsoda es oído y juzgado de manera simultánea, y es oído y juzgado por una misma instancia: la comunidad. Cabría pensar, por ello, que literatura y comunidad coinciden, y que en cualquier caso se presuponen. Sin comunidad no habría literatura.
Vengo utilizando de modo reiterado el término comunidad y acaso sea conveniente detenerse en su consideración. Entiendo por comunidad un conjunto de personas que no sólo viven en común, sino que participan activamente de una misma visión de sus vidas y comparten por ello una escala de valores. Una comunidad política y no una simple comunidad «natural». La comunidad como un espacio social dotado de las siguientes características: capacidad para legitimar los actos de cada uno de sus componentes; capacidad para definir lo bueno o lo malo por encima de los criterios personales; presencia de un proyecto común desde el que delimitar la bondad o la maldad. La comunidad sería ese espacio donde se funden la vida privada y la vida pública. Desde un punto de vista más literario, la comunidad, como ya hemos dicho, sería la propietaria de las palabras de todos y el custodio de su uso, impidiendo el abusus o la apropiación indebida y regulando su usufructus o la concesión temporal. Esto implica que la comunidad actúa como un espacio legitimado para imponer criterios. Si no hay criterios, o si el criterio reside en que no haya criterios, no puede haber comunidad. Implica todavía más: el concepto de comunidad exige que ese criterio sea el bien común, y ese bien común será definido con procedimientos igualitarios en razón de lo que sea bueno para esa comunidad.
Se dirá que tal comunidad nunca existió o que si existió ya se ha perdido en la sombra de los tiempos. Y tal aserto es razonable. Ni siquiera tendría mucho sentido mencionar estructuras cercanas como la tribu amazónica o la polis griega. Lo que interesa aquí es la permanencia de esa necesidad de legitimación que se otorga al bien común y que perdura a través de la Historia. Necesidad que ha dado lugar a conceptos como Estado, Nación, Iglesia, Escuela, Partido político o Mercado; todos ellos acuden, a la hora de su legitimación, a todos o alguno de los elementos constitutivos de lo que hemos llamado comunidad.
Volvamos ahora hacia ese rapsoda que hemos dejado recitando. Supongamos que es un rapsoda concreto, el aedo divino, Demódoco, del que se habla en el canto VIII de la Odisea. Aquella idea de comunidad de la que hablamos es ahora la corte del rey de los feacios, una corte que se presenta como encarnación de toda la comunidad, y que a la legitimidad que confiere al rapsoda la nombra como inspiración divina. «Y saciado que hubieron su sed y apetito, la Musa al aedo inspiró que cantase de hazañas de héroes.» Y el rapsoda celebra en su canto historias y hazañas de héroes y guerreros, y aquel su público de guerreros le escucha gustoso y le pide que prosigan sus cantos. La legitimidad del canto viene de los dioses –pero no olvidemos que son unos dioses que también forman parte de la comunidad–; la comunidad, en este caso, ya no es toda la comunidad sino la casta guerrera, que se siente encarnación de esa comunidad, cuya representación usurpa o arrebata a quien hasta entonces la ha venido detentando. Y esa casta se calla y escucha porque está oyendo hablar de heroicidades sobre las que se sustenta su lugar de privilegio dentro de la comunidad. El poder del rapsoda no es solamente un poder que sirve a los intereses –que también– de su público, es mucho más: es el poder mismo, coincide con él. Se definen del mismo modo, por la capacidad de imponer su voz, y entre la voz del rapsoda y su público no hay interferencia o refracción alguna. Nadie ni nada pone en duda esos dos poderes que en la recitación se aúnan y reflejan mutuamente. Para decirlo en otros términos: entre el emisor y los destinatarios no hay lugar para nadie.
¿De qué hablan los poemas o cantos épicos? En apariencia, La Ilíada habla de una guerra desatada por una cuestión de honor, habla de la ruptura de un mandato de la comunidad: las obligaciones de la ley de la hospitalidad que Paris ha violado al raptar o seducir a Helena. Pero habla también del conflicto entre el honor y sus recompensas, del conflicto que surge cuando honor y recompensas no coinciden. Ése es el conflicto que Aquiles explicita. El canto habla, además, de la guerra, de las estrategias, de la amistad, de la soberbia, de la crueldad. Habla de las palabras comunes. Saca el lenguaje de la esfera de lo abstracto y lo sitúa en el mundo de lo concreto. Pues sólo en una situación concreta una palabra desvela y construye su significado. La significación de la amistad se constituye a través de la relación entre Aquiles y Patroclo. La de la soberbia, a través de la intemperancia de Agamenón; la de la astucia, a través de la malicia de Odiseo. Las palabras chocan y rebotan entre ellas: lealtad y ley, prudencia y honor, razón y guerra, muerte y gloria, justo e injusto, y con el choque de palabras contra palabras, personajes contra personajes e historias contra historias, nace ese canto global en el que cada elemento encuentra y construye su significado. Los significados comunes y los imaginarios colectivos de una comunidad que se identifica con una cultura guerrera. De eso habla, en voz alta, la Ilíada. Y, a su lado, la Odisea, con todo el juego de significaciones que se abren al enfrentar argumentalmente la aventura con el hogar, el viaje con la tierra firme, el horizonte con el punto fijo. Y antes, Los trabajos y los días, de Hesíodo, que construyen mitos y pasados, tareas menos heroicas pero más comunes. Las palabras comunes. Las historias comunes. Los deseos comunes. Los miedos comunes. Pero no entendamos que lo común se enfrenta a lo privado. Estamos hablando de un mundo donde ambos términos están englobados. Cierto es que la lírica, por ejemplo, parece expresar palabras más personales, pero, aun así, el banquete, el ritual que genera el discurso lírico, es una ceremonia cívica, regida por un código común. El discurso lírico es también un discurso oral, que se constituye ciertamente en voz baja respecto a la voz alta de la épica o la dramática, pero en el que el pacto sigue siendo el mismo: tomar la palabra es un derecho que custodian los oyentes. Y el acto literario incorpora ese pacto.
Venimos hablando hasta el momento de ese pacto entre el autor y la comunidad, pero antes debemos detenernos, por un momento, en dos cuestiones. La primera se puede plantear como un mero interrogante: ¿es el autor el que con sus palabras crea el silencio de la comunidad, o es la comunidad la que con su silencio crea las palabras del autor? La segunda cuestión requiere una más larga introducción. Hasta ahora, cuando hemos venido hablando de comunidad lo hemos hecho desde una idea de comunidad sustentada en idénticos valores e intereses, pero ¿qué pasaría si en el seno de esa comunidad comenzasen a generarse intereses y valores divergentes? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, una pequeña comunidad –una ciudad griega– en la que conviven una mayoría de propietarios de la tierra, que viven de sus rentas, y una minoría de pequeños comerciantes, que viven de los beneficios del comercio, y vamos a imaginarnos que a esa ciudad llega un rapsoda y que ese rapsoda, en su canto, celebra las glorias de la ciudad, los grandes héroes que ha producido, sus hazañas guerreras y las virtudes de sus héroes, y que en un momento determinado relaciona el valor guerrero con la propiedad de la tierra argumentando narrativamente que es la tierra, al no poder ser trasladada en caso de derrota, la que origina la necesidad del valor. En una situación como ésa, nada extraña por cierto, ¿qué es lo que sucedería? Permítasenos que, en aras de esa desigualdad que el hablar en público conlleva, propongamos la siguiente respuesta: sucedería que todos o algunos de los pertenecientes a la minoría de los ciudadanos que se dedican al comercio podrían cuestionarse esa concepción del valor que el autor, a través de su canto, ha propuesto a los oyentes.
Y podría suceder que ese ciudadano mercader empezase a columbrar el origen nada divino de la inspiración del autor. Y podría suceder que se atreviese a plantear sus dudas en voz alta. En ese momento, ese ciudadano mercader se habría convertido en un crítico: en alguien que pone en cuestión las palabras que el autor pronuncia y los ciudadanos escuchan.
Quizá sea éste el momento de dedicar un pequeño homenaje a esa figura histórica –me refiero a Sócrates– que a mi entender se dedicó hasta la muerte a poner en duda el significado de las palabras, y en el que reconozco al padre o precursor de la crítica, sin menoscabo de la inmensa figura de Aristóteles, que años más tarde inauguraría, desde otra óptica, la crítica literaria en sentido estricto.
Hasta el momento he basado esta exposición en la literatura de transmisión oral. Tal insistencia se debe al hecho de que, a mi entender, es necesario dialogar con el pasado, con los orígenes, si queremos comprender las claves del presente. Y me interesaba de manera especial esa vuelta al pasado porque en la literatura oral, por otra parte, se puede ver de manera evidente el pacto que construye y produce la literatura. Y si no se tiene constancia de ese pacto, que es parte intrínseca de la literatura, malamente podremos alcanzar a comprender las actitudes, imaginarios y funciones de los escritores, de los lectores y de los críticos.
EL SILENCIO DEL LECTOR
El paso de la literatura oral a la literatura escrita no fue una secuencia históricamente lineal ni fue tampoco un proceso de transformación pacífico. No es mi intención detenerme en el comentario de ese largo proceso, pero sí resulta necesario destacar algunos puntos:
–El pas...