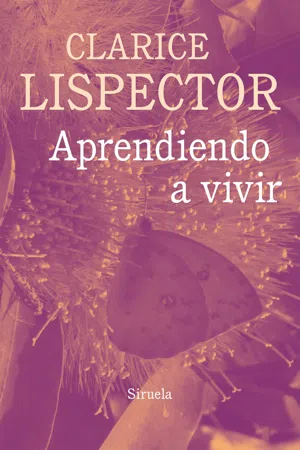![]()
Aprendiendo a vivir
![]()
Baños de mar
Mi padre creía que cada año había que hacer una cura de baños de mar. Y nunca fui tan feliz como en aquellas temporadas de baños en Olinda, Recife.
Mi padre también creía que el baño de mar saludable era el que se tomaba antes de la salida del sol. ¿Cómo explicar lo que yo sentía como un regalo inaudito, salir de casa de madrugada y coger el tranvía vacío que nos llevaría a Olinda todavía en la oscuridad?
Por la noche me acostaba, pero el corazón se mantenía despierto, expectante. Y de puro alborozo me despertaba a las cuatro y pico de la madrugada y despertaba al resto de la familia. Nos vestíamos deprisa y salíamos en ayunas. Porque mi padre creía que tenía que ser así: en ayunas.
Salíamos a la calle oscura, recibiendo la brisa que precedía a la madrugada. Y esperábamos el tranvía. Hasta que a lo lejos oíamos su ruido acercándose. Yo me sentaba en el extremo de un asiento, y empezaba mi felicidad. Atravesar la ciudad oscura me daba algo que nunca volvería a tener. En el mismo tranvía el día clareaba y una luz trémula de sol escondido nos bañaba y bañaba el mundo.
Yo lo miraba todo: la escasa gente en la calle, el paso por el campo con sus animales: «¡Mira, un cerdo de verdad!», grité una vez, y la frase deslumbrada se convirtió en una de las bromas de mi familia, que de vez en cuando me decía riendo: «Mira, un cerdo de verdad».
Pasábamos junto a hermosos caballos que esperaban de pie el amanecer. No conozco la infancia de los otros. Pero ese viaje diario hacía de mí una niña llena de alegría. Y me sirvió como una promesa de felicidad para el futuro. Mi capacidad para ser feliz se revelaba. Yo me aferraba, dentro de una infancia muy infeliz, a esa isla encantada que era el viaje diario.
En el mismo tranvía empezaba a amanecer. Mi corazón latía con fuerza al acercarnos a Olinda. Al final saltábamos e íbamos andando hacia las cabinas, pisando un terreno que ya era de arena mezclada con plantas. Nos cambiábamos de ropa en las cabinas. Y nunca un cuerpo floreció tanto como el mío cuando salía de la cabina sabiendo lo que me esperaba.
El mar de Olinda era muy peligroso. Dábamos algunos pasos en un fondo plano y de repente caíamos en una sima de dos metros, calculo.
Otras personas también tenían fe en los baños al amanecer. Había un socorrista que, por una miseria, acompañaba a las señoras al baño: abría los dos brazos y las señoras, una en cada brazo, se agarraban a él para luchar contra las fortísimas olas del mar.
El olor a mar me invadía y me embriagaba. Las algas flotaban. Oh, ya sé que no llego a transmitir lo que de vida pura comportaban esos baños en ayunas, con el sol levantándose todavía pálido en el horizonte. Ya sé que estoy tan emocionada que no consigo escribir. El mar de Olinda tenía mucho yodo y era muy salado. Y yo hacía lo que siempre hice después: sumergía las manos como un cuenco en las aguas y acercaba un poco de mar a mi boca: yo bebía diariamente el mar, hasta tal punto quería unirme a él.
No estábamos mucho. El sol ya había salido del todo y mi padre tenía que trabajar temprano. Nos cambiábamos de ropa y la ropa quedaba impregnada de sal. El pelo salado se me pegaba a la cabeza.
Entonces esperábamos, expuestos al viento, la llegada del tranvía de Recife. En el tranvía la brisa secaba mi pelo, duro de sal. A veces lamía mi brazo para sentir la capa de sal y de yodo.
Llegábamos a casa y solo entonces desayunábamos. Y cuando recordaba que al día siguiente el mar se repetiría para mí, me ponía seria de tanta ventura y aventura.
Mi padre creía que no se debía tomar enseguida un baño de agua dulce: el mar debía permanecer en nuestra piel durante algunas horas. Solo contra mi voluntad tomaba una ducha que me dejaba limpia y sin mar.
¿A quién tengo que pedir que en mi vida se repita la felicidad? ¿Cómo sentir con la frescura de la inocencia el sol rojo saliendo del mar? ¿Nunca más?
Nunca más.
Nunca.
Restos de carnaval
No, no de este último carnaval. Pero no sé por qué este me ha transportado a mi infancia y a los miércoles de ceniza en las calles muertas donde volaban restos de serpentina y de confeti. Alguna beata con mantilla iba a la iglesia, cruzando esa calle tan extremadamente vacía que queda después del carnaval. Hasta el año siguiente. Y cuando la fiesta se acercaba, ¿cómo explicar esa agitación íntima que se apoderaba de mí? Como si por fin, del botón que era, el mundo se abriese en una gran rosa escarlata. Como si las calles y plazas de Recife por fin explicasen para qué habían sido hechas. Como si las voces humanas cantasen por fin la capacidad de placer que se escondía en mí. El carnaval era mío, mío.
Pero, en realidad, participaba muy poco en él. Nunca había ido a un baile infantil, nunca me había disfrazado. En compensación me dejaban quedarme hasta las 11 de la noche a la puerta del entresuelo donde vivíamos, mirando ávida como los otros se divertían. Entonces conseguía dos cosas preciosas y las ahorraba con avaricia para que durasen los tres días: un lanzador de perfume y una bolsa de confeti. Ah, se está haciendo difícil escribir. Porque siento que mi corazón se entristecerá al constatar que incluso uniéndome tan poco a la alegría estaba tan sedienta que algo tan pequeño hacía de mí una niña feliz.
¿Y las máscaras? Me daban miedo, pero era un miedo vital y necesario porque confirmaba mi más profunda sospecha de que el rostro humano también era una especie de máscara. A la puerta de mi casa, si un enmascarado hablaba conmigo yo entraba de repente en ese contacto indispensable con mi mundo interior, que no estaba hecho solo de duendes y de príncipes encantados, sino de personas con su misterio. Hasta mi miedo a los enmascarados era, pues, esencial para mí.
No me disfrazaban. En medio de la preocupación por mi madre enferma nadie en casa tenía en la cabeza el carnaval de la niña. Pero yo pedía a una de mis hermanas que me pusiese rulos en aquel pelo liso mío que me daba tantos disgustos y sentía entonces la vanidad de tener el pelo rizado por lo menos tres días al año. En esos tres días, mi hermana colaboraba además con mi intenso deseo de ser mayor —yo apenas podía esperar para salir de una infancia vulnerable— y me pintaba los labios con una carmín muy fuerte y me ponía también colorete. Entonces me sentía bonita y femenina, escapaba de la niñez.
Pero hubo un carnaval diferente de los demás. Tan milagroso que yo no podía creer que me hubiese sido dado, a mí, que ya había aprendido a pedir poco. Sucedió que la madre de una amiga mía había decidido disfrazar a su hija y el nombre del disfraz en el figurín era rosa. Para eso había comprado hojas y hojas de papel crepé color rosa con las que, supongo, pretendía imitar los pétalos de una flor. Boquiabierta, yo contemplaba cómo el disfraz iba creándose y tomando forma. Aunque el papel crepé no se pareciese ni de lejos a los pétalos yo pensaba seriamente que era uno de los disfraces más bellos que había visto.
Entonces sucedió, por casualidad, lo inesperado: sobró papel crepé, y mucho. Y la madre de mi amiga —tal vez atendiendo a mi muda petición, a mi muda desesperación de pura envidia, o tal vez por pura bondad, ya que había sobrado papel— decidió hacer también para mí un disfraz de rosa con el material restante. En aquel carnaval, pues, por primera vez en mi vida yo tendría lo que siempre había deseado: ser otra, diferente de mí misma.
Hasta los preparativos me aturdían de felicidad. Nunca me había sentido tan ocupada. Minuciosamente, mi amiga y yo lo calculábamos todo: debajo del disfraz llevaríamos combinación, porque si llovía y el disfraz se derretía al menos estaríamos casi vestidas —ante la idea de una lluvia que de repente nos dejase, con nuestro pudor femenino de los ocho años, en combinación en plena calle, nos moríamos de vergüenza—, pero, ¡ah!, ¡Dios nos ayudaría!, ¡no llovería! En cuanto al hecho de que mi disfraz existía solo gracias a las sobras de otro, me tragué con algún dolor mi orgullo, que siempre fue feroz, y acepté humilde lo que el destino me daba como una limosna.
Pero, ¿por qué exactamente aquel carnaval, el único con disfraz, tuvo que ser tan melancólico? La mañana del domingo, temprano, ya tenía los rulos en el pelo para que cogiese bien el rizo por la tarde. Pero los minutos no pasaban de tanta ansiedad. ¡Por fin, por fin! Llegaron las tres de la tarde, con cuidado, para no romper el papel, me vestí de rosa.
Muchas cosas peores que aquella me han sucedido, ya las he perdonado. Sin embargo esa no la puedo entender ni siquiera ahora: ¿el juego de dados de un destino es irracional? Es inmisericorde. Cuando ya estaba vestida de papel crepé bien tieso, todavía con los rulos y aún sin barra de labios y colorete, mi madre empeoró súbitamente, en casa se creó un alboroto repentino y me mandaron a toda prisa a comprar una medicina a la farmacia. Fui corriendo vestida de rosa —pero el rostro aún desnudo no tenía la máscara de joven que cubriría mi tan expuesta vida infantil—, fui corriendo, corriendo, perpleja, atónita, entre serpentinas, confeti y gritos de carnaval. La alegría de los otros me asombraba.
Cuando horas después se calmó el ambiente en casa, mi hermana me peinó y me maquilló. Pero algo había muerto en mí. Y, como en las historias que había leído sobre hadas que encantaban y desencantaban a la gente, yo había sido desencantada; ya no era una rosa, era otra vez una simple niña. Bajé a la calle y allí de pie yo no era una flor, era un payaso pensativo con los labios rojos. A veces, con mi hambre de éxtasis, empezaba a alegrarme pero con un remordimiento me acordaba del grave estado de mi madre y moría otra vez.
Solo horas después llegó la salvación. Y si me agarré a ella tan deprisa es porque me hacía mucha falta salvarme. Un niño de unos 12 años, lo que para mí significaba un chico, un niño muy guapo, se paró ante mí, y con una mezcla de cariño, grosería, broma y sensualidad, cubrió mi pelo, ya liso, de confeti. Durante un instante nos miramos, frente a frente, sonriendo, sin hablar. Y entonces yo, mujercita de 8 años, consideré durante todo el resto de la noche que alguien me había reconocido: yo era, sí, una rosa.
Cien años de perdón
Quien nunca haya robado no me va a entender. Y quien nunca haya robado rosas, entonces seguro que no me va a entender. Yo, de pequeña, robaba rosas.
Había en Recife innumerables calles, las calles de los ricos, flanqueadas por palacetes que estaban en el centro de grandes jardines. Una amiga mía y yo jugábamos a decidir de quién eran los palacetes. «Aquel blanco es mío». «No, ya te he dicho que los blancos son míos». «Pero ese no es totalmente blanco, tiene las ventanas verdes». A veces nos parábamos mucho rato, la cara metida entre las rejas, mirando.
Empezó así. En uno de esos juegos de «esa casa es mía», nos paramos ante una que parecía un pequeño castillo. Al fondo se veía el inmenso jardín de árboles frutales. Y delante, en parterres bien cuidados, estaban plantadas las flores.
Clara, pero aislada en su parterre, había una rosa apenas entreabierta de un color rosa vivo. Me quedé embobada, mirando con admiración aquella rosa altanera que aún no era adulta. Y entonces sucedió: desde lo más profundo de mi corazón yo quería aquella rosa p...