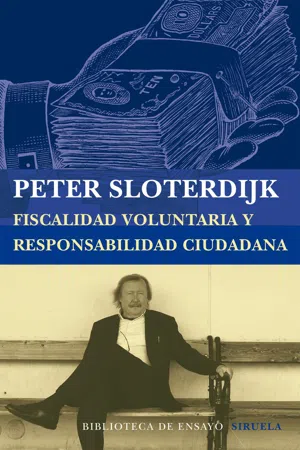![]() FISCALIDAD VOLUNTARIA Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA
FISCALIDAD VOLUNTARIA Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA![]()
Prólogo
La mano que toma y el lado que da
1. Mirada atrás a una discusión tergiversada
El feuilleton político de nuestros días vive de hacer circular en formulaciones incesantemente diversas cuatro lugares comunes. Primero: la globalización bajo régimen neoliberal ha hecho que surja en los últimos decenios una nueva cuestión social, que se manifiesta en la diferencia cada vez mayor entre pobres y ricos, tanto a escala global como a nivel nacional; mientras que la pobreza absoluta retrocede en algunas partes, la pobreza relativa se acrecienta en las sociedades del bienestar. Segundo: la izquierda tradicional, que fue esencialmente un movimiento de obreros y asalariados, está muerta y sin embargo, a causa de los nuevos hechos, retorna como organización de intereses de quienes viven de forma precaria o sin trabajo, con lo que su clientela potencial y real abarca la quinta parte más pobre de las sociedades ricas: suficiente para un partido de izquierdas1, demasiado poco para una socialdemocracia de estilo tradicional. Tercero: los sistemas sociales modernos –las sociedades de los Estados nacionales del Primer Mundo, organizadas al estilo del Estado del bienestar– han desarrollado la capacidad de transformar sus «contradicciones», que antes se consideraba que iban a hacer estallar el sistema, en irritaciones estimulantes, así como la de hacer de conflictos internos ocasiones para un «aprendizaje» estabilizador del sistema; para gran decepción de quienes ponían sus esperanzas en la «revolución», la «catástrofe» o el «acontecimiento». Cuarto: en una situación como esta la oportunidad de protesta social se reduce casi exclusivamente a la producción de escándalos; por eso la buena utilización del escándalo es uno de los medios de mantener en vida el potencial utópico de la forma de vida política llamada democracia.
Al presentar aquí algunas de mis manifestaciones respecto al debate actual sobre la nueva problemática social quiero proponer que se analicen esos lugares comunes y su conexión interna a la luz de un tema que se ha convertido de repente en una cuestión política: hace algún tiempo, en efecto, animé –y no solo incidentalmente, sino con argumentos pensados en serio– a considerar una paulatina transformación del sistema impositivo existente, de modo que pasara de ser un ritual burocrático de impuestos obligatorios a ser una praxis de voluntarias contribuciones ciudadanas a la prosperidad de la comunidad. Puede que esta propuesta sonara extraña, pero se seguía como consecuencia ineludible de las consideraciones antropológicas y filosófico-morales a las que me dedico desde hace años: que se condensan en la recomendación de compensar la exagerada erotización de nuestra civilización, dominada por afectos apropiativos, acentuando con fuerza los sentimientos timóticos, es decir, orgullosos y donantes2. Si pudo apreciarse un toque de ironía en mis tesis habría que explicarlo por una autodistancia profesionalmente condicionada. Por lo general, un autor puede valorar bastante bien cuándo manifiesta algo que, con toda probabilidad, quedará en palabras que se lleve el viento. Al menos así me pareció a mí: sin la prueba de los hechos nadie, yo mismo el que menos, habría considerado posible que una manifestación sobre el tema (monótonamente discutido desde hace decenios) de una «reforma impositiva», tan indispensable como imposible, pudiera volver a despertar siquiera alguna vez atención alguna.
Pero eso fue lo que sucedió en relación con un compacto ensayo que el 10 de junio de 2009 presenté en la serie que el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)3 lanzó sobre el «Futuro del capitalismo» (con motivo de la crisis financiera internacional después del crash del banco Lehman en septiembre de 2008)4. Con una demora de varios meses este papel, que había aparecido bajo el título de redacción «La revolución de la mano que da»5, fue tomado como ocasión por un lector enojado para afirmar que el autor se había despedido para siempre del círculo de los contemporáneos en plena posesión de sus facultades mentales. El ataque a mis tesis se produjo en una edición del semanario Zeit en septiembre de 2009 bajo el título (seguramente también de redacción) «Cavilaciones fatales desde Karlsruhe». Procedía de la pluma de Axel Honneth, un descendiente de la Escuela de Frankfurt. Yo contesté más o menos sereno, pero no sin cierta crispación, con una réplica en el FAZ, explicando una vez más cómo solo una ética del dar podía superar el estancamiento de la cultura política contemporánea.
A causa del alboroto, mientras tanto ya canalizado, que produjeron mis tesis, efectistamente tergiversadas con ayuda de la redacción del feuilleton del Zeit, se desarrollaron varios debates paralelos que permanecieron vivos más de un par de meses en algunos diarios y semanarios; en parte bajo el lema «lucha de clases por arriba» (que a mis ojos significó una digresión bastante arbitraria del tema «reforma impositiva desde el espíritu del dar»), en parte en forma de contribuciones para determinar el lugar de una izquierda actual (lo que sigo considerando una cuestión productiva, aunque a mí, como a otros muchos contemporáneos, no se me escapa lo poco que contribuye la diferenciación tradicional izquierda-derecha a la comprensión de las perturbaciones sociales actuales). Yo había querido hablar de la importancia de la generosidad para la democracia con el fin de señalar el camino hacia una comunidad empáticamente reorientada. Pero la mayoría de los comentadores quisieron leer mis tesis como si bajo el lema «voluntariedad» hubiera reclamado una bajada de impuestos para los ricos. Yo había tratado de una intensificación del sentido comunitario mediante una ampliación de la acción donante; mis críticos, por el contrario, quisieron reconocer en esas consideraciones peligrosos ejercicios de relajamiento, cuya meta sería nada menos que la destrucción del Estado social.
Por hacer justicia a la comicidad cito la idea lanzada por un bloguero de que con mi ensayo me habría postulado para la admisión en el partido de los demócratas liberales. Quien gustara de lo grotesco pudo satisfacer sus expectativas con la tesis propuesta por un lector de Honneth de que yo quería llamar a la «guerra civil antifiscalista». A quien le gustara el delirio pudo satisfacer también esa necesidad: el 21 de enero de 2010 se leía en el Zeit una inversión de mis tesis que llenaba cualquier expectativa del cabaré televisivo6: ¡yo habría abogado por la mendicidad en tanto en mis consideraciones sobre la reforma de la fiscalidad incluía elementos voluntarios en esta!7. Se citan curiosidades así solo si pertenecen al asunto mismo: quien en el campo actual, fuertemente reideologizado, de la República Federal de Alemania hace el intento, bien sea desde una perspectiva de partido o suprapartidista, de definir una programática para una política financiera y social de futuro para el siglo XXI, que vaya unida a la propuesta de integrar de una vez también a los acomodados y de no fundar ya más la idea de un bienestar común solo en una redistribución forzada sino en una ética del dar sobre la base más amplia posible, ha de prepararse para la resistencia por parte de los defensores de clichés centenarios.
En esta nación los debates acaban, por regla general, con que el público pronto pone a disposición de otros temas su capacidad de inquietud, permanentemente solicitada por los medios. Al final suele vencer el agotamiento que le produce el aprendizaje. El uso democrático de esa inquietud consistiría en el caso presente en poner en su contexto correcto ciertas tesis, que recortadas a medias parecen provocativas y fuera de lugar, y transformarlas en sugerencias que sigan su curso. Los documentos reunidos aquí han de leerse como contribuciones del autor a un experimento de discusión que supera las tergiversaciones y proyecciones que se han generado. Quiero volver a explicar mi tesis conflictiva, según la cual en una sociedad democrática los impuestos de recaudación obligatoria tendrían que transformarse en donaciones a la comunidad aportadas de forma voluntaria: durante un tiempo inicial en un porcentaje modesto, después en proporciones progresivamente más altas. Solo una transformación así, afirmo, podría reanimar la sociedad, anquilosada en rutinas de disgusto con el Estado, y poner un nuevo aliento de conciencia comunitaria en los sistemas funcionales, devenidos autorreferentes. Una reanimación de ese tipo equivaldría a un viraje que mostrara a nuestra política desespiritualizada una alternativa moralmente exigente frente a la prosecución sin perspectiva alguna a la que estamos acostumbrados.
Por supuesto sería ingenuo esperar de un replanteamiento de la financiación de la comunidad todos aquellos efectos que los bienintencionados se prometen de un concepto como «justicia social» o incluso de la utopía de un modelo económico «poscapitalista». No obstante, soy de la opinión de que un reajuste profundo de la actividad impositiva podría suponer un paso importante en la buena dirección. Para este fin no es necesario en absoluto conjurar de nuevo el «espíritu de la utopía» o repetir grandes afirmaciones desvalidas como la de un altro mondo è possibile. Tendría que ser suficiente mostrar que es posible otra concepción de los impuestos; y que de una praxis alternativa conforme a esa concepción irradiarían los impulsos de gran alcance para la revitalización de la cosa pública. Desde el comienzo me hice pocas ilusiones sobre las oportunidades de una aceptación rápida de mis reflexiones. También yo sé lo que son las inercias sistémicas. Estoy acostumbrado tan bien como cualquiera al fenómeno de que prejuicios acendrados luchen por su supervivencia, y el prejuicio político-fiscal tiene siete vidas. Sin embargo, me parece necesario poner en claro la falta de credibilidad, más aún, la destructividad del sistema impositivo obligatorio dominante; sin mencionar siquiera la irracionalidad babilónica de su configuración en nuestro país.
Pongo a disposición del público unos cuantos documentos recientes: el artículo referido del FAZ y una serie de entrevistas y statements, en los que respondo a preguntas de periodistas sobre el tema y sobre el entorno de la actual crisis financiera y moral a nivel mundial. Me pareció plausible incluir en esta recopilación algunas conversaciones que muestran un foco temático más amplio y que se preocupan también de otras cosas aparte de la mejor fundamentación de los impuestos. Llevan al campo de la diagnosis general del tiempo e informan sobre tendencias globales. Muestran, ante todo, cómo en mis libros del último decenio el motivo siempre presente de una psicología de la generosidad va incrustado desde el principio en el horizonte de una ética del dar.
2. El Estado que toma
A primera vista, en la relación entre los Estados y sus sociedades nada parece tan normal como que el erario público8 «participe» tanto en la «vida» productiva como en la consumidora de la sociedad mediante todo tipo de recaudación de impuestos y coacción fiscal. El Estado impositivo o fiscal es una instancia que está en juego en todos los negocios de sus ciudadanos como parte tomadora, recaudadora. Representa el candidato ideal para el puesto del tercero invisible en todo intercambio bilateral. En comunidades como la que domina hoy en Europa, es difícil que en algún lugar haya un día de trabajo remunerado sin que el fisco haga uso de su prerrogativa de cargar con un impuesto la ganancia. También el consumo se vigila estrictamente. No se fuma ningún cigarrillo sin que el ministro de Economía saque su provecho del humo gris, no se bebe un vaso de vino sin que el fisco se anime también. Las «personas en tránsito», o como se dice, los consumidores de movilidad en vehículos propios, no recorren ningún kilómetro sin que el lado estatal haga valer lo suyo de modo contundente. No se puede comer ninguna sopa fuera, ni pasar ninguna noche en un hotel, sin que el fisco ponga su mano en la cuenta. En épocas anteriores, el fisco francés tomaba como pretexto el número de ventanas de las casas para cargar con un impuesto las vistas, contaba las chimeneas de un edificio para deducir por su número el montante del tributo por la necesidad humana de calor. La sabiduría estatal prusiana se inventó los impuestos de molienda y matanza (que se cobraron hasta 1873) para invitar a la mesa al fisco en cualquier sitio donde los ciudadanos consumieran pan y carne.
Nunca han faltado justificaciones para la obligación impositiva –desde siempre los administradores del Tesoro adujeron cualquier argumento imaginable–, desde la voluntad de los dioses hasta la necesidad de la patria. Nuestra habituación a la impertinencia de que hay que creer en las verdades propias del Estado, que siempre están demostradas de modo irrefutable, llega hasta cuotas antiguas de nuestra existencia como seres políticos. Los ejercicios de sometimiento fiscal se retrotraen hasta configuraciones tempranas del Estado, y la resignación de los dadores se observa desde tiempos remotos, a pesar de rebeliones esporádicas («No taxation without representation!»). También las circunstancias actuales se insertan en el continuum de la sumisión reacia al fatum fiscal. Es difícil citar un hecho de la vida contemporánea con tanto efecto de fondo como la confusa convicción de que al Estado le compete, de algún modo, entrar en el juego, a su manera, en todos los acontecimientos de nuestro «metabolismo» económico y vital. Y entrar e...