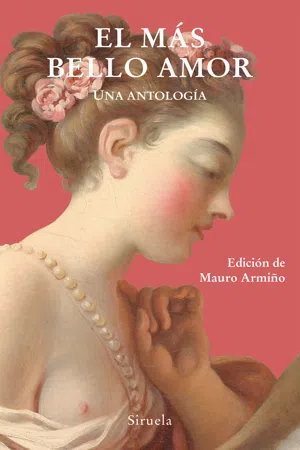![]()
EL MÁS BELLO AMOR
![]()
HONORÉ DE BALZAC
La muchacha de los ojos de oro13
![]()
A Eugène Delacroix, pintor14
![]()
Uno de los espectáculos que provocan más espanto es, desde luego, el aspecto general de la población parisina, pueblo horrible de ver, macilento, amarillo, cetrino. ¿No es París un vasto campo agitado sin cesar por una tempestad de intereses bajo la que se arremolina una mies de hombres que la muerte siega con más frecuencia que en otras partes, que siempre renacen igual de compactos, y cuyos rostros deformados, retorcidos, devuelven por todos los poros el espíritu, los deseos, los venenos que han preñado sus cerebros; no rostros, sino más bien máscaras: máscaras de debilidad, máscaras de alegría, máscaras de hipocresía; todas extenuadas, todas marcadas por los imborrables signos de una jadeante avidez? ¿Qué quieren? ¿Oro o placer?
Algunas observaciones sobre el alma de París pueden explicar las causas de su fisonomía cadavérica, que solo tiene dos edades, o la juventud, o la decrepitud: juventud macilenta y descolorida, decrepitud maquillada que quiere parecer joven. Al ver exhumado a este pueblo, los extranjeros, que no están obligados a reflexionar, sienten en principio un impulso de repugnancia hacia esta capital, enorme taller de goces, del que pronto ellos mismos no pueden salir, y se quedan para deformarse hechizados. Pocas palabras bastarán para justificar fisiológicamente la tonalidad casi infernal de las caras parisinas, pues París no ha sido calificado de infierno solo por broma. Considerad cierta esa palabra. En París todo echa humo, todo arde, todo brilla, todo hierve, todo llamea, se evapora, se apaga, vuelve a encenderse, centellea, crepita y se consume. Nunca vida alguna en ningún país fue más ardiente, ni más amarga. Esa naturaleza social siempre en fusión parece decirse tras cada obra acabada: «¡A por otra!», como se dice a sí misma la propia naturaleza. Como la naturaleza, esa naturaleza social se ocupa de insectos, de flores de un día, de bagatelas, de cosas efímeras, y lanza así fuego y llama por su eterno cráter. Antes de analizar las causas que prestan una fisonomía especial a cada tribu de esta nación inteligente e inestable, quizá deba señalarse la causa general que decolora, hace palidecer, amorata y da un color más o menos pardo a los individuos.
A fuerza de interesarse por todo, el parisino termina por no interesarse por nada. Como no hay ningún sentimiento dominante en su cara gastada por el roce, esta se vuelve gris como el yeso de las casas que ha recibido toda clase de polvo y de humo. En efecto, indiferente la víspera a lo que la entusiasmará al día siguiente, el parisino vive como un niño cualquiera que sea su edad. Murmura de todo, se consuela de todo, se burla de todo, olvida todo, quiere todo, prueba todo, coge todo con pasión y deja todo con indiferencia; sus reyes, sus conquistas, su gloria, su ídolo, sea de bronce o de vidrio; igual que tira sus medias, sus sombreros o su fortuna. En París, ningún sentimiento resiste el chorro de las cosas, y su corriente obliga a una lucha que sosiega las pasiones: el amor es en ella un deseo y el odio, una veleidad; no hay en ella pariente más verdadero que el billete de mil francos, ni otro amigo que el Monte de Piedad. Esa falta de rigor general da sus frutos; y, en el salón lo mismo que en la calle, nadie está de más, nadie es absolutamente útil ni absolutamente perjudicial: tanto los tontos y los granujas como las personas inteligentes y las honradas. En ella todo se tolera, el gobierno y la guillotina, la religión y el cólera15. A ese mundo siempre le convenís, nunca le hacéis falta. ¿Quién domina, pues, en este país sin costumbres, sin creencias, sin sentimiento alguno, pero del que parten y en el que desembocan todos los sentimientos, todas las creencias y todas las costumbres? El oro y el placer. Tomad estas dos palabras como una luz y recorred esa gran jaula de yeso, esa colmena de arroyos negros de suciedad, y seguid las sinuosidades de ese pensamiento que la agita, la exalta, la atormenta. Mirad. Examinad primero a la gente que no tiene nada.
El obrero, el proletario, el hombre que mueve sus pies, sus manos, su lengua, su espalda, su único brazo, sus cinco dedos para vivir; pues bien, este, el primero que debería economizar el principio de su vida, se excede en sus fuerzas, unce su mujer a alguna máquina, recurre a su hijo y lo ata a una rueda. El fabricante, ese no sé qué hilo secundario cuyo movimiento agita a este pueblo que, con sus manos sucias, tornea y dora las porcelanas, cose los trajes y los vestidos, rebaja el hierro, cepilla la madera, elabora el acero, solidifica el cáñamo y el hilo, satina los bronces, festonea el cristal, imita las flores, borda la lana, doma los caballos, trenza los arneses y los galones, recorta el cobre, pinta los carruajes, poda los viejos olmos, vaporiza16 el algodón, azufra los tules, talla el diamante, pule los metales, transforma en hojas el mármol, alisa los guijarros, acicala el pensamiento, colorea, blanquea y ennegrece todo: pues bien, ese subjefe ha venido a prometer a este mundo sudor y voluntad, estudio y paciencia, un salario excesivo, bien en nombre de los caprichos de la ciudad, bien por la voz del monstruo llamado Especulación. Entonces estos cuadrúmanos se pusieron a velar, sufrir, trabajar, jurar, ayunar, caminar; todos se superaron a sí mismos para ganar ese oro que los fascina. Luego, despreocupados del futuro, ávidos de placeres, contando con sus brazos como el pintor con su paleta, tiran, grandes señores por un día, su dinero el lunes en las tabernas17, que forman un cerco de fango en torno a la ciudad; cinturón de la más impúdica de las Venus, sin cesar plegado y desplegado, donde se pierde como en el juego la fortuna periódica de este pueblo, tan feroz en el placer como tranquilo en el trabajo. Durante cinco días, ¡ningún descanso para esa parte activa de París! Se entrega a movimientos que la hacen torcerse, engordar, adelgazar, palidecer, brotar en mil chorros de voluntad creadora. Después, su placer, su descanso es una agotadora orgía, de piel morena, negra de golpes, pálida de embriaguez, o amarilla de indigestión, que solo dura dos días, pero que roba el pan del porvenir, la sopa de la semana, los vestidos de la mujer, los pañales del niño, todos en harapos. Estos hombres, nacidos sin duda para ser bellos, pues toda criatura posee su belleza relativa, se han alistado desde la infancia bajo el mando de la fuerza, bajo el reino del martillo, de las cizallas, de la hilatura, y enseguida se han vulcanizado. No es acaso Vulcano18, con su fealdad y su fuerza, el emblema de esa fea y fuerte nación, sublime de inteligencia mecánica paciente a ratos, terrible un día por siglo, inflamable como la pólvora y preparada para el incendio revolucionario por el aguardiente, en fin, lo bastante espiritual para encenderse con la primera palabra capciosa que para ella siempre significa: ¡oro y placer! Incluyendo a todos los que tienden la mano por una limosna, por legítimos salarios o por los cinco francos concedidos a todos los géneros de prostitución parisina, en fin, por todo dinero bien o mal ganado, este pueblo cuenta con trescientos mil individuos. De no ser por las tabernas, ¿no sería derribado el Gobierno todos los martes? Por suerte, los martes este pueblo está embotado, duerme la mona, ya no tiene un céntimo y vuelve al trabajo, al pan duro, estimulado por una necesidad de procreación material que para él se convierte en hábito. Sin embargo, este pueblo tiene sus fenómenos de virtud, sus hombres completos, sus Napoleones desconocidos, que son el tipo de sus fuerzas llevadas a su más alta expresión, y resumen su alcance social en una existencia en que el pensamiento y el movimiento se combinan menos para derramar en ella la alegría que para regularizar la acción del dolor.
La casualidad ha hecho ahorrativo a un obrero, el azar lo ha gratificado con un pensamiento, ha podido lanzar una mirada al porvenir, ha encontrado una mujer, se ha convertido en padre y, tras algunos años de duras privaciones, emprende un pequeño negocio de mercería, alquila una tienda. Si ni la enfermedad ni el vicio lo frenan en su camino, si ha prosperado, este es el esbozo de esa vida normal.
Ante todo, saludad a este rey del movimiento parisino, que ha sometido al tiempo y al espacio. Sí, saludad a esa criatura compuesta de salitre y de gas que da hijos a Francia durante sus laboriosas noches, y multiplica durante el día su persona para el servicio, la gloria y el placer de sus conciudadanos. Este hombre resuelve el problema de dar satisfacción al mismo tiempo a una mujer amable, a su hogar, a Le Constitutionnel19, a su oficina, a la Guardia Nacional, a la Ópera, a Dios; pero para transformar en escudos Le Constitutionnel, la oficina, la Ópera, la Guardia Nacional, la mujer y Dios. En fin, saludad a un irreprochable acumulador. Después de levantarse todos los días a las cinco, franquea como un pájaro el espacio que separa su domicilio de la calle Montmartre. Llueva o nieve, ventee o truene, está en Le Constitutionnel y espera la carga de periódicos cuya distribución ha licitado. Recibe ese pan político con avidez, lo coge y lo lleva. A las nueve, está en el seno de su hogar, le dice un piropo a su mujer, le roba un ruidoso beso, degusta una taza de café o regaña a sus hijos. A las diez menos cuarto aparece en el ayuntamiento. Allí, posado en un sillón como un loro en su percha, calentado por la ciudad de París, inscribe hasta las cuatro, sin dedicarles una lágrima o una sonrisa, las defunciones y los nacimientos de todo un distrito. La felicidad y la desgracia del barrio pasan por la punta de su pluma como el espíritu de Le Constitutionnel viajaba hace un rato sobre sus espaldas. ¡Nada le pesa! Avanza siempre en línea recta, toma su patriotismo completamente del periódico, no contradice a nadie, grita o aplaude con todo el mundo y vive como una golondrina. A dos pasos de su parroquia, en caso de una ceremonia importante puede dejar su puesto a un supernumerario e ir a cantar un réquiem al facistol de la iglesia, de la que los domingos y festivos es el más bello adorno, la voz más imponente, donde retuerce con energía su ancha boca haciendo resonar un alegre «amén». Es chantre. Liberado a las cuatro de su servicio oficial, aparece para derramar el júbilo y la alegría en el seno de la tienda más célebre que haya en la ciudad. Su mujer es feliz, él no tiene tiempo de sufrir de celos; es más bien un hombre de acción que de sentimiento. Por eso, en cuanto llega hace arrumacos a las señoritas del mostrador, cuyos vivos ojos atraen a muchos clientes; disfruta entre los adornos, las pañoletas, la muselina trabajada por aquellas hábiles obreras; o, más a menudo todavía, antes de cenar atiende a una parroquiana, copia una página del periódico o lleva al alguacil algún pagaré atrasado. Cada dos días, a las seis, es fiel a su puesto. Bajo inamovible de los coros, se encuentra en la Ópera dispuesto a convertirse en soldado, árabe, prisionero, salvaje, campesino, sombra, pata de camello, león, diablo, genio, esclavo, eunuco negro o blanco, siempre experto en producir alegría, dolor, piedad, sorpresa, en lanzar gritos invariables, en callarse, en cazar, en batirse, en representar a Roma o a Egipto; pero siempre, in petto, mercero. A medianoche vuelve a ser buen marido, hombre, tierno padre, se mete en el lecho conyugal con la imaginación todavía excitada por las formas ilusorias de las ninfas de la Ópera, y de este modo desvía en provecho del amor conyugal las depravaciones del mundo y los voluptuosos ronds de jambe de la Taglioni20. Por fin se duerme, duerme deprisa, y despacha su sueño como ha despachado su marcha. ¿No es el movimiento hecho hombre, el espacio encarnado, el Proteo21 de la civilización? Este hombre resume todo: historia, literatura, política, gobierno, religión, arte militar. ¿No es una enciclopedia viviente, un atlas grotesco, constantemente en movimiento como París y que nunca descansa? En él, todo son piernas. Ninguna fisonomía podría conservarse pura en tales trabajos. Tal vez el obrero que muere viejo a los treinta años, con el estómago curtido por las progresivas dosis de su aguardiente, se sentirá, según algunos filósofos con buenas rentas, más feliz que el mercero. Uno perece de una vez y el otro al por menor. De sus ocho industrias, de sus espaldas, de su garganta, de sus manos, de su mujer y de su comercio, este obtiene, como de otras tantas granjas, unos hijos, unos cuantos miles de francos y la felicidad más laboriosa que haya recreado jamás un corazón humano. Esa fortuna y esos hijos, o los hijos que para él lo resumen todo, se convierten en la presa del mundo superior, al que aporta sus escudos y su hija, o su hijo educado en el colegio, y que, más instruido que su padre, dirige más alto sus miradas ambiciosas. A menudo, el hijo menor de un pequeño comerciante quiere ser algo en el Estado.
Esta ambición introduce el pensamiento en la segunda de las esferas parisinas. Subid, pues, un piso e id al entresuelo; o bajad del desván y quedaos en el cuarto; en una palabra, penetrad en el mundo que tiene algo: ahí, el mismo resultado. Los comerciantes al por mayor y sus muchachos, los empleados, la gente de la pequeña banca y de gran honradez, los granujas, los instrumentos ciegos, los primeros y los últimos dependientes, los pasantes del agente judicial, del notario, en fin, los miembros activos, pensantes, especulantes de esa pequeña burguesía que tritura los intereses de París y vela por su grano, acapara los géneros, almacena los productos fabricados por los proletarios, embarrila los frutos del Sur, los peces del océano, los vinos de toda ladera amada por el sol; que extiende las manos sobre Oriente, coge de allí los chales desdeñados por los turcos y los rusos; va a cosechar hasta la India, se acuesta para esperar la venta, absorbe después el beneficio, descuenta los pagarés, gira e ingresa en caja todos los valores, embala al detalle París entero, lo transporta, escudriña las fantasías de la infancia, espía los caprichos y los vicios de la edad madura, estruja sus enfermedades; pues bien, sin beber aguardiente como el obrero, sin ir a revolcarse en el fango de los arrabales, todos van también más allá de sus fuerzas; tensan hasta el exceso su cuerpo y su moral, el uno por la otra; se secan de deseos, se destrozan en carreras precipitadas. En ellos, la torsión física se realiza bajo el látigo de los intereses, bajo el azote de las ambiciones que atormentan a los mundos elevados de esta monstruosa ciudad, de igual manera que la de los proletarios se realiza bajo el cruel balancín22 de las elaboraciones materiales sin cesar deseadas por el despotismo del «yo lo quiero» aristocrático. Así pues, también allí, para obedecer a ese amo universal, el placer o el oro, hay que devorar el tiempo, estrujar el tiempo, encontrar más de veinticuatro horas al día y la noche, excitarse, matarse, vender treinta años de vejez por dos años de un descanso enfermizo. Solo que el obrero muere en el hospital cuando su último término de depauperación se ha consumado, mientras que el pequeño burgués persiste en vivir, y vive, pero cretinizado; podéis encontrarlo con el rostro gastado, vulgar, viejo, sin brillo en los ojos, sin firmeza en la pierna, arrastrándose con aire alelado por el bulevar, el cinturón de su Venus, de su ciudad adorada. ¿Qué quería el burgués? El sable del guardia nacional, un puchero inmutable, un sitio decent...