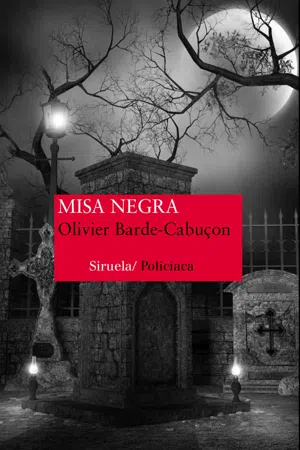![]() MISA NEGRA
MISA NEGRA![]()
I
Fuegos fatuos y otras cosas del diablo
Una campana sonó a lo lejos. El crepúsculo había envuelto el cementerio con un fino velo negro que difuminaba las formas de las lápidas y las estelas. Una lluvia fina y helada empapaba el suelo de las alamedas murmurando quedamente. El monje tocó la cara del hombre con la yema de los dedos y se levantó despacio.
–Parece que haya muerto de miedo...
–No es de extrañar –murmuró el oficial de la patrulla alargando el brazo para señalar, a lo lejos, las llamas multicolores que parecían suspendidas en el aire.
En aquel mes de diciembre de 1759, el París de la muerte se extendía ante sus ojos. Más que un agrupamiento de tumbas, el cementerio era un inmenso parque de relieve tortuoso y vegetación abundante. Una amplia alameda bordeada de árboles desparejados conducía hasta una pequeña colina devorada por el musgo y poblada de sombras espectrales. Allí, unas llamitas amarillentas o rojizas se arremolinaban sobre las tumbas. El sonido de la campana cesó. Un viento pesado rugía con furia. Cerca de allí, se oyó a un perro aullar desesperadamente.
–Hay que ir a ver –dijo el monje en voz baja.
–Son cosas del diablo –protestó el otro–. ¡Ni yo ni los arqueros de la patrulla nos moveremos de aquí!
–Entonces iré solo. Que me den una linterna.
El oficial lo observó con atención. Bajo la capucha de su interlocutor se distinguían unos ojos negros y vivos, con un brillo de inteligencia y humanidad. Su mirada reflejaba una curiosidad atenta por el mundo que lo rodeaba. El monje debía de tener unos cincuenta años. Un haz de finas arrugas surcaba su frente, como señales de perplejidad o de curiosidad intelectual. Las facciones de su rostro eran delicadas y un fino hilillo de barba, apenas plateada en algunos puntos, subrayaba la curva aristocrática de su mentón.
–¿No deberíais esperar al comisario de las muertes extrañas? –preguntó con nerviosismo el oficial–. Uno puede enfrentarse a los hombres solo, pero no a los espíritus malignos o a las almas en pena...
–¡Basta! –repuso con firmeza el monje–. Voy a ir. ¡No le temo a nada en este mundo! –Cogió la linterna que le tendía un arquero de la patrulla y añadió como para sí mismo–: ¡Ni en el otro, dicho sea de paso!
Con sus hombres congregados alrededor, el oficial de la patrulla miró al enigmático monje alejarse en la oscura noche. Acerca del colaborador del comisario de las muertes extrañas, encargado de dilucidar los crímenes más misteriosos de París, había oído tantas cosas detestables como maravillosas: herejía, duelos y descuartizamiento de cadáveres, pero también una ciencia infinita que bebía en los textos más antiguos. En silencio, se santiguó.
El débil halo de luz de la linterna temblequeaba delante del monje, hurtando en su recorrido impresiones fugaces de desolación. Alrededor, hiedra, zarzas y malas hierbas alfombraban las tumbas al pie de ángeles rotos. Una impresionante sensación de soledad y abandono emanaba de esos lugares. El frío se hacía más penetrante según caía la noche. El monje subió con prudencia una escalera invadida por el musgo y llegó a la cima de un montículo. Las llamitas de colores eran como hojas movidas por el viento. Algunas se apagaban al cabo de unos segundos, pero inmediatamente surgían otras, azul claro, rojas o amarillas...
–Es magnífico –susurró, contemplándolas entusiasmado. Dio unos pasos para dejar la linterna sobre una tumba y disfrutar mejor del espectáculo–. ¡Ah! –exclamó, quedándose inmóvil.
Un reguero de sangre corría al pie de la estela, mientras un gallo degollado yacía sobre la lápida.
–Esta salida nocturna empieza a ponerse interesante –dijo hablando consigo mismo, costumbre que había adquirido cuando estuvo preso, tiempo atrás–. ¡Así que ofrecen sacrificios al diablo! Yo preferiría ofrecérselos a Baco, dios del vino, o a Venus, diosa del amor. Pero, en fin, allá cada cual con sus gustos.
Al agacharse, vio un cirio de cera negra medio consumido.
–Misa negra e invocación satánica –dijo una voz grave detrás de él.
El monje se volvió. Absorto en su descubrimiento, no había oído llegar a Volnay, el comisario de las muertes extrañas, vestido con un largo frac inglés sobre una chupa con solapas. Era un hombre de unos veinticinco años, alto, de caderas estrechas y hombros anchos, semblante agradable, enmarcado por largos cabellos oscuros sujetos en la nuca con una cinta de tafetán negro doblada en forma de flor, nariz corta y recta, y mandíbula bien perfilada. Su expresión, sin embargo, era sombría y severa. La luz de su linterna le bañaba el rostro, arrojando reflejos dorados sobre la cicatriz que se extendía desde el rabillo del ojo derecho hasta la sien.
–Misa negra y fuegos fatuos, hijo mío –precisó alegremente el monje, señalando los torbellinos de colores variados que se agitaban a su alrededor–. Newton habló de ellos en uno de sus tratados, comparándolos con vapores que emanan de las aguas putrefactas, ignis mentes, los espíritus del fuego...
A su padre, el monje, le gustaba hacer gala de su ciencia. Volnay esperó con estoicismo la continuación.
–En nuestro caso, yo diría que la descomposición de los cadáveres libera a veces gases que se inflaman espontáneamente al entrar en contacto con el aire. Cuando sopla viento, como esta noche, el común de los mortales cree ver a Jack el Linterna en persona. –Soltó una carcajada ligeramente condescendiente–. Los campesinos tienen cierto sentido práctico. Clavan una aguja en el suelo para obligar a los fuegos fatuos a pasar a través del ojo de esta y así tener tiempo de huir. ¡Porque todo el mundo sabe que tan difícil es para un fuego fatuo pasar por el ojo de una aguja como para un rico entrar en el reino de los cielos!
–Dejemos los fuegos fatuos por el momento –decidió con frialdad el comisario de las muertes extrañas—, aunque hayan hecho que el guarda del cementerio se haya muerto de miedo.
Se alejó con la linterna en la mano como un alma perdida. Al pisar la tierra húmeda, sus botas emitían un silbido acuoso. El viento hacía tabletear los faldones del frac a su espalda.
–Muchacho –replicó el monje elevando la voz–, dudo que el guarda de un cementerio muera por ver un puñado de fuegos fatuos o un gallo negro. Ha debido de pasar otra cosa...
–¿Qué?
—De momento, lo ignoro. ¡Yo no soy policía! ¡Yo busco el sentido de las cosas!
Volnay paseó la linterna a través de las tumbas, evitando cuidadosamente las llamitas.
—¡No queman, muchacho! ¿Qué buscas?
—Tumbas profanadas por los que han celebrado esta misa negra. El contacto con el aire de los cadáveres explicaría la aparición de este fenómeno... No, no veo nada aparte de algunas cruces derribadas. A lo mejor la aparición de los fuegos fatuos ha hecho huir a los celebrantes antes de que tuvieran tiempo de acabar...
A lo lejos, los aullidos lúgubres del perro comenzaron de nuevo. Se expresaba en ellos algo primitivo, pero increíblemente humano, que helaba la sangre, como si revelaran un sufrimiento auténtico. El monje golpeó el suelo con los pies para entrar en calor. Empezaba a notar los efectos de la humedad. Levantó la cabeza hacia el cielo y abrió los brazos con gesto teatral.
–¡Oh Señor, vos que acostumbráis hacer tan poco por nosotros, ayudadnos a comprender este misterio!
–¡No blasfemes! –gritó secamente el policía, que no se había alejado tanto como para no oírlo.
El monje rio, con los ojos cerrados bajo la caricia de la lluvia.
–Qué pena que esté todo mojado –señaló–. Habríamos podido encontrar algunas huellas sobre esta tumba. Por lo general, quien se tiende sobre la piedra es una joven virgen, desnuda, cabeza abajo, con un crucifijo entre los pechos y una hostia consagrada entre los muslos...
–Está aquí –dijo una voz queda.
El monje se sobresaltó antes de reconocer la entonación deformada de Volnay, que se había quedado quieto bajo un árbol, frente a una cruz rota. Chapoteando en la tierra húmeda, el monje se apresuró a reunirse con él.
–Tal como acabas de describirla –añadió el policía con la misma voz ronca–. Excepto por un detalle: la desventurada niña ha sido estrangulada.
La víctima se encontraba tendida sobre la tumba con los brazos en cruz, expuesta a la lluvia. Era muy guapa y muy joven, tenía la piel pálida y helada, y los labios, amoratados por el frío. El monje se inclinó sobre ella y, con un gesto tierno, le cerró los ojos.
–Han matado a un ángel –murmuró abrumado, apretando los puños. La rabia crispaba sus facciones–. Por más que nos repitan machaconamente que el bien es la causa y la fi...