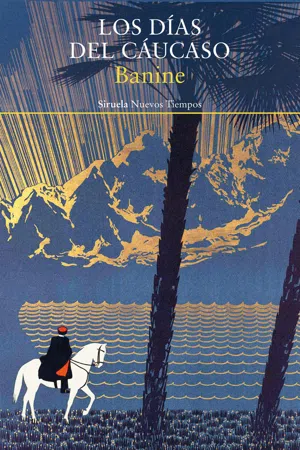![]()
SEGUNDA PARTE
![]()
I
Con el fin de un mundo que había visto con mis propios ojos, con el fin de la efímera República de Azerbaiyán, coincide el fin de mi infancia. «¿Cómo va a ser eso, señora? ¿Con trece años?». Pues sí, ¿y por qué no? Ya la marcha a París de mi madrastra, mis dos hermanas y mi hermano fue un duro golpe psicológico que me descubrió la perversidad del mundo; y ¿acaso no es ese el punto donde se ubica la ruptura con la niñez? A mi juicio, esta última se define de una forma muy sencilla: creencia en la estabilidad, en la bondad del mundo. Una vez desechada esa creencia, se acabó la infancia. Estamos muy cerca de que nos tiemble la voz de ternura cuando hablamos de la alegre inocencia y el candor infantil. Pero no; es todo lo contrario, el estado de inocencia me repugna justo porque ignora el mundo real, magnífico, terrible, atroz y divino. Aceptarlo, amarlo tal como es, me parece la auténtica gloria del ser humano. Sería demasiado fácil amar un mundo bueno.
La partida de mis dos hermanas me había producido un sentimiento de injusticia que me costó mucho tolerar, y que sin embargo tuve que tolerar, pues no había otra opción. En principio, yo me iba a reunir con ellas más adelante, acompañada de mi padre. En principio... La realidad es que me quedé sola, con una sensación de iniquidad, de nostalgia, de aflicción. Es cierto que Leila, mi hermana mayor, se quedó, pero ella estaba casada, y era madre, y tan caprichosa y poco presente que se convertía en una entidad inasible a la que nada me unía. Fräulein Anna, la institutriz, cada vez más nerviosa y pachucha, asediada por la pérdida de visión, empleaba las pocas fuerzas que le quedaban en cuidar de mi sobrino; y, si por casualidad se preocupaba por mí, mi carácter introvertido y mi estúpido orgullo me impedían aceptar sus muestras de cariño. Más distante aún era mi relación con mi padre, el más reservado y frío de los padres. Su presencia me intimidaba, casi me imponía miedo, y por él no sentía más que un respeto glacial.
Me quedé, pues, sola con mi primer gran sufrimiento. Luego, poco tiempo después de aquella partida que desempeñó un papel decisivo en mi psique y que, creo, me inclinó al pesimismo durante años, vi un muerto por primera vez (si exceptuamos los ahorcados anónimos que había visto colgando de una soga en el jardín público). Mi abuelo materno en su cama, su cadáver, hinchado por la hidropesía y tapado con una sábana, semejaba algún objeto secreto, vergonzoso, que él tratara de ocultarnos a todos. No, yo no lo quería, es cierto que nunca lo había querido, y su muerte no me dio ninguna pena, sino que hasta cierto punto me pareció una liberación. Liberación de las visitas interminables que le hacíamos una vez en semana desde el inicio de su larga enfermedad. Horas mortales que pasábamos en su lecho de muerte, horas en las que no sabíamos qué decir, cómo matar el tiempo, los minutos, los segundos que cambiaban de duración y se volvían eternos con el espectáculo de un moribundo mal querido. Yo había llegado incluso a desearle la muerte —por qué ocultarlo—, como debía de habérsela deseado también su esposa, convertida en fiel enfermera, como debía de habérsela deseado todo aquel que de una manera o de otra padeció al pobre moribundo. ¿Y él? Se decía que le daba miedo la muerte; pero la enfermedad era tan espantosa que tal vez le hizo desear la paz definitiva. Había temido tanto la muerte durante toda su vida que prohibía a sus más allegados que hablaran de ella en su presencia. Según una antigua creencia oriental, la muerte no se lleva a quien manda construir. Así que mi abuelo se puso a levantar casas y más casas en cuanto su inmensa y repentina fortuna procedente del petróleo se lo permitió. A su muerte, la cifra de viviendas construidas por él se elevaba a más de sesenta. Parecía que las coleccionara, igual que otros coleccionan petacas o sellos. Pero lo que la superstición decía era mentira: a pesar de que la última casa estaba aún en construcción, la muerte no tuvo reparos en llevarse a mi abuelo Musa.
Fue, como decía, el primer cadáver de un ser querido que yo vi; sin amor, pero con una curiosidad infinita acompañada de temor. En la muerte, el abuelo se revestía de un prestigio que a mis ojos no le había conferido su estatus de anciano. ¿Dónde estaba ahora? ¿En qué otro mundo, en qué inimaginable nada pensaba, vivía ahora según las costumbres de los muertos? Yo contemplaba con espanto el cadáver cubierto por la sábana; un gran abombamiento señalaba el lugar de la panza, que la enfermedad había hinchado como un odre. El semblante al descubierto, que la muerte no había embellecido, mostraba una nariz larga y descarnada, unas mejillas hundidas y cubiertas de una barba blanca donde solo unos cuantos pelillos negros recordaban el viejo tinte de henna. La boca hundida, metida para dentro, parecía ser aspirada desde el interior por una fuerza aún intacta en aquel cuerpo. Y entonces me sobrevino una obsesión, tan espantosa que me da apuro confesarla —pero quisiera acercarme lo más posible a la verdad—: me pregunté, atravesada por escalofríos de repugnancia, a qué olería aquella boca. Durante meses me persiguió, emponzoñando con su aliento imaginario hasta los sueños. Me sentía como un monstruo, y me asqueaba a mí misma. La manía fue remitiendo muy poco a poco, hasta que desapareció por completo. En la actualidad, regreso a ella por propia voluntad, al hilo del recuerdo que me guía.
Después de lavarlo, lo colocaron, siguiendo la tradición musulmana, encima de una cama ubicada en el centro de la sala principal; luego, los dolientes empezaron a recitar oraciones junto al cuerpo, recubierto con un chal de cachemira. Las mujeres no tenían acceso a la sala por la que desfilaron incontables mulás durante dos días y que en ningún momento se quedó vacía. En otras estancias, sentadas en el suelo, tapadas con velos negros, las mujeres recitaban el Corán y lloraban. Yo lloraba con ellas, no de pena por mi difunto abuelo, sino un poco por imitación y sobre todo porque lamentaba estar allí y no en otra parte (en París, con mis hermanas).
El funeral fue grandioso, y una nutrida multitud cuyo final no se veía rodeaba el lecho en el que zozobraba el cuerpo, transformado en el de un niño, menudo e indefenso. Solo los varones, con la cabeza cubierta por un fez o un gorro de astracán, lo seguían.
Durante una semana, todas las tardes se repartió pilaf de pollo a quien acudiera; centenares de pobres fueron a llorar al muerto para saciarse a continuación en los inmensos calderos de cobre donde se cocinaban el arroz y las carnes. Luego, todo volvió a la normalidad y la familia empezó a hablar de la herencia del difunto. Su fortuna colosal iba a repartirse entre sus cuatro nietas y su esposa. Poco o nada me interesaba a mí aquella riqueza que se me antojaba desprovista de cualquier viso de realidad, y no me equivocaba, pues jamás llegaría a poseerla, ni ella me esclavizaría a mí.
La reconquista de Azerbaiyán por parte del Ejército Rojo nos había devuelto al seno del Imperio ruso, que al mismo tiempo se había transformado en soviético. El capitalismo había muerto; ya no poseíamos nada.
La estupefacción de mi padre, de la familia, de toda la ciudad fue inmensa cuando con mucha dificultad la gente empezó a comprender que todo había acabado, o, más bien, que todo estaba a punto de comenzar. Los ingenuos que habían soñado con una «paz azerbaiyana», con la grandeza de un futuro imperio musulmán, lloraban sus temerarias visiones; los que amaban sus riquezas temblaban de la cabeza a los pies. Creyéndose millonarios por derecho divino, reclamaban auxilio a la divina Providencia, encargada de garantizar la conservación de su fortuna. Sin embargo, para gran escándalo de los creyentes, parecía que la divina Providencia los abandonaba para ponerse del lado de sus enemigos. Cada día había más soldados rojos por la ciudad; luego llegaron los comisarios, y la primavera hizo eclosionar, junto con los brotes y las mariposas, los comités de tal y los sóviets de cual. Porque la primavera, la belleza, lo nuevo estaba ahí, ajeno a las cuestiones humanas, trascendiéndolas con su gloria eterna.
A pesar de la invitación de un tiempo radiante, mi padre se amadrigaba en casa, no se atrevía a salir. Su cartera ministerial de cuero amarillo yacía olvidada en un cajón de su escritorio; ya no había ni Parlamento ni parlamentarios, sino solo hombres pobres que ignoraban por completo cuál iba a ser su suerte. Durante los dos años que había durado la república de pacotilla a los pies de Rusia, todo Bakú repetía con complacencia: «Somos independientes, hemos sido declarados tal cosa en Ginebra. ELLOS jamás se atreverán a venir aquí. Además, estamos armados, mientras que ELLOS están agotados por la guerra y los disturbios civiles».
Mi padre se encontraba en un estado de abatimiento cercano a la postración. No relajaba la mandíbula, y era fácil imaginar el coloquio que debía de mantener consigo mismo, los reproches que debía de hacerse: no había salido de Bakú a tiempo; no había transferido dinero al extranjero; se había dejado engatusar por el jueguecito de las funciones ministeriales, que ahora, a la luz de los cambios, le resultaban ridículas. La cartera amarilla ya no contenía nada, y los centinelas ya no guardaban la puerta de su morada. Mi padre estaba pagando muy cara su ceguera.
Durante algún tiempo, la vida se demoró a la espera de acontecimientos decisivos. Hasta que una mañana mi padre fue detenido: como ministro, hombre rico y presidente de un partido reaccionario, no podía esperar escapar a la vigilancia de los nuevos dirigentes.
Al día siguiente, una comisión vino a examinar nuestra casa y, a resultas de dicho examen, consideró —no sin razón— que no necesitábamos tantas estancias para tan pocas personas. Ese mismo día, se instaló en nuestro hogar un comisario, acompañado de sus colaboradores y su mujer.
Nuestro primer contacto con el mundo revolucionario fue cordial. La esposa del comisario, una rubia bajita de nariz respingona, nos invitaba a menudo a Leila y a mí a tomar el té con ella; lo servía en nuestro servicio más bonito (no nos privaba de nada) y ello iba acompañado de conversaciones literarias. Le chiflaba leer y, aunque en general solo le gustaban los títulos trágicos como Corazón cautivo o El secreto de la noche, aderezados con cubiertas de imágenes sugerentes que prometían los más elevados placeres intelectuales, la intención no dejaba de ser buena y denotaba una mente curiosa y novelesca.
A la tía Reina, que seguía viviendo en el piso superior, y a Fräulein Anna les indignaba que Leila y yo aceptásemos tener tratos c...