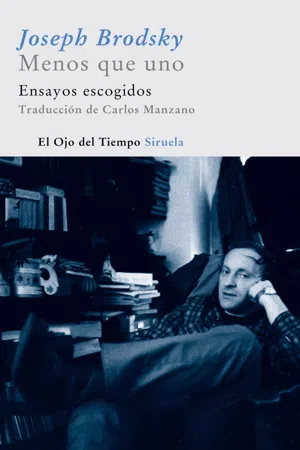![]()
Sobre «1 de septiembre de 1939»
de W. H. Auden26
1
El poema que tienen ustedes ante sí consta de noventa y nueve versos y, si el tiempo lo permite, vamos a repasar cada uno de ellos. Puede parecer –y, de hecho, ser– tedioso, pero así tendremos una mejor oportunidad de aprender algo sobre su autor, además de sobre la estrategia de un poema lírico en general, pues, pese a su tema, se trata de un poema lírico.
Como toda obra de arte, ya sea un poema o una cúpula, es, lógicamente, un autorretrato de su autor, no vamos a dedicar demasiados esfuerzos a intentar distinguir entre la persona del autor y el protagonista lírico del poema. En general, esas distinciones carecen del menor sentido, aunque sólo sea porque un protagonista lírico es invariablemente una autoproyección del autor.
El autor de este poema –como ya saben ustedes, por haber tenido que aprenderlo de memoria– es un crítico de este siglo, pero también forma parte de él. De modo que su crítica es casi siempre autocrítica también y eso es lo que infunde a su voz su elegancia lírica en este poema. Quien crea que existen otras recetas para llevar a cabo una operación poética lograda está destinado al olvido.
Vamos a examinar el contenido lingüístico de este poema, ya que el vocabulario es lo que distingue a un escritor de otro. También vamos a prestar atención a las ideas que el poeta expone, además de a sus tipos de rimas, pues estas últimas son las que infunden a las primeras una sensación de inevitabilidad. Una rima convierte una idea en ley y, en cierto sentido, todos los poemas son un código lingüístico.
Como han observado algunos de ustedes, en Auden –y en este poema en particular– hay mucha ironía. Espero que podamos avanzar de forma bastante rigurosa para que adviertan que dicha ironía, esa pincelada ligera, es la marca de la más profunda desesperación, como, de todos modos, ocurre con frecuencia con la ironía. En general, espero que al final de esta sesión, este poema les infunda el mismo sentimiento que el que lo hizo nacer: el amor.
2
Este poema, cuyo título no ha de requerir –espero– mayor explicación, fue escrito poco después de que nuestro poeta se instalara en estas tierras. Su marcha causó considerable alboroto en su país; se lo acusó de deserción, de abandonar a su país en un momento de peligro. En fin, el peligro llegó, en efecto, pero algún tiempo después de que el poeta abandonara Inglaterra. Además, él fue precisamente quien, durante un decenio aproximadamente, no dejó de lanzar avisos sobre los avances de dicho peligro. Sin embargo, con los peligros ocurre que, por clarividentes que seamos, no hay forma de poner fecha a su llegada. Y la mayoría de sus acusadores eran precisamente quienes no veían llegar el peligro: la izquierda, la derecha, los pacifistas, etcétera. Más aún: su decisión de trasladarse a los Estados Unidos tuvo muy poco que ver con la política mundial; sus razones fueron de carácter más privado. Más adelante hablaremos de eso, espero. Ahora lo que importa es que, al estallar la guerra, nuestro poeta se encuentra en otras tierras, por lo que tiene como mínimo dos auditorios a los que dirigirse: el de su país y el que tiene ante sí. Veamos el efecto que esa situación tiene en su dicción. Vamos allá...
I sit in one of the dives
On Fifty-second Street
Uncertain and afraid
As the clever hopes expire
Of a low dishonest decade:
Waves of anger and fear
Circulate over the bright
And darkened lands of the earth,
Obsessing our private lives;
The unmentionable odour of death
Offends the September night.
[Estoy sentado en uno de los antros
de la calle Cincuenta y dos,
inseguro y atemorizado,
cuando expiran las sabias esperanzas
de un decenio vil e innoble:
oleadas de cólera y miedo
circulan por sobre las brillantes
y entenebrecidas regiones de la Tierra
y obsesionan nuestra vida privada;
el innombrable olor de la muerte
ofende a la noche de septiembre.]
Comencemos con los dos primeros versos: «Estoy sentado en uno de los antros / de la calle Cincuenta y dos...». ¿Por qué creen ustedes que el poema comienza de este modo? ¿A qué se debe, por ejemplo, esa precisión de «la calle Cincuenta y dos»? ¿Y hasta qué punto es precisa? Pues lo es, en el sentido de que «calle Cincuenta y dos» indica un lugar que no puede estar en país alguno de Europa. Ya es bastante. Y creo que Auden quiere desempeñar aquí un poco el papel de periodista, de corresponsal de guerra, si se quiere. Este comienzo tiene una clara apariencia de crónica. El poeta dice algo así: «Su corresponsal los informa desde...»; es un cronista que informa a sus compatriotas de Inglaterra. Y con esto llegamos a algo muy interesante.
Fíjense en esa palabra, dive («antro»). No es exactamente una palabra británica, ¿verdad? Como tampoco lo es la expresión «la calle Cincuenta y dos». Para su pose de cronista, resultan, evidentemente, de inmediata utilidad: las dos cosas son igualmente exóticas para su auditorio en su país. Y esto nos presenta un aspecto de Auden del que vamos a tratar por un tiempo: la invasión de la dicción americana y la fascinación que inspiró al autor y que fue –creo yo– una de las razones por las que se trasladó aquí. Este poema fue escrito en 1939 y durante los cinco años siguientes sus versos llegaron a estar, literalmente, plagados de americanismos. Parece casi deleitarse al incluirlos entre su dicción predominantemente británica, cuya textura –la del verso inglés en general– resulta considerablemente animada con términos como dives («antros») y raw towns («ciudades-dormitorio»). Y los repasaremos uno por uno, porque para un poeta las palabras y la forma como suenan son más importantes que las ideas y las convicciones. Tratándose de un poema, en el comienzo sigue estando el Verbo.
Y al comienzo de este poema está ese «antro» y es muy probable que a él se deba todo el resto. No cabe duda de que le gusta esa palabra, aunque sólo sea porque nunca la había usado hasta entonces, pero, además, piensa: «¡Hombre! Allí, en Inglaterra, podrían pensar que ando divirtiéndome por los barrios bajos, en el sentido lingüístico, que simplemente estoy degustando estos nuevos bocados americanos». Conque lo primero que hace es rimar dives («antros») con lives («vidas»), lo que resulta en sí bastante elocuente, además de vivificar una rima antigua. En segundo lugar, matiza esa palabra con una salvedad –«uno de los antros»–, con lo que reduce el exotismo de «antros».
Al mismo tiempo, «uno de los» aumenta el efecto de la humilde situación que representa estar en un antro, para empezar, efecto que cuadra bien con su pose de cronista, pues se sitúa en una posición bastante baja aquí: físicamente baja, lo que significa en pleno suceder. Ya sólo eso intensifica la sensación de verosimilitud: al tipo que habla en pleno suceder se lo escucha de mejor grado. Lo que hace que todo ello resulte más convincente incluso es «la calle Cincuenta y dos», porque, al fin y al cabo, en poesía raras veces se usan los números. Lo más probable es que su primer impulso fuera el de decir: «Estoy sentado en uno de los antros», pero después pensó que «antros» podía ser lingüísticamente demasiado enfático para sus paisanos, por lo que añadió «de la calle Cincuenta y dos». Así queda más ligero, ya que en aquella época la calle Cincuenta y dos, entre las avenidas Quinta y Sexta, era la franja del jazz en el universo. A eso se debe, por cierto, todo ese tono sincopado que reverbera en las semirrimas de esos trímetros.
Recuerden: es el segundo verso y no el primero el que revela cómo va a ser métricamente el poema. También informa a un lector experto sobre la identidad del autor, es decir, si es americano o británico (normalmente, el segundo verso de un americano es muy audaz: viola la música preconcebida del metro con su contenido lingüístico; un británico suele mantener la previsibilidad tonal del segundo verso e introduce su dicción propia en el tercero o, más probablemente, en el cuarto verso. Compárense los tetrámetros o incluso pentámetros de Thomas Hardy con E. A. Robinson o, mejor aún, con Robert Frost). Ahora bien, más importante aún es que el segundo verso sea el que introduzca el esquema de la rima.
«De la calle Cincuenta y dos» desempeña todas esas funciones. Nos dice que va a ser un poema en trímetros, que el autor se muestra bastante enérgico para que se pueda considerarlo autóctono, que la rima va a ser irregular, con mucha probabilidad asonante (afraid [«atemorizado»] después de street [«calle»]), con tendencia a ampliarse (pues es bright [«brillantes»] la que rima con street por mediación de afraid, que se amplía en decade [«decenio»]). Para el auditorio británico de Auden, el poema comienza de verdad aquí, con ese aire divertido y, sin embargo, muy prosaico creado por «la calle Cincuenta y dos», de forma bastante inesperada, pero el caso es que en ese momento nuestro autor no está dirigiéndose sólo a británicos, ya no, y lo bueno es que ese comienzo funciona en los dos sentidos, pues «antros» y «la calle Cincuenta y dos» informan a su público americano de que también habla su lenguaje. Si tenemos presente el fin inmediato del poema, esa opción expresiva no resulta sorprendente.
Unos veinte años después, en un poema escrito en memoria de Louis MacNeice, Auden expresa el deseo de «llegar a ser un Goethe atlántico y menor». Se trata de un reconocimiento extraordinariamente importante y la palabra decisiva en este caso no es –créase o no– Goethe, sino «atlántico», porque lo que Auden tuvo claro desde el comienzo mismo de su carrera poética fue que la lengua en la que escribía era transatlántica o, mejor aún, imperial: no en el sentido del Raj británico, sino en el de que fue la lengua la que hizo un imperio. Es que lo que mantiene unidos los imperios no son fuerzas políticas ni militares, sino lenguas. Tomemos el ejemplo de Roma o, mejor aún, el de la Grecia helénica, que empezó a desintegrarse inmediatamente después de la desaparición de Alejandro el Grande (y éste murió muy joven). Lo que las mantuvo durante siglos, después de que sus centros políticos se desplomaran, fueron la magna lingua Grecae y el latín. Los imperios son, ante todo, entidades culturales y no son las legiones, sino la lengua, la que los hace así. De modo que, si se quiere escribir en inglés, hay que dominar todas sus expresiones idiomáticas desde ...