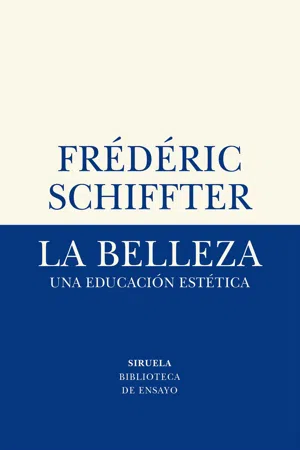
- 144 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
«La belleza nace del flirteo íntimo entre el mundo y la imaginación». Por fugaces que sean, los encuentros del ser humano con la belleza resultan siempre una experiencia arrebatadora e inolvidable. A partir de aquellos que han marcado su propia vida, Frédéric Schiffter nos invita a una original meditación filosófica en forma de recorrido erudito y sentimental por los paisajes, las obras de arte, los libros y las películas que a lo largo de los años van modelando nuestra educación estética.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a La belleza de Frédéric Schiffter, Susana Prieto Mori en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literature y Literary Essays. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Editorial
SiruelaAño
2020ISBN de la versión impresa
9788417996611ISBN del libro electrónico
9788418245046Las formas del tedio
«La televisión fabrica olvido. El cine fabrica recuerdos».
JEAN-LUC GODARD
Ya desde mi primera juventud, pasada en Biárriz, periodo que va desde finales de los años sesenta hasta mediados de los setenta del pasado siglo, y durante el cual ya me aburría con gran aplicación, experimenté el hecho de que la belleza induce a las ensoñaciones y la meditación.
Vivía sobre la inmensa bahía de la Costa Vasca. Recuerdo mis largos momentos de contemplación de aquel panorama. Sentado en uno de los bancos que bordean el sendero que baja serpenteando hasta la playa, podía ver, en otoño, con viento del sur, los acantilados de Hendaya y, en ocasiones, mucho más lejos, los montes que dominan la provincia de Guipúzcoa y el golfo de Vizcaya. En invierno, fuertes marejadas atacaban la costa con gran desorden y terrible estruendo, como si fueran a devastar las tierras habitadas. Parecían un ejército bárbaro rompiendo contra los acantilados, en asaltos suicidas, sus gigantescos navíos. En primavera cesaban las hostilidades. Los ribereños podían pasear hasta el final del verano por el apaciguado territorio de las playas.
Ya no recuerdo qué pensamientos me provocaba aquel espectáculo, siempre grandioso en su variedad. Tal vez, sin saberlo, filosofaba sobre la diferencia entre las nociones de lo bello y lo sublime. Lo bello pertenece al arte, y lo sublime, a la naturaleza. Sin embargo, bien es cierto, como dice Kant, que, con ese sentimiento de lo «absolutamente grande» que suscitaba en mí la visión de aquel paisaje, se mezclaba la idea levemente aterradora de que mi ser era irrisorio frente a aquella inmensidad, pero que gozaba del privilegio de ser consciente de tan frágil condición. Eso es lo sublime, si he entendido bien a Kant: la experiencia al mismo tiempo placentera y turbadora de darse cuenta de que el universo, cuya infinidad admiro, puede prescindir de mí, de que puede aniquilarme, de que existía antes de mí y seguirá existiendo después —experiencia que acentúa la doble sensación de extrañeza y pertenencia a ese paisaje—, pero que, precisamente por eso, eleva mi alma por encima de sus preocupaciones prosaicas y apela a su verdadera grandeza metafísica. Las nubes que planeaban ya en masas, ya en capas sobre las olas, y que el empuje del viento del oeste fragmentaba, las cimas de los Pirineos escamoteadas por la bruma o recortadas con perfección en el aire vespertino, las rocas del mar de Biárriz moldeadas por milenios de erosión, ¿cómo daban fe todos aquellos elementos, tanto móviles como inmóviles, de la formación de un mundo hecho para mí? Si embargo, el hecho de hallarme allí contemplando aquel mundo y preguntándome sobre mi presencia en su seno tal vez tuviera un sentido, tal vez me hiciera falta buscar la íntima y misteriosa dimensión oculta que me unía a él. Si hubiera sido lector de Platón, una parte de mí mismo me habría hecho observar que ese sentimiento que Kant llama lo «sublime» es otra forma de evocar el estado ambivalente del alma humana, al menos la del filósofo, que vive en este mundo y, sin embargo, está convencida de encontrarse en el exilio. Lo sublime sería entonces la nostalgia de una patria inmemorial que sentiría al contemplar los paisajes de un país extranjero, al cual ha sido expulsado por no sé qué maldición para expiar no sé qué crimen. Por lo tanto, no es por esas nubes, esas olas, esas montañas y esas rocas como tales por lo que se siente atraída mi mirada, sino que contemplo esas nubes, esas olas, esas montañas y esas rocas porque me recuerdan la atmósfera de otras orillas de tierras perdidas donde estuvo, o estará, mi lugar.
En realidad, aquel espectáculo no aliviaba mi tedio, sino que me sumía aún más en él, razón por la cual nunca me hastiaba. Si aquel paisaje correspondía a mi estado anímico, no era porque me ofreciese la posibilidad de proyectarme en él, sino, sencillamente, porque no lo perturbaba. ¿Lo sublime kantiano o la nostalgia platónica? No habría sabido decir. ¿Que este mundo no estaba hecho para mí? ¿Y qué? ¿Que yo no estaba hecho para él? ¿Y qué? No podía hacer nada para remediarlo. Mi inadaptación al mundo se agravaba sin que por ello aumentase mi malestar ni la certeza de que no existían otras tierras. Era indudablemente un exiliado, pero sin país de origen. En cualquier lugar remoto que hubiese intuido que me iba a resultar más familiar, me habría sentido desorientado. Por tanto, habría sido inexacto ver algo de romanticismo, o de lo que Romain Rolland llama un «sentimiento oceánico», en el placer que obtenía al apostarme de aquella manera ante los elementos. Ninguno de ellos me comunicaba ningún mensaje o señal que expresara el vínculo misterioso, encriptado, que me habría unido a la naturaleza. La belleza que contemplaba en ellos no me parecía ser obra de un Ser supremo que me manifestase, a través de su fuerza creadora, la evidencia de Su existencia. Tampoco era presa de esa náusea que sufre Roquentin cuando, de pronto, se percata de lo irrelevante de la realidad de las cosas. La bahía bordeada por los Pirineos y yo, espectador de su inmensidad, estábamos allí gracias a un afortunado azar. Las nubes no eran a mis ojos sino nubes; las rocas, rocas; la bruma, bruma, etc., detalles utilizados siempre por el azar para dar forma a aquel cuadro de tonos variables según los caprichos meteorológicos.
El tedio que me atormentaba no tenía tampoco nada del vacío causado por la ociosidad. Se manifestaba, por una parte, como una distancia teñida de melancolía que, a mi pesar, yo imponía a la realidad que me rodeaba, y, por otra, como una imposibilidad de interesarme por lo que parecía apasionar a mis congéneres hasta el punto de movilizarlos en cuerpo y alma. De adolescente, los yeyés no me interesaban. Los Beatles no me interesaban. La conquista de la Luna no me interesaba. Estudiar no me interesaba. Ir a misa y hacer la comunión no me interesaba. Salir para ir a la discoteca no me interesaba. La guerra de Vietnam no me interesaba. Hacer deporte o verlo no me interesaba. La militancia en un partido político no me interesaba. Todo eso me aburría, sobre todo porque sentía que el invisible pero imperativo espíritu de la época me ordenaba en secreto que me interesara por todo ello. Únicamente las chicas me vinculaban al mundo, al obligarme a representar para ellas la comedia del joven moderno. No obstante, a pesar de algunos éxitos alentadores, la conquista romántica tampoco me interesaba.
Lo que sí me interesaba, en cambio, era observar cómo los demás se agitaban por tantas cosas que a mí me eran indiferentes, o que incluso despreciaba —asistir a dicho espectáculo, en definitiva, era lo que me interesaba—. No era lo bastante maduro como para teñir de ironía mi mirada. Incluso llegué a ponerme a mí mismo en entredicho. Me preguntaba si no estaría equivocado al no tratar de seguir una final de fútbol o el Tour de Francia, o de escuchar música pop y leer artículos sobre las estrellas del rock; si, por ende, no se me estarían escapando los placeres propios de mi edad. Cuando, por ejemplo, en 1969 el festival de Woodstock enfebreció a la juventud, me pareció sospechosa mi apatía —antipatía casi— ante aquel fenómeno mundial. Vi el documental que mostraba a miles de jóvenes amontonados, andrajosos, agitados, drogados, alcoholizados, ebrios por efecto de constituir una multitud, y que aclamaban a ídolos histéricos. Se me hizo interminable. En el escenario, elevado, los cantantes se sucedían unos a otros, todos ellos voceando por los micros que emitían sonidos saturados un mensaje de paz para la humanidad, histórica misión gracias a la cual se embolsaban un jugoso caché. Yo había oído comentarios acerbos de ciertos periodistas que por aquel entonces hacían estragos en la radio y la televisión, y me avergonzaba compartir la opinión de aquellos representantes de la vieja escuela. ¿Acaso es que yo era un viejo? ¿Hasta tal punto carecía de aquella energía contestataria que prometía cambiar el mundo? Sin embargo, con el tiempo, dejaron de afectarme tales dilemas morales. En este caso, en cuestiones de música, me mantuve fiel a mis gustos, que no han cambiado y abarcan desde la variedad «literaria» (la expresión «canción con mensaje» nunca me ha gustado) a algunos estilos de jazz (jazz cool, bossa nova, crooners), pasando por la llamada «música impresionista» (Ravel, Debussy, Satie). Así como el espectáculo del mar, tanto en calma como en tempestad, era conveniente a la hora de liberarme de mi tedio, los discos que escuchaba le hacían eco [al mar] y, sobre todo, ocultaban a mis oídos el barullo eléctrico de los roqueros, que, sincronizados con el mundo de la producción y el consumo tecnocientíficos y con el pretexto, no obstante, de criticarlo, habían decidido profanar el arte simple y sutil de la melodía. Solo palabras y melodías nostálgicas, tocadas con piano, saxofón o guitarra acústica, podían acompañar el ritmo de mi vida indolente. La Javanaise, de Serge Gainsbourg, Insensatez, de Antônio Carlos Jobim, Pavana para una infanta difunta, de Maurice Ravel, fueron y siguieron siendo los grandes éxitos, las deliciosas cantinelas también, de mi íntima radio privada. Como habría dicho Schopenhauer, cuando escuchaba música practicaba «una meditación metafísica inconsciente».
Al haberse convertido el tedio para mí —cada vez era más consciente de ello— en un estado invalidante para cualquier forma de actividad que no fuera la contemplación, decidí no curarme de él, e incluso cultivarlo. Así pues, iba al cine varias veces por semana.
Después de la guerra, Biárriz habría podido ser la ciudad costera, chic y cosmopolita donde se celebrase anualmente un festival internacional de cine, pero lo fue Cannes. Para reparar lo que consideraban una falta de gusto, un grupo de cineastas y críticos llamado Objectif 49 —por el año de su formación—, dirigido por Jacques DoniolValcroze, decidió crear allí un festival de cine maldito. Jean Cocteau lo presidió durante los dos años de su existencia. En el catálogo-manifiesto de la primera edición —1949—, que encontré en una librería de viejo y que conservo como un grimorio sagrado, se hallan textos y poemas firmados, entre otros, por Jean Grémillon, Orson Welles, Roger Leenhardt, Raymond Queneau, Antonin Artaud, Pierre d’Arcangues, todo ello ilustrado por dibujos de Victor Hugo, Charles Baudelaire y Picasso. En una doble página extraíble con tipografía igualmente elegante, se indica que el 29 y el 30 de julio se proyectarán a las diez de la noche, en el Casino municipal, sucesivamente Roma città libera, de Marcello Pagliero (1946), y Address Unknown, una «película experimental inédita» de William Cameron Menzies (1944).
¿Fue a causa de, o gracias a, su vocación contrariada de capital mundial del cine? Fuera como fuese, en los años sesenta y setenta del pasado siglo, Biárriz contaba, pese a su reducida población, con cinco salas de cine: el Royal, el Paris, el Colisée, el teatro del Casino municipal y el Lutétia, que se convirtió en El Castillo, un cine clasificado X que proyectó durante semanas y semanas El último tango en París, de Bernardo Bertolucci, y, al mismo tiempo, acogió durante cerca de una década, todos los sábados, a una numerosa clientela de españoles que burlaba así la censura franquista impuesta a las producciones eróticas o pornográficas.
En los años ochenta, las salas cerraron casi al mismo tiempo. Hoy en día solo queda el Royal, convertido, según un lenguaje burocrático cultural, en «multicines» dotados del sello de «Arte y ensayo». Como para salir corriendo, sea uno esteta o filisteo.
Mientras mis amigos consideraban que una sesión de cine era un pasatiempo para los días de lluvia, o una ocasión para pasar dos horas largas besando y acariciando a su novia, yo, por mi parte, veía en ella una forma de escapar al carrusel social y a los dolorosos calambres de los músculos faciales debidos a los largos intercambios de saliva. Había un momento para todo. Un momento para los besos —que era más oportuno administrar durante las lentas en las discotecas o los guateques— y un tiempo para el cine. Lloviera o brillase el sol, a menudo iba yo solo a ver una película que hubiera sido objeto de uno de esos sonados altercados entre Jean-Louis Bory y Georges Charensol en el programa de radio Le masque et la plume («La máscara y la pluma»).
Ciertamente sabía que una película era una obra, que debía apreciarla por su «escritura», sus planos, su ritmo, su tensión dramática, su agudeza psicológica, su dimensión espiritual, filosófica, política, etc. Lo sabía sobre todo porque los profesores de literatura del instituto de Biárriz, donde estudiaba en la rama de Humanidades, habían organizado un cineclub donde cada proyección —los martes por la tarde, después de clase— iba precedida por una presentación y seguida por un coloquio. Disfrutaba escuchando los comentarios inteligentes y sensibles de uno u otro de aquellos historiadores aficionados a...
Índice
- Cubierta
- Portadilla
- La belleza
- La mujer bella y las mujeres guapas
- La agitación y la contemplación
- Las formas del tedio
- Viaje al corazón de lo familiar
- El regreso
- Los placeres y los días pasados
- Notas
- Créditos