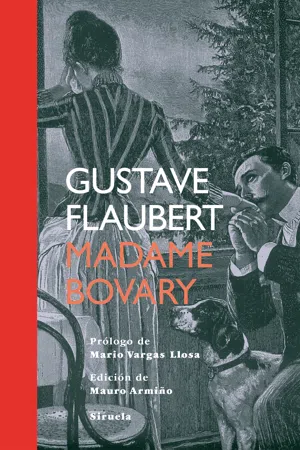![]()
MADAME BOVARY
Costumbres de provincia
![]()
A
MARIE-ANTOINE-JULES Sénard1
Miembro del Colegio de Abogados de París
ex presidente de la Asamblea Nacional
y ex ministro de Interior
Querido e ilustre amigo:
Permítame que inscriba su nombre al frente de este libro e incluso antes de su dedicatoria, pues a usted sobre todo debo su publicación. Después de pasar por su magnífica defensa, mi obra ha adquirido a mis propios ojos una especie de autoridad imprevista. Acepte, pues, aquí el homenaje de mi gratitud, que, por grande que pueda ser, nunca estará a la altura de su elocuencia y de su abnegación.
GUSTAVE FLAUBERT
París, 12 de abril de 1857
A Louis Bouilhet 2
![]() Primera parte
Primera parte![]()
I
Estábamos en el Estudio cuando entró el director, seguido de un nuevo vestido de calle y de un mozo que traía un gran pupitre. Los que dormían se despertaron, y todos nos pusimos de pie como sorprendidos en nuestro trabajo.
El director nos hizo seña de que volviéramos a sentarnos; luego, volviéndose hacia el jefe de estudios, le dijo a media voz:
—Señor Roger, aquí tiene un alumno que le recomiendo, entra en quinto. Si su trabajo y su conducta lo merecen, pasará a los mayores, como corresponde a su edad.
El nuevo, que se había quedado en el rincón, detrás de la puerta, de tal modo que apenas se le veía, era un chico de campo, de unos quince años, y más alto de estatura que cualquiera de nosotros. Llevaba el pelo cortado recto sobre la frente, como un chantre de pueblo, y parecía formal y muy azorado. Aunque no fuera ancho de hombros, su casaca de paño verde con botones negros debía de molestarle en las sisas y dejaba ver, por las vueltas de las bocamangas, unas muñecas rojas habituadas a ir descubiertas. Sus piernas, con medias azules, salían de un pantalón amarillento muy tensado por los tirantes. Calzaba unos recios zapatos mal lustrados y guarnecidos de clavos.
Empezamos el recitado de las lecciones. Las escuchó con los oídos muy abiertos, atento como si estuviera en el sermón, sin atreverse siquiera a cruzar las piernas ni apoyarse en el codo, y, a las dos, cuando sonó la campana, el jefe de estudios tuvo que avisarle para que se pusiera con nosotros en la fila.
Al entrar en clase teníamos la costumbre de tirar nuestras gorras al suelo, para luego tener más libres las manos; desde el umbral había que lanzarlas debajo del banco, de manera que golpeasen contra la pared levantando mucho polvo; eso era lo ideal.
Pero, bien porque no se hubiera fijado en esa maniobra, o por no atreverse a someterse a ella, ya había acabado el rezo y el nuevo seguía con la gorra sobre sus rodillas. Era uno de esos tocados de orden compuesto, en el que se encuentran los elementos del casco de granadero, del chascás3, del sombrero de copa, de la gorra de nutria y del gorro de dormir, en fin, una de esas cosas lamentables cuya muda fealdad tiene profundidades de expresión como el rostro de un imbécil. Ovoide y armada de ballenas, empezaba por tres rodetes circulares; luego, separados por una tira roja, alternaban unos rombos de terciopelo con otros de piel de conejo; a continuación venía una especie de bolsa rematada por un polígono de cartón y cubierto de un bordado de complicado sutás, y del que pendía, en el extremo de un largo cordón demasiado delgado, un pequeño colgante de hilos de oro, en forma de borla. Era nueva; la visera relucía.
—Levántese –dijo el profesor.
Él se levantó; la gorra cayó al suelo. Toda la clase se echó a reír.
Se agachó para recogerla. A su lado, un compañero volvió a tirarla empujándola con el codo, él volvió a recogerla.
—Deje en paz su casco de una vez –dijo el profesor, que era hombre ocurrente.
Las carcajadas de los escolares desconcertaron al pobre muchacho, tanto que no sabía si debía conservar su gorra en la mano, dejarla en el suelo o ponérsela en la cabeza. Volvió a sentarse y la colocó sobre sus rodillas.
—Levántese –continuó el profesor–, y dígame su nombre.
Farfullando, el nuevo articuló un nombre ininteligible.
—¡Repita!
Se dejó oír la misma farfulla de sílabas, ahogada por los abucheos de la clase.
—¡Más alto! –gritó el maestro–, ¡más alto!
El nuevo, entonces, tomando una resolución extrema, abrió una boca desmesurada y, a pleno pulmón, como quien llama a alguien, soltó esta palabra: Charbovari.
Se produjo entonces un alboroto que surgió de repente, subió in crescendo, con gritos agudos (aullaban, ladraban, pateaban, mientras coreaban: ¡Charbovari! ¡Charbovari!), rodó luego en notas aisladas, calmándose a duras penas y resurgiendo a veces de pronto en la fila de un banco donde aún estallaba aquí y allá, como un petardo mal apagado, alguna risa reprimida.
Mientras tanto, bajo una lluvia de castigos, el orden fue restableciéndose en la clase, y el profesor, que por fin logró entender el nombre de Charles Bovary tras hacérselo dictar, deletrear y releer, mandó enseguida al pobre diablo que fuera a sentarse en el banco de los torpes, al pie de su tarima. Se puso en movimiento, pero, antes de echar a andar, vaciló.
—¿Qué está buscando? –preguntó el profesor.
—Mi go... –dijo tímidamente el nuevo, paseando a su alrededor unas miradas inquietas.
—¡Quinientos versos a toda la clase! –exclamando con voz furiosa, cortó en seco, como los 4, una nueva borrasca–. ¡A ver si se están tranquilos! –Seguía indignado el profesor que se enjugaba la frente con un pañuelo que acababa de sacar de su bonete–. Y usted, el nuevo, me copiará veinte veces el verbo ridiculus sum5.
Luego, en un tono más suave:
—¡Y ya encontrará su gorra, que nadie se la ha robado!
Todo volvió a la calma. Las cabezas se inclinaron sobre los cuadernos y el nuevo permaneció durante dos horas en una compostura ejemplar, por más que, de vez en cuando, alguna bolita de papel lanzada con el extremo de una plumilla fuera a estrellarse en su rostro. Pero él se limpiaba con la mano y seguía inmóvil, con los ojos bajos.
Por la tarde, en el Estudio, sacó sus manguitos del pupitre, puso en orden sus cosas y tiró cuidadosamente las rayas en su papel. Lo vimos trabajar a conciencia, buscando todas las palabras en el diccionario y esforzándose mucho. Gracias, sin duda, a esa buena voluntad de que dio prueba, no tuvo que bajar de clase; pues aunque sabía pasablemente las reglas, apenas mostraba elegancia en los giros. Había sido el cura de su pueblo el que lo inició en el latín, porque sus padres, para ahorrar, habían retrasado su envío al colegio cuanto les fue posible.
Su padre, el señor Charles-Denis-Bartholomée Bovary, antiguo ayudante de cirujano mayor, comprometido, hacia 1812, en asuntos de reclutamiento6, y forzado por esa época a dejar el ejército, había aprovechado entonces sus atractivos personales para cazar al vuelo una dote de sesenta mil francos7, que se le presentaba en la hija de un vendedor de géneros de punto, enamorada de su tipo. Buen mozo, petulante, de los que hacen resonar las espuelas, con unas patillas unidas al bigote, los dedos siempre cubiertos de sortijas y vestido de llamativos colores, tenía trazas de bravucón y la animación fácil de un viajante de comercio. Una vez casado, vivió dos o tres años de la fortuna de su mujer, cenando bien, levantándose tarde, fumando en grandes pipas de porcelana, no volviendo a casa por las noches hasta después del teatro y frecuentando los cafés. Murió su suegro y dejó poca cosa; él se indignó, se metió a fabricante, perdió en ello algún dinero, luego se retiró al campo, donde quiso explotar sus tierras. Pero como entendía tan poco de cultivos como de indianas, como montaba sus caballos en vez de enviarlos a la labor, se bebía su sidra en botellas en vez de venderla por barricas, se comía las mejores aves del corral y engrasaba sus botas de caza con el tocino de sus cerdos, no tardó en percatarse de que más le valía renunciar a toda especulación.
Por doscientos francos de alquiler al año, encontró en un pueblo, en los límites del País de Caux con la Picardía, una especie de alojamiento, mitad casa de labranza, mitad casa señorial; y dolido, roído de pesares, culpando al cielo, envidiando a todo el mundo, se encerró, a sus cuarenta y cinco años, asqueado de los hombres, decía, y decidido a vivir en paz.
Su mujer había estado loca por él en el pasado; lo había amado con mil servilismos que lo alejaron de ella todavía más. Alegre al principio, expansiva y muy amorosa, al envejecer se había vuelto (como el vino aireado que se vuelve vinagre) de carácter difícil, gruñona, nerviosa. ¡Había padecido tanto en los primeros tiempos, sin quejarse, cuando lo veía correr tras todas las busconas del pueblo y cuando veinte tugurios se lo devolvían por la noche, embotado y apestando a borrachera! Después, su orgullo se había sublevado. Entonces se había callado, tragándose la rabia con un estoicismo mudo que conservó hasta la muerte. Siempre andaba ocupada en gestiones, en pleitos. Visitaba a los procuradores, al presidente del tribunal, recordaba el vencimiento de los pagarés, conseguía aplazamientos; y en casa planchaba, cosía, lavaba la ropa, vigilaba a los jornaleros, pagaba las facturas, mientras, sin preocuparse de nada, el señor, continuamente sumido en una somnolencia desabrida de la que sólo despertaba para decirle cosas desagradables, pasaba las horas fumando al amor de la lumbre, escupiendo en las cenizas.
Cuando tuvo un hijo, hubo de darlo a una nodriza. De vuelta en casa, el niño fue mimado como un príncipe. La madre lo alimentaba con golosinas; el padre lo dejaba corretear descalzo y, dándoselas de filósofo, llegaba a decir que bien podía andar completamente desnudo, como las crías de las bestias. En contra de las tendencias maternas, tenía en la cabeza cierto ideal viril de la infancia por el que trataba de formar a su hijo, exigiendo que lo criaran con dureza, a la espartana, para que adquiriese una buena constitución. Lo mandaba a...