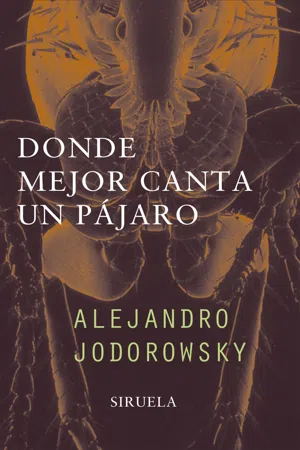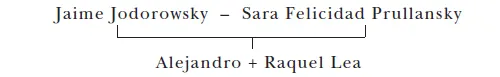![]()
V
Jaime y Sara Felicidad
![]()
![]()
Me costó muchísimo unir a Jaime y Sara Felicidad. Cuando el designio de encarnarme otra vez en este mundo se volvió una necesidad, el que elegí por padre andaba en un circo, haciéndose colgar del pelo, por el extremo sur de Chile, y la que debía ser mi madre estaba encerrada en un santuario del desierto, en el extremo norte. Punta sur y punta norte separadas por más de cuatro mil kilómetros. Si en 1919 no decido tomar como elementos constitutivos de mi futuro cuerpo a esas dos personas de carácter tan diferente, por no decir opuesto, nunca se hubieran encontrado... No sé si los recuerdos anteriores a mi nacimiento corresponden a la realidad o son meros sueños. Eso no importa. De todas maneras la realidad es la transformación progresiva de los sueños; no hay más mundo que el onírico. Estoy convencido de que yo elegí y uní el esperma y los ovarios que me permitieron nacer por enésima vez. Gracias a mi férrea voluntad, cuando llegó el momento elegido y en el sitio correcto, un oasis en medio de la pampa, exacerbé el sufrimiento magnético que obligó al pene paterno a penetrar en la vagina materna para, en un goce cataclísmico que anegó todas sus células, lanzar la flecha radiante que fue a clavarse en el fondo ávido de su mágica negrura. Por esa grieta abierta en el espacio y el tiempo me deslicé decidido a conservar intacta mi memoria, necesaria para realizar el plan que había ido elaborando de vida en vida. Pero como sucede casi siempre, la conmoción sufrida por el cuerpo sutil al penetrar en los niveles densos de esta existencia me hizo perder gran parte de los recuerdos. De ese desarrollo incesante de un espíritu conociéndose a sí mismo, poco queda. Es un magma fragmentario, sensaciones penumbrosas, espacios colosales, tiempos eternos, nacimientos y hundimientos de universos, ríos salvajes de almas arrobadas atravesando en órbitas vertiginosas resplandores infinitos. Por períodos, el silencio total, como si Dios nunca hubiera creado las orejas, y después, el estruendo de los carros galácticos, camiones de carnaval luciendo las lentejuelas de sus soles, avanzando sin meta, empujados por la bondad de una emanación inagotable, principio único que abastece a miríadas de seres que sólo reciben... Sin temor al ridículo acepto que fui un peñón metálico vagando por inmensidades oscuras con una apasionada sed de luz. En mi densidad extrema habitaba un deseo exclusivo: crear la palabra, el canto, el mismo Verbo que me había sacado de la nada. Ese ideal debe de haberme inflamado, quizás exploté en estrellas y planetas, me hice cristal, amiba, planta, bestia y luego me perdí en una línea incesante de hombres y mujeres, naciendo y muriendo en religiones asesinas, laberintos de leyendas y símbolos, hasta despegar los ojos de los sentidos y aprender a ver con el alma, sin intermediarios, esa luz pura que surge de la fuente original. Entonces resuena el lenguaje del pensamiento, la voz silenciosa que le habla al Ser perpetuándose a través del tiempo, para crear la verdadera Tradición: «Aquello que es recibido». Parece ser que fui un iniciado nacido en Alemania en 1378. Es evidente que esa cifra, compuesta por el número 13 y el 78, que es seis veces trece, transporta un mensaje. Aquellos que han recibido una educación masónica comprenderán lo que esto significa. En esa vida, a causa de la miseria, mis padres me abandonaron en las puertas de un convento. Los monjes, que por falta de vida sexual desarrollan el intelecto hasta convertirlo en tumor, me enseñaron, antes de que cumpliera seis años, a hablar y leer el griego y el latín. Casi adolescente, acompañé al abad en un viaje a Jerusalem. Allí murió, otorgándome una libertad que ya se me hacía esencial. Busqué la Verdad entre los viejos cabalistas, pero cuando mis órganos del conocimiento se desarrollaron comprendí que, no pudiendo ser universal, se presentaba como una violenta creencia. Entonces busqué una técnica que me permitiera desprenderme de aquel anhelo arcaico. La Verdad sólo sería el mundo sin mi deseo de ella... y la técnica, aprender a desaparecer como individuo separado. Para aquello necesitaba confrontarme con el pensamiento inspirado en otros maestros. Egipto me mostró sus secretos en un sistema numeral, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. Los ascetas turcos me enseñaron a caer en trance: fui capaz de abrirme el abdomen con el cuchillo, vaciar mis tripas en un plato y danzar, girando vertiginosamente, para al final volverlas a su sitio y cerrar la herida sin dejar cicatriz... En Fez, estudié la alquimia, espiritualizar la materia, y la magia, materializar el espíritu... Por fin fui visitado, durante un sueño, por los Caballeros de Heliópolis, aquellos que consideran la muerte física como una enfermedad y que han tenido la increíble paciencia de vivir más de quince mil años. Esos ancianos me trataron como a alguien largamente esperado y cada uno de ellos me dio, eran setenta y ocho, sus conocimientos resumidos en una lámina rectangular. Cuando fui capaz de ordenar esos dibujos en un mandala hexagonal, parecido a un copo de nieve, creí comprender la constitución del Cosmos y el misterio de la vida... Considerando inútil prolongar, como mis maestros, la estadía en un solo cuerpo, decidí vivir ciento cincuenta y un años y continuar después, en otra vida, mi obra, que era la de conducir a todos los seres a la Conciencia, eliminando progresivamente a Dios, al absorberlo en la existencia, para que nos convirtiéramos en un Universo exclusivamente humano. Todo esto logrado con el consentimiento del Padre que, por un amor absoluto, nos crea para que seamos su tumba. De la putrefacción de lo divino nacería nuestra eternidad...
Volví a Alemania donde adopté a una niña huérfana, a la que instruí durante algunos años hasta que se convirtió en mi mujer. Con la inmensa fortuna que obtuve de la transformación de metales viles en oro, hice construir en las montañas de los Alpes un templo cavado en la roca misma. Llevé a los obreros con los ojos vendados y los devolví luego a sus hogares sin que supieran dónde estaba ubicado el sitio. Allí, con mi joven amante y cuatro amigos elegidos entre los espíritus más desarrollados de la época, protegidos por nuestra disimulada e inexpugnable guarida, nos encerramos a descifrar el lenguaje milagroso de la geometría... Pasó cerca de un siglo. Vi morir plácidamente a mis discípulos. Los conocí demasiado tarde, cuando ya la sociedad les había incrustado en la mente la programación de la muerte y el triunfo de la vejez. Como creían en esos dos conceptos, los realizaron. Federica, mi compañera, educada por mí, creció sin esos prejuicios y me acompañó hasta que cumplí los ciento cincuenta y un años. Ella, joven, tenía sólo ciento diez, quiso morir conmigo pero yo se lo prohibí: debería seguir viviendo, varios siglos si era necesario, hasta que en otra encarnación me acordara de ella y la buscara para realizar la unión final, el andrógino sagrado... Construimos entre los dos una cripta de siete lados. En el centro del techo colgamos tres lámparas llenas con aceite que logramos extraer del oro y que, gracias a una mecha fabricada con baba de camaleón, podían arder un milenio. En medio del piso heptagonal erigimos un artar redondo cubierto con una placa de cobre en la cual grabé: Hoc universi compendium unius mihi sepulchrum feci y otras importantes cosas que desgraciadamente olvidé. Por último, allí, en un féretro de vidrio, me tendí con mis 78 cartas flotando de una mano a la otra como un arco iris... Ante la mirada serena de la fiel Federica, comencé a entregar el cuerpo. Me desprendí primero de los pies, en los cuales sentí la fe entusiasta de las uñas siempre crecientes, la fiereza del empeine, la solidez de las plantas dándole raíces a la inteligencia y la claridad de los talones, rotundos fertilizadores del planeta. Los amé como se ama en las despedidas, más que nunca. Luego me fui retirando de la piel, la carne, los huesos, las vísceras, hasta que, separado de mi materia y sus necesidades, comencé a hacer lo mismo con mis deseos, lo que fue relativamente fácil. Sólo se presentó una dificultad, la atracción profunda que sentía por mi compañera. Un esperma brillante como joya esperaba desde hacía muchos años inseminarla. Ese natural anhelo lo había tenido que sacrificar por razones iniciáticas que hoy no comprendo... Después vinieron los adioses de todos los humanos que me aportaron sabiduría, de todas las plantas, animales y minerales, un ejército de seres con los que había establecido cariñosos lazos y a los que también agradecí para luego abandonarlos. Por fin eliminé de mi espíritu los trabajos inconclusos, las ansias de ser, hacer y vivir. Con una felicidad inmensa me entregué al cambio y emergí en los limbos del Entremundo. Vagué en el Entremundo, allí donde el espacio y el tiempo son absorbidos por el impensable Ojo creador. En ese Esplendor, impidiendo la desintegración de mi conciencia, esperé a que el Universo manifestado pereciera y volviera a nacer, para reencarnar, en una época avanzada, donde el hombre hubiera ya vencido su inercia animal, pero cometí un error y me dejé atrapar por cierta luz anaranjada que me precipitó en un ovario ávido, durante una época primaria que no correspondía para nada con las fechas de mi muerte... Atrapado en el pasado, nací en Lisboa, en 1415, en el cuerpo del judío Isaac Abravanel. Tuve la suerte de formar parte de una familia de notables y eminentes talmudistas, entre los cuales aprendí numerosas lenguas, descollé en el estudio de la Ley y desarrollé los poderes de mi espíritu, llegando a ser nombrado Ministro de Finanzas por Fernando de España. En ese país conocí a un Salvador Levi, domador de leones. Gracias al contacto con las miradas de sus fieras, cazadoras de almas, logré descorrer una esquina del velo y pude recordar los 78 Arcanos que me habían sido revelados en mi anterior encarnación por los Caballeros de Heliópolis. El resto de esa vida ustedes la conocen. ¿Recuerdan? Gracias a la expulsión de los judíos en 1492 fui a parar a Italia, donde, después de muchas aventuras, decidí morir como los bufones, equilibrándome sobre la cabeza con mis zapatos rojos hacia el cielo...
Haber introducido el Tarot en el árbol genealógico de los Levi, aunque mi fórmula material no se hubiera disuelto en sus códigos genéticos, lo hizo mío y, desde el Entremundo, con una vibración astral que podría compararse, permitiéndoseme todas las licencias, a la satisfacción humana, vi desarrollarse, de generación en generación, la Conciencia Cósmica que, sin intentar hacer frívolos juegos de palabras, es enormemente cómica. Quien comprende la filosofía comprende la risa. Ese misterioso Verbo del principio, que nos indica el Evangelio, es una carcajada divina. Todos los antepasados de la que sería mi madre fueron poco a poco recibiendo la alegría infinita que emana del Creador. Brillaron como frutos de oro entre las ramas que se elevaban más y más. Pero ninguno llegó tan lejos en sus destellos como Sara Felicidad. Su resplandor intenso traspasó nuestro sistema solar para, liberándose de la atracción de la galaxia, llegar a los confines del Universo y penetrar en el Supramundo, quizás más lejos aún... Tanta pureza en el amor me atrajo irresistiblemente. Elegí a esa mujer como crisol y entrando en sus ovarios los poblé de un imperioso llamado. La tarea que me di era dura, a la medida de mi enorme voluntad de vida: hacer que Jaime, a quien elegí por la energía colosal que lo habitaba, transportara su esperma desde los lejanos bosques del sur hasta el desierto donde lo esperaba mi madre. Ese viaje duraría diez años. Para los mortales, una espera infinita, pero para mí, acostumbrado al tiempo del Eterno, menos de un décimo de segundo.
La iluminación de Sara Felicidad comenzó después de un largo pasaje a través del abandono. Desde que llegó a Iquique, relegada al cuarto de una oscura pensión de las afueras de la ciudad, las miradas de la familia y de los otros, en lugar de ayudarla a integrarse, la descompusieron. Nadie fue capaz de ser un espejo positivo que le reflejara sus valores. No. Nada más le mostraban asco, indiferencia o irritación. ¿Quién podría desear ser amable con una muchacha extrañamente encorvada, maloliente, grasosa, disimulada por espesas gafas negras, con el pelo recogido en una boina costrosa y que además, sin ser muda, aparte de unos gatunos murmullos, no hablaba nunca?... Nadie se preocupó de enseñarle a leer, pero ni falta que le hizo. Así, ignorante, era capaz de tener conversaciones con la tierra, el cielo, el mar y todos los tipos de fuegos. Comprendía el lenguaje de los pájaros y de muchos otros animales. Hasta las rocas le hablaban. No había ningún elemento que se negara a cantar con ella, así fueran las plantas espinosas o las nubes de arena roja que bajaban como orugas gigantes por las laderas de los cerros. Los seres humanos se comportaban con ella de otra manera. En la casa de huéspedes «El Peneca», edificio de tablas y cemento con pequeñas ventanas que daban hacia un monte pelado, Sara Felicidad almorzaba y cenaba en el comedor familiar sin que nadie se dignara dirigirle un saludo.
Un día caluroso del mes de julio, una carreta repleta de gente disfrazada, hombres y mujeres de todas las edades, se detuvo frente a la pensión. La polvareda, el sol quemante y los destellos enceguecedores de las piedras, les impusieron ese alto. Al cabo de tragar algunas botellas de agua, sacando fuerzas de una fe misteriosa, en el patio donde en lugar de plantas sólo había excrementos de perro y gato, hicieron resonar tambores, bombos, trombones, triángulos, cornetas y se pusieron a bailar. Un grupo, separado del resto, tocó flautas que imitaban, así le pareció a Sara Felicidad, el canto de las aves que anuncian la lluvia. Trató de comprender el disfraz de los bailarines. ¿De qué estaban vestidos? ¿De pájaros? Lucían un uniforme de color café, compuesto de un casco ligero, una camisa brillante, un pantalón con bastillas de encaje, un cinturón lleno de espejitos y un pollerín de cuero, abierto adelante, que les llegaba hasta los talones. Además, una pequeña capa de color blanco les cubría la espalda. En el pecho y en las piernas tenían bordadas flores multicolores... Uno de ellos, en el éxtasis de su danza ritual, exclamó:
–¡Vivan los chinos de la Virgen del Carmen!
Mi madre, por la entonación devota, comprendió al instante que la palabra «chino» significaba para ellos «servidor». El gorro podía ser una cresta, el pollerín una cola, la capa blanca un par de alas, el cinturón con espejos reflejando la cara de los otros, la voluntad de unión, el amor al prójimo. Y el café de base, la tierra. La Tierra convertida en ave celeste, florida, llevando por el Cosmos su ofrenda, una conciencia colectiva, a la Madre Universal... Pájaros que danzan anunciando la lluvia en ese desierto inhóspito, fertilizando con sus zapatillazos el polvo dormido, vertiendo la esperanza... Instrumentos musicales haciendo retumbar los cerros para proclamar el nacimiento de un planeta que tiene corazón... Servir, entregarse, disolverse en el uniforme común, ser surco abierto a todas las semillas, obedeciendo las órdenes de la Dueña... Aves tan creyentes que por celebrar la lluvia en la sequía la iban creando.
Comenzó a garuar, gotas finas, casi imperceptibles, a pleno sol. Caían formando una bóveda sobre los disfrazados, un templo efímero. Sara Felicidad, que llevaba la danza en la sangre –los movimientos de Alejandro Prullansky se le habían grabado en la memoria, descomponiéndose en millares de perfectas esculturas–, no despreció los pasos de esa gente pobre. No había en ellos la hermosura del arte, pero sí una sinceridad semejante al agua de un manantial. Cada salto, cada cruce de piernas, cada giro, era al mismo tiempo agradecimiento y gesto de adoración... Sara Felicidad se sintió transportada e, integrándose al grupo de chinos, se puso también a bailar. Embriagada por los tamborazos, olvidó curvarse y su cuerpo erecto alcanzó el metro noventa y ocho. Sacudió la cabeza, cayó su boina y la espléndida cabellera rubia que mantenía oculta se expandió como una araña luminosa. La llovizna se concentró sobre ella, llevándose la mugre acumulada durante tantos años. Su piel blanca se hizo más blanca aún entre esos cutis morenos y una estupefacción general detuvo el ensayo. ¡Esa niña gigante podría simbolizar la pureza que espanta a los demonios! Entusiasmados, la invitaron para que fuera con ellos a adorar a la Vir...