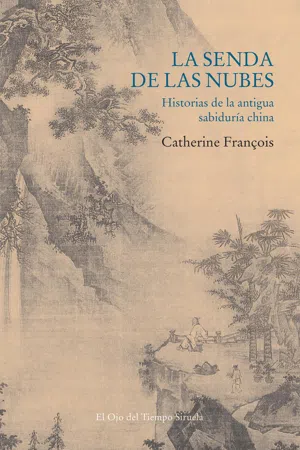![]()
LOS SIETE SABIOS
DEL BOSQUE DE BAMBÚ
![]()
I
SHAN TAO ENCUENTRA
A SUS COMPAÑEROS
¿Puede el hombre influir en el curso de los acontecimientos? Si me asomo a la historia de nuestro país y de los hombres que ya no están, me siento hoy incapaz de responder a la pregunta que creía haber resuelto después de tantos años al servicio del poder.
Vine al mundo el decimosexto año del emperador Xian de la dinastía Han y con quince años fui testigo del final de aquella dinastía que cualquiera hubiera podido considerar eterna. Ante la debilidad de su soberano, los principales jefes militares lucharon entre sí hasta que el primer ministro Cao Cao se impuso en el norte para reinar en Wei, desde su capital Luoyang, y los señores de los territorios de Shu y de Wu se repartieron el sur. Dividido así en tres reinos rivales, el imperio tenía la forma de un trípode que amenazaba con volcarse en cualquier momento.
En todo tiempo ha habido dos clases de seres excepcionales: los sabios que se cultivan retirados del mundo y los héroes valientes que luchan en el campo de batalla para realizar la Gran Obra, que es la unificación del imperio. Cao Cao conocía bien a los hombres y supo encontrar hábiles consejeros entre los más humildes; necesitaba buenos estrategas, no hombres que se recluyen y son incapaces de desentrañar las intrigas que arruinan un partido. Él mismo pasaba sus noches estudiando a los clásicos, durante el día componía poemas sin soltar su lanza y más de una vez sus soldados lo vieron bailar sobre su caballo cantando una melodía que acababa de inventar. Bajo su gobierno, Wei se convirtió en el más poderoso de los tres reinos, y cuando sus compañeros le animaban a expulsar al emperador Xian y ocupar su lugar, respondía: «Si el Cielo me favorece, seré como Wen, el señor de Zhou, que permaneció fiel a su soberano toda su vida». El Cielo consintió y permitió que a su muerte su hijo Cao Pi terminara la obra de su padre, convirtiéndose en el primer soberano de la dinastía Cao Wei, como había hecho antaño el rey Wu, que inauguró la dinastía Zhou y puso fin a una era caduca.
Todopoderoso en Wei, Cao Pi guerreó durante seis años sin conseguir someter a los reinos de Shu y de Wu. Cuando le sucedió su hijo mayor, Cao Rui, él y yo teníamos la misma edad, y con treinta y seis años lo vi morir, dejando a un niño demasiado pequeño para asumir la sucesión. El reino de Wei estaba amenazado en el sur por sus enemigos y los oponentes a la joven dinastía estaban en su propio seno: era necesario garantizar la seguridad de aquel y el poder de esta, así razonaba Cao Rui. En su lecho de muerte, confió los asuntos militares al gran oficial Sima Yi y el gobierno civil, así como la tutela de su hijo Cao Fang, a su sobrino Cao Shuang, amigo de muchos de los letrados de Luoyang. A partir de ese momento, el reino de Wei estuvo dotado de un brazo armado y de una cabeza pensante, pero nunca antes un cuerpo vivo había sufrido tal disensión entre dos de sus partes.
En época de Confucio el emperador ocupaba el centro del país, pero desde que los tres reinos se habían repartido el territorio, el soberano de Wei ya no era el Hombre Único, el Hijo del Cielo situado en el corazón del imperio. En esos tiempos turbulentos, la obediencia y el respeto debidos a los padres, y por extensión al rey, eran un deber que nos ligaba al pasado lejano, representaban la mayor virtud de humanidad que habíamos heredado de la dinastía Han y, a través de ella, de los principios de Confucio. Para el oficial Sima Yi y los letrados confucianos de la Escuela de los Nombres, cualquiera que diera prueba de piedad filial era apto para ocupar un puesto de confianza, y quienquiera que la despreciase ultrajaba tanto a las autoridades como los valores humanos. Pero no todos los estudiosos compartían este punto de vista. Los partidarios de la Escuela de los Misterios, reunidos en torno al primer ministro Cao Shuang, preferían debatir las cuestiones oscuras que interesaban tanto a Laozi como a Zhuangzi, y poner el acento en la unidad primitiva que vincula al hombre con la naturaleza. En las impulsiones de cada uno de nosotros veían la forma que adopta en cada instante la naturaleza celeste, que debe ser preservada de cualquier coerción. Mantener y alimentar en el cuerpo la potencia del aliento vital que recorre todas las cosas les parecía la única virtud que debía desarrollar el hombre de bien.
Mi padre pertenecía a la familia de la primera esposa del oficial Sima Yi, pero eso no le aportó riqueza ni prestigio alguno y durante toda su vida se conformó con el modesto cargo de gobernador de provincia. Crecí en Shanyang, no lejos de Luoyang, una pequeña ciudad convertida en centro de estudios taoístas que atrajo a los letrados de la capital, como mi amigo el erudito Xiang Xiu, quince años más joven que yo, que pasaba su tiempo redactando largos tratados a los que yo prestaba poca atención. Partidarios ambos de Confucio y de la Escuela de los Nombres, pensábamos que a cada capacidad correspondía un cargo y que el deber de cada cual era perfeccionar sus cualidades para ponerlas al servicio de los demás.
Mientras mi padre ocupaba su puesto en el centro de la provincia, recibió en su oficina la visita de un joven que acababa de llegar a la región. Así es como a mis treinta y siete años conocí a Xi Kang. En medio de una multitud, cualquiera hubiese reconocido en aquel muchacho de diecinueve años a una persona de cualidades excepcionales. A primera vista, me pareció poseer toda la majestad de un dragón y la gracia de un fénix. Era alto y delgado, su expresión era serena y su aspecto elegante, aunque vestía sobriamente. Era una de esas pocas personas que son lo que parecen. Posteriormente llegué a la convicción de que si cada uno mostrase en el exterior lo que guarda en su interior, el mundo nos parecería más sencillo y ordenado. A pesar de su corta edad, Xi Kang ya expresaba con gran rigor las ideas de la Escuela de los Misterios defendidas por Cao Shuang. Poseía vastos conocimientos que había profundizado sin ayuda de ningún maestro. Me contó que, habiendo perdido a su padre a edad muy temprana, fue educado por su hermano mayor, que ocupaba un puesto en la Administración. Procedía de una prestigiosa familia de letrados y su tío paterno estaba a cargo de la educación de Cao Hui, una joven descendiente de Cao Cao.
Más tarde Xi Kang tuvo por amigos a los hermanos Lü, que vivían como él en Shanyang. Lü Xun, más o menos de su edad, era un hombre responsable y ambicioso que trabajaba para el gran oficial Sima Yi, mientras que su hermano menor, Lü An, rehuía los cargos y prefería estudiar a los clásicos de la Escuela de los Misterios por puro placer. Xi Kang congenió enseguida con este joven inteligente pero indisciplinado, más parecido a un sabio retirado en la montaña que al funcionario que se ve obligado a complacer a un superior. Sin embargo, viéndolos uno al lado del otro, parecía imposible que se llevaran bien, tan distinta era su apariencia. Lü An siempre iba vestido como un pobre diablo y su boca con las comisuras hacia arriba daba la impresión de que se reía constantemente de su infortunio. Xi Kang, con la sobria elegancia que lo caracterizaba, con sus labios cerrados pero sin dureza, parecía absorto en una eterna meditación de la que salía solo para dirigir una sonrisa llena de dulzura al amigo que lo miraba inquieto.
Dos años después de nuestro primer encuentro, Xi Kang contrajo matrimonio con Cao Hui. Desde el momento en que entró en la familia real su estatus cambió, pero no su modo de vida. Rechazó los cargos y los honores correspondientes a su rango, contentándose con el título de nobleza y con una modesta renta que le permitía mantener a sus dos hijos. En Luoyang tenía acceso al palacio, a la compañía de Sima Yi y de Cao Shuang, pudiendo así debatir con los dos jefes de gobierno sobre los temas que compartían los estudiosos de nuestro tiempo: ¿se debe juzgar a un individuo por su naturaleza o por sus capacidades? Mientras Cao Shuang pensaba, como los maestros taoístas y la mayoría de los letrados de la Escuela de los Misterios, que la moral y el deber no siempre van por el mismo camino, el venerable oficial Sima Yi, adepto de la Escuela de los Nombres, afirmaba que todo hombre tiene un talento, igual que cada cosa tiene su forma, y que basta con que el gobernante lo descubra y le dé utilidad para que el país esté bien gobernado. El joven Xi Kang, desmontando con su habitual serenidad la tesis del viejo confuciano, afirmaba que, puesto que el temperamento se ve a menudo contrariado por las obligaciones impuestas desde el exterior, vale más apartarse del mundo y dejar vía libre a su naturaleza. Estos debates no solo se celebraban en el palacio entre altos dignatarios, eran también el tema de las reuniones de letrados, como las conversaciones entre amigos que tenían lugar en plena naturaleza y en las que yo participaba junto a Xi Kang, Xiang Xiu y Liu Ling, Ruan Ji y su sobrino Ruan Xian, así como el joven Wang Rong. Tales fueron, contándome a mí, Shan Tao, los siete invitados que animaron el Bosque de Bambú con sus charlas apasionadas mientras el Cielo lo permitió. Poco inclinado a hablar, yo me contentaba con aprobar las ideas que pudieran encajar en la vida cotidiana y a negar todas aquellas que supusieran algún peligro.
Xiang Xiu, por el contrario, era un hábil orador que podría haber convencido a Zhuangzi de que el maestro Confucio, después de todo, era un hombre honesto. Pero la fuerza de convicción que mostraba al defender sus opiniones le faltaba para ponerlas en práctica. Admiraba a los seguidores de la Escuela de los Misterios como Xi Kang, quien entendía la vida a su manera, pero la compañía de sus semejantes le parecía a fin de cuentas el único hogar deseable y las palabras de Confucio su único horizonte, aunque para ello hubiese que sacar su enseñanza de los escritos y exponerla en plena naturaleza, en...